Make America Great Again: ¿expresión de un nativismo blanco contemporáneo?
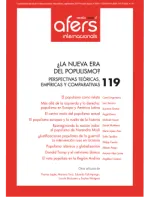
El nativismo ha estado presente en el pensamiento político estadounidense desde la fundación del país en el siglo XVIII, y la política de Donald Trump se identifica con esta perspectiva nativista. En este contexto, el nativismo contemporáneo estadounidense ofrece dos aspectos que cabe analizar: a) el resurgimiento del nativismo blanco para recuperar «América» y b) el hecho de que esta perspectiva se ejecute explícitamente desde la Casa Blanca. El estudio del nativismo tiene relevancia académica porque es necesario explicar los fundamentos políticos que dotan de sentido a la Administración Trump en un entorno global donde avanzan los proyectos políticos de conservadurismo y ultraliberales. Ello es importante, a su vez, por el imperativo de identificar los potenciales impactos y consecuencias que tendrá el nativismo blanco tanto en Estados Unidos como en la política mundial en los próximos años.
El 3 de diciembre de 2017, Estados Unidos anunció su retirada del Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular de Naciones Unidas1 con el argumento de que los principios de dicho pacto afectaban su soberanía ante la necesidad de reforzar sus fronteras y políticas migratorias (Tillerson, 2017). Esta posición restrictiva e inhibidora frente al ingreso y permanencia de ciertos grupos de personas en Estados Unidos impacta directamente en la gobernanza global de la movilidad humana. Ante ello, resulta pertinente analizar en profundidad qué alimenta y da sentido a las acciones del actual Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Así, este artículo contribuye al estudio sociológico de las transformaciones de la política contemporánea con base en diversos acercamientos teóricos (Dood et al., 2017; Sassen, 2015; VVAA, 2017), y examina de forma crítica la actual situación, intentando explicar y comprender –con un concepto «comodín» como se le está dando uso al populismo– narrativas políticas diversas, con historias y tradiciones específicas. Esto ha llevado a simplificar y confundir la compleja conformación de opciones políticas que apelan a resolver los problemas del «pueblo» frente a las «élites» con fórmulas «mágicas» ante cualquier reto en curso o por venir. De esta manera, el concepto «populismo» ha sido instalado –política y mediáticamente– en un lugar inapropiado y simplista para explicar cómo se despliega hoy la política, cómo ha llegado a los momentos actuales y hacia dónde puede que vaya. En este sentido, este artículo busca trascender dicho déficit analítico.
De acuerdo con lo anterior, este análisis se centra en el caso de Estados Unidos –esto es, la Presidencia de Donald Trump, su campaña electoral y sus acciones de gobierno dirigidas a la inmigración– a partir de la siguiente pregunta de investigación: ¿qué narrativas dan contenido y sentido a la acción política de Trump? Y, en consonancia: ¿qué pensamiento político da sustento a la frase «Make America Great Again»? ¿A quién se dirige Trump cuando apela a esa América? ¿Quién conforma esa América? Para dar respuesta a las preguntas que se plantean, se recurre al nativismo como uno de los pilares del pensamiento sociopolítico que dotarían de sentido al proyecto político que tiene hoy como cara visible y expuesta a Donald Trump. ¿Representa Trump una política nativista? El argumento central de este análisis plantea que la acción política de Trump se fundamenta en una narrativa nativista con una connotación específica: está dirigida a los «blancos». Con esto, se proponen dos objetivos para el análisis: primero, mostrar que el pensamiento nativista ha formado parte de las ideas políticas de la sociedad estadounidense desde la creación del país; y, segundo, evidenciar que el proyecto político que Trump representa incorpora, en su narrativa política, el nativismo blanco. Pero, ¿es el nativismo blanco un concepto útil y válido para comprender y explicar los fundamentos que dan cuerpo al pensamiento político de Trump? Guia (2016) da pautas sobre las dificultades y limitantes para el uso del concepto «nativismo» y, más específicamente, del nativismo «blanco», particularmente para un entorno europeo. Sin embargo, la recuperación de una narrativa que asocia racismo e inmigración en Estados Unidos lleva a cuestionar la pretensión liberal de que la política estadounidense es posrracial (Bobo, 2017; Mills, 2017). En este sentido, estudiar el nativismo es pertinente pues, como muestra el caso de Trump, y siguiendo a Guia, el nativismo toma forma «en una serie de políticas eclécticas y tiene el objetivo de redefinir quién es el pueblo real de una unidad política determinada y quién, por tanto, debería tener más derechos y poder de decidir las características de esa sociedad frente a un grupo considerado exógeno e incapaz de asimilar las características esenciales del grupo original» (Guia, 2014: 111).
Pero el nativismo, constitutivamente, no tiene una connotación negativa. Kaufmann (2017) apela a la idea del «interés racial propio» (racial self-interest) para argumentar que las posiciones nativistas de los blancos no son, en sí mismas, racistas; es decir, el nativismo sería una expresión colectiva de autoestima y no un prejuicio en contra de los no nativos (ibídem: 3). En este sentido, el nativismo supone, una visión de cómo un Estado debe ser organizado, lo cual requiere un tipo de congruencia entre el Estado y la nación en cuanto unidad política y cultural (Mudde, 2012). En este sentido, la nación americana protege su núcleo étnico blanco y busca impedir su declive social por medio de distintas prohibiciones a los inmigrantes no blancos (Behdad, 2005: 141). La explicación más extendida sobre las causas que han hecho reemerges el nativismo recientemente apunta a las crisis económicas y la ampliación del sector de los excluidos entre la población nativa. En esta línea, Kaufmann (2017) señala el peso de la transformación demográfica en las sociedades occidentales y cómo esta influye en las reacciones sociales y políticas de la identidad blanca. Guia (2016), por su parte, pone el peso de la reemergencia del nativismo en la pérdida de confianza ante el Estado por parte de los nativos. Así, el discurso nativista no es una posición negativa per se, pero, como se verá, su instrumentalización puede llevar a derroteros no deseados de permanente tensión y a que nativos y extranjeros no puedan convivir armónicamente.
En este trabajo se presenta un abordaje al nativismo de Trump de tipo cualitativo, a partir de un estudio de caso, y el objeto de estudio es la narrativa del candidato presidencial republicano y ahora presidente de Estados Unidos. Para ello, se recurre a los discursos sobre la construcción del muro en la frontera sur estadounidense y a la reciente creación de la oficina para atender a víctimas de crímenes relacionados con la inmigración. La temporalidad del estudio abarca desde 2016 hasta el primer trimestre de 2018. Las fuentes empleadas fueron tanto primarias como secundarias y se recurrió frecuentemente a páginas electrónicas para allegarse de información directa (discursos, posicionamientos institucionales o tuits). El análisis se desarrolla en cuatro secciones. En primer lugar, se enmarca teóricamente el nativismo blanco, sus antecedentes, sus límites y cómo se ha operacionalizado para este artículo. En segundo lugar, se ofrecen evidencias de cómo el nativismo ha formado parte del pensamiento político estadounidense desde la fundación del país y en diferentes momentos de su historia. En tercer lugar se examina el caso de Trump aportando evidencia sobre los antecedentes nativistas de la actual Administración republicana y cómo el nativismo blanco toma forma en diferentes sectores de la sociedad estadounidense, y se analiza cómo el nativismo blanco se ha puesto en práctica tanto en la campaña presidencial de Trump como en ciertas políticas de gobierno dirigidas a la inmigración, especialmente a la irregular. Finalmente, en cuarto lugar, se ofrece una discusión para repensar los límites de las ciencias sociales y la tradición liberal para explicar fenómenos políticos contemporáneos que operan en entornos de globalización.
Enmarcando el nativismo blanco
El trabajo más influyente sobre nativismo ha sido el del historiador John Higham (2002 [1955]). Estudiosos contemporáneos (Duyvendak y Kesic; 2018; Guia, 2016) señalan que el trabajo de este autor aún es relevante porque su perspectiva y modelo analítico permiten estudiar al nativismo a partir de su «complejidad», puesto que reconoce, en su despliegue, la «coexistencia de dinámicas» que requieren ser analizadas en sus propias especificidades (Duyvendak y Kesic; 2018). Higham (2002 [1955]) propuso tres dimensiones para estudiar el nativismo: clase, religión y raza. De acuerdo con esto, Anbinder (2006: 177) entiende al nativismo como «una ideología etnocéntrica que busca mantener el statu quo político, religioso y racial de una nación».
En Estados Unidos, el estudio sobre el nativismo se ha orientado intensamente a analizar narrativas antiinmigración (Higham, 2002 [1955]; Mudde, 2012; Scisco, 1901; Young, 2017)2. Pero, como se ha mencionado, el nativismo no es per se una perspectiva antiinmigración. Es una cuestión compleja que cuenta con «una visión de mundo» (Guia, 2016: 10) que dota a cierta comunidad política (en un territorio concreto) de una versión de su historia, la cual es concebida como única, y de un orgullo de pertenencia que hace que la comunidad sea defendida (territorialidad). Por tanto, el nativismo no se define exclusivamente por su componente antiinmigración, sino que se alimenta también de una versión nostálgica de nación (Bonikowski, 2017: 197). En este sentido, Huntington (2014), Kaufmann (2001), Behdad, (2005) y Mudde (2012) argumentan que el nativismo no tiene constitutivamente una «connotación negativa». Así, en Estados Unidos, el nativismo se ha formado a partir de diversos movimientos que han generado cohesión a partir de una identidad estadounidense (Behdad, 2005; Bonikowski, 2017; Huntington, 2014). Con base en lo dicho, este trabajo reconoce que el nativismo se nutre de dos componentes básicos: por un lado, un entendimiento del mundo según el cual un grupo de personas (nativos) tienen mayores privilegios ante otros habitantes sobre cierto territorio; y, por otro, que esta mirada se orienta a limitar la permanencia y restringir la llegada de nuevos habitantes. Reconociendo que ambos componentes dan contenido al pensamiento nativista, para analizar la puesta en práctica del nativismo blanco contemporáneo se recurre a la definición de Guia (2016: 13), según la cual el nativismo «es un mecanismo para redibujar los límites entre ellos y nosotros, y justificar el mantenimiento de privilegios de un grupo particular».
Ante los resultados electorales de 2016 en Estados Unidos, Lamont et al. (2017: 163) identificaron elementos de racismo entre la clase trabajadora estadounidense, donde los «blancos» dicen llevar vidas «decentes, estables» y «respetar las leyes» mientras otros grupos hacen lo contrario. Mills (2017: 7) señala que la supremacía blanca en Estados Unidos puede verse como un sistema de dominación adquirido por derecho propio (in its own right), pues la oposición entre blancos y no blancos ha sido fundacional para que operen las instituciones sociales y políticas estadounidenses (ibídem: 41). Dicha oposición ha estado presente en los pensamientos ilustrados y liberales, y ha dado sustento ideológico a la sociedad estadounidense (Bobo, 2017: 89; Mills, 2017). En esta línea, Bobo (2017: 89) afirma que el racismo está profundamente enraizado en la cultura estadounidense. En este orden de ideas, Mills (2017) afirma que el racismo es una creencia que establece que la humanidad se divide en razas, las cuales se organizan de manera jerárquica y de forma que unas son superiores a las otras; asimismo, entiende que «el racismo toma forma en instituciones, prácticas y sistemas sociales que ilícitamente privilegian la expansión de unas razas sobre otras, donde la membresía racial (directa e indirectamente) explica el privilegio mismo» (Mills, 2017: 4). Así, operacionalizando la definición de Guia –el nativismo como «mecanismo para redibujar los límites entre ellos y nosotros» (2016: 13)–, a partir de los discursos públicos de Trump sobre los inmigrantes –en campaña y como presidente–, en este trabajo se entiende que los blancos (su «nosotros») defienden un estatus de privilegio ante «ellos», quienes afectan negativamente su vida normal y correcta. Así, la presencia extranjera no deseada distorsiona, contamina y pervierte esa comunidad primigenia a la que apelan idealmente los nativistas y donde el «ellos» –en el nativismo blanco contemporáneo estadounidense– se ha representado en lo musulmán o mexicano.
El nativismo no puede definirse exclusivamente como blanco, antiinmigrante y de derechas; por lo que otras expresiones nativistas pueden explorarse en otros contextos o experiencias (como el del derecho de autodeterminación de los pueblos o con pueblos originarios y sus resistencias a la asimilación cultural) (Guia, 2016: 9). Sin embargo, siguiendo a Huntington (2014: 356), ante las transformaciones multidimensionales que están sucediendo en Estados Unidos en la actualidad, aunque las manifestaciones de los movimientos nativistas pueden ser diversas, existe una etiqueta que los unifica: el «nativismo blanco». Este autor identificó que el resurgimiento de este tipo de nativismo respondía a la expansión demográfica, social, económica y política de los hispanos en la sociedad estadounidense. Con ello, afirma Huntington (2014: 362), se generaron estímulos para que el nativismo blanco se sintiese amenazado en su lengua y su cultura. El término nativismo blanco no indica que solo blancos lo pongan en práctica; lo que enfatiza es la posición política de aquellos que buscan la conservación y restauración de un «Estados Unidos blanco». Entonces, el nativismo blanco se expresa en «movimientos (…) compuestos en gran parte (aunque no exclusivamente) por personas blancas, varones, de clase trabajadora o clase media, principalmente, que protestan contra esos cambios (tratando de frenarlos o invertirlos) y contra lo que ellos creen (con razón o sin ella) que es una disminución de su estatus económico y social, una pérdida de empleo en beneficio de los inmigrantes y de otros países extranjeros, una perversión de su cultura, una relegación de su idioma y una erosión (o, incluso, una evaporación) de la identidad histórica de su país» (ibídem: 356).
Evidencia de la presencia del nativismo en la fundación y construcción de Estados Unidos
«Asociar al extranjero con la diferencia y el peligro es tan antiguo como la comunidad humana» (Brown, 2015: 167), y la conformación de Estados Unidos así lo muestra. El nativismo «no es un fenómeno social novedoso» en este país (Behdad, 2005: 139); se ha manifestado cuando se han defendido bienes y beneficios para cuyo disfrute, de acuerdo a su entendimiento del orden político y social, los nativos tienen prioridad ante aquellos que pretenden llegar, o han llegado recientemente, a Estados Unidos. En sentido opuesto a la narrativa, ampliamente extendida, que caracteriza Estados Unidos como un país históricamente facilitador del arribo e inclusión de nuevos habitantes, otras miradas argumentan que elementos nativistas (Behdad, 2005), xenófobos (Hervik, 2015) y de superioridad racial blanca (Bobo, 2017; Mills, 2017) estuvieron presentes en la conformación del Estado, del sentido de comunidad y de la identidad estadounidenses (ibídem). Así, las ideas nativistas han formado parte del pensamiento político estadounidense (Behdad, 2005; Kosc, 2017; Mills, 2017). Tanto en el pensamiento colonizador como en el pensamiento fundacional e ilustrado (John Adams, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville, Alien Seditcion Act 1789) se argumentó, con distintos énfasis (Bobo, 2017; Higham, 2002 [1955]; Mills, 2017), la preocupación e inconveniencia de contar con migraciones masivas, a gran escala y de grupos de personas que por sus valores o tradiciones desestabilizarían o corromperían el carácter del «verdadero americano» (Behdad, 2005:11).
En la historia política de Estados Unidos se considera la orden Know Nothing, surgida en 1854, como la primera expresión formal de un movimiento político nativista con importantes triunfos electorales locales (Kraut, 2016: 4; Encyclopaedia Britannica, 2017). El antecedente a dicha orden fue el partido Native America, con una breve existencia en 1845 (Scico, 1901: 16). Know Nothing promovió la restricción de la llegada de nuevos habitantes y la exclusión de beneficios a aquellos extranjeros que ya estuvieran en territorio estadounidense; su agenda planteó que los nacidos en el extranjero no votaran, que no se les permitiera asumir ningún cargo público y que, para obtener la ciudadanía, les fueran requeridos 21 años de residencia (Encyclopaedia Britannica, 2017). Este movimiento político se caracterizó por su anticatolicismo, no por las creencias religiosas sino por la lealtad al Papa romano; dicha lealtad, decían, era incompatible con «ser leales» a Estados Unidos, pues los valores y comportamiento político de los católicos (jerárquicos, autócratas y centralistas) serían un anatema para la democracia americana y los valores de los derechos individuales (Behdad, 2005: 122). Los inmigrantes objeto de este rechazo fueron, entonces, irlandeses y alemanes (Goodyear, 2015), ya que estos nuevos habitantes, al no haber nacido como protestantes americanos, alterarían, con sus valores y conceptos de vida, la seguridad y la tranquilidad de la comunidad estadounidense (Behdad, 2005). Behdad (ibídem), Kaufmann (2001) y Huntington (2014) han destacado la permanente tensión de los anglosajones protestantes ante los valores y comportamientos de los católicos pues, para el pensamiento nativista, estos eran parte de una «conspiración extranjera en contra de las libertades de los Estados Unidos» y los inmigrantes eran los agentes (Lockwood, 2016: 2).
El nativismo también operó ante la inmigración de personas asiáticas. Entre las acciones políticas que inhibieron la llegada de nuevos habitantes de Asia destacó la Chinese Exclusion Act de 1882, una ley que limitaba la entrada de trabajadores chinos al país (no aplicaba a estudiantes, comerciantes, familiares de chinos en Estados Unidos o chinos americanos) (Kraut, 2016: 5). Por su parte, la Scott Act, de 1887, prohibía el regreso de aquellas personas chinas que hubiesen salido de Estados Unidos (aunque fuesen residentes legales o ciudadanos). Por último, la Geary Act, de 1892, exigía a las personas de origen chino un certificado que demostrara su «elegibilidad de permanencia» en el país (Young, 2017: 221). Con este marco institucional y legal, el nativismo argumentó, en contra de la población china, su incapacidad para formar parte de la comunidad estadounidense, pues era un «grupo no asimilable, incluso subversivo, [cuyas] costumbres y hábitos viciosos eran una amenaza social» (ibídem: 220) y su «tendencia a preservar las prácticas culturales y el idioma de su país de origen» los limitaba (ibídem). Estas posiciones contrarias a nuevos habitantes se ampliaron a otros grupos asiáticos (japoneses, coreanos y filipinos). Por ejemplo, el «Gentlemen Agreement», de 1907, entre el emperador japonés y el presidente de Estados Unidos (Theodore Roosevelt), recortó a un tercio las entradas de japoneses a Estados Unidos (Kraut, 2016: 6). Bajo la mirada nativista, estos grupos asiáticos también fueron calificados como «inmorales, subversivos y serviles» (Young, 2017: 220).
La exclusión de inmigrantes asiáticos precedió, y se superpuso, a movimientos similares en contra de inmigrantes europeos a finales del siglo xix y principios del siglo xx. En 1806, los europeos que llegaban a Estados Unidos procedían mayoritariamente de las islas británicas, Alemania, Escandinavia, Suiza y los Países Bajos. En 1900, prácticamente el 70% de migrantes europeos provenían de Austria-Hungría, Italia, Rusia, Grecia, Rumania y Turquía (Young, 2017: 221). Con un crecimiento significativo, la inmigración europea paso de 2,5 millones de ingresos entre 1860 y 1880, a 5 millones entre 1880 y 1890 (ibídem). Ante estas llegadas masivas, en 1924 se aprobó la Johnson-Reed Immigration Act, una ley que ofrecía un sistema de ingresos de acuerdo a cuotas por país de origen. El sistema instauró ingresos del 2% por cada grupo nacional establecido en Estados Unidos con base en el censo de 1890; para Kraut (2016: 8), buscaba frenar la migración europea del Sur y del Este. Los argumentos nativistas de entonces fueron que estas personas eran agentes portadores de «ideas comunistas y anarquistas». Los judíos también fueron objeto de estos juicios. Respecto a ellos, Laura Delano (quien entonces era esposa del comisionado de inmigración y había sido la primera esposa de Franklin Roosevelt) dijo: «Los 20.000 niños encantadores se convertirán, todos, muy pronto, en 20.000 adultos feos» (ibídem: 9). Además de estas posturas contra los judíos, los eslavos fueron estigmatizados por «inclinaciones criminales»; se afirmaba que los italianos y griegos tenían «una clara tendencia al secuestro»; particularmente, los italianos «bebían en exceso, vivían en la inmundicia y, a la menor provocación, recurrían al estilete»; y sobre los rusos, se decía que se les daba bien «el hurto» y el «recibir bienes robados» (Young, 2017: 222). De esta manera, cierta migración europea del siglo xix fue objeto de humillaciones y menosprecio por parte de la población nativa (ibídem: 223).
El pensamiento nativista usó la ciencia para argumentar y legitimar ciertas ideas de superioridad racial ante la llegada de nuevos habitantes a Estados Unidos en los siglos xix y xx. Kraut (2016: 3) habla de una «mentalidad nativista» a partir de un «prejuicio medicalizado» que enmarcó a los inmigrantes como agentes de transmisión de enfermedades mortales, pues dichos «foráneos» contaban con una «configuración genética inferior». Con la misma lógica, a principios del siglo xx se emitió la «alerta a la nación» ante enfermedades peligrosas llevadas a Estados Unidos por nuevos habitantes (Behdad, 2005: 129). Behdad (ibídem: 141) hace referencia a la «pseudociencia del nativismo» y señala que, de manera sistematizada, esta contribuyó a la articulación de políticas migratorias sustentadas en argumentos raciales. Así, en las islas Ellis y Angel se establecieron laboratorios para probar nuevas drogas y medicamentos; se experimentó con nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas, y se lograron procedimientos de inspección médica más eficientes y efectivos. El fin último de estas acciones era proteger la nación contra las enfermedades contagiosas provenientes del extranjero (ibídem: 133). De esta manera, la medicina y la higiene constituyeron una forma de patriotismo donde «los marcadores diferenciales separaban al ciudadano del extranjero y al yo nativo del otro inmigrante (ibídem).
Evidencia del nativismo blanco contemporáneo en Estados Unidos
Estados Unidos se conceptualiza básicamente como una democracia liberal igualitaria libre de las estructuras sociales jerarquizadas del viejo mundo (Mills, 2017: 114). Sin embargo, después de la llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos, Appaduarai (2017) declaró que «el mayor éxito retórico de Trump es colocar los aqueos de la raza blanca dentro del caballo de Troya de cada uno de sus mensajes sobre la grandeza de América, de tal manera que devolver la grandeza a Estados Unidos es una manera pública de prometer que los blancos estadounidenses recuperarán su grandeza» (ibídem: 41). Junto a perspectivas similares (Coates, 2017; Young, 2017), Appadurai (2017: 41) distingue el actual momento político del nativismo blanco de anteriores expresiones nativistas: «Es la primera vez que un mensaje sobre el poder de Estados Unidos en el mundo se convierte en una forma codificada de proponer que los blancos vuelvan a ser la clase dominante en el país». Así, «el mensaje sobre la salvación de la economía norteamericana se ha transformado en un mensaje sobre la salvación de la raza blanca» (ibídem).
En el cambio del siglo xx al xxi hay evidencias de la puesta en práctica del nativismo blanco contemporáneo (Durand, 2017; Marreno, 2012), como son la Proposición 187 y la Ley Arizona SB1070. Ambas acciones estuvieron dirigidas a inhibir y limitar la entrada de inmigrantes y, junto a ello, promover la deportación de aquellos en situación irregular en Estados Unidos. La Proposición 187 en California fue una propuesta legislativa presentada en 1994; con ella, se negaban los servicios sociales, de salud y acceso a la educación a los inmigrantes en situación irregular. La iniciativa llevó el lema «Salvemos nuestro Estado». La policía tenía la prerrogativa de «sospechar» si alguien infringía la ley de migración; se le podía detener y revisar su situación y, en su caso, deportarlo (Marreno, 2012). Durante la campaña para promover la Proposición 187, el gobernador Pete Wilson expresó componentes nativistas usando imágenes donde mostraba a personas cruzando ilegalmente la frontera Tijuana-San Diego. El mensaje decía: «Ellos siguen viniendo, dos millones de migrantes ilegales en California. El Gobierno federal no los detendrá en las fronteras, entonces se necesitarán miles de millones de dólares para cuidarlos» (Behdad, 2005: 113). Por su parte, el líder conservador Patrick Buchanan expresó la preocupación nativista sobre cómo las poblaciones inmigrantes alteran la identidad original de los Estados Unidos: «Se trata de quiénes somos, de lo que creemos. Se trata de lo que representamos como estadounidenses. Hay una guerra religiosa en nuestro país por el alma de América. Es una guerra cultural, tan crítica para el tipo de nación que algún día seremos, como lo fue la propia Guerra Fría» (Pedersen, 2008: 20).
Por otro lado, en 2010 se aprobó en Arizona la Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act («Ley de apoyo de nuestras fuerzas de orden público y vecindarios seguros»); una ley que, más conocida como Ley Arizona SB1070, facilitó una abierta confrontación contra los inmigrantes hispanos y promovió una narrativa de securitización de la frontera sur de Estados Unidos. Esta ley destacó, respecto al nativismo, la criminalización del migrante por su aspecto físico. Así, la legislación fomentó «la discriminación por perfil racial» (Marreno, 2012). Ejemplo de ello fue la manera como Joe Arpaio, alguacil de Maricopa, aplicó la Ley Arizona. Acusó a la Administración de Barack Obama de incentivar la inmigración ilegal: «El presidente Obama y su grupo de amigos podrían poner un mensaje en luces de neón en la frontera entre Arizona y México que diga: “Ilegales, bienvenidos a Estados Unidos. Nuestro hogar es su hogar”» (Pereda, 2011). En 2016, Joe Arpaio fue acusado de desacato por seguir persiguiendo inmigrantes con la policía local y no responder a los requerimientos de un juez federal sobre acciones raciales contra hispanos. El 25 de agosto de 2017, Trump indultó a Arpaio, que había sido sentenciado, y lo consideró como un «gran patriota estadounidense» que «se implicó mucho en la lucha contra la inmigración ilegal» (El Financiero, 2017). Para organizaciones como la American Liberty Civil Union (ACLU), el apoyo de Trump a Arpaio ha sido «una promoción presidencial del racismo» (ACLU, 2017).
Red nativista blanca en el Estados Unidos contemporáneo
Ante los resultados electorales de 2016 en Estados Unidos, se ha argumentado ampliamente que el trabajador blanco de clase baja, sin estudios, en situación de desempleo y con pérdida de su estatus social, fue el perfil del votante que llevo a Trump, en su calidad de outsider del Partido Republicano, al Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, como demuestran otras aproximaciones al caso (Bhambra, 2017; Bobo, 2017; Lamont et al., 2017; Pierson, 2017; Skocpol y Hertel-Fernández, 2016), la movilización político-electoral que facilitó y operó para que Trump llegara a la Casa Blanca no se limitó al perfil del votante mencionado. En este sentido, en el pensamiento político de Trump se reconocen proyectos políticos previos como la emergencia del Tea Party o la solidificación de las posturas más radicales de los republicanos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado (Bobo, 2017: 89). Entre los múltiples apoyos que recibió Trump, el nativismo blanco estuvo presente tanto en la clase baja como en la clase media, ya sea representadas con gente con o sin estudios (Bhambra, 2017); en las élites económicas estadounidenses (Pierson, 2017; Skocpol y Hertel-Fernández, 2016) y, desde luego, en el Partido Republicano, tanto a nivel de los líderes como de los militantes (Skocpol y Hertel-Fernández, 2016; Tobbin, 2017). Para evidenciar que el nativismo blanco contemporáneo en Estados Unidos no solo opera en la clase baja blanca, se muestra el entramado de actores de dicho nativismo que, visto en conjunto, da un panorama amplio del avance de un proyecto político que conecta a ciertos pobres y algunos ricos estadounidenses con un objetivo común: la recuperación de un Estados Unidos blanco.
Kaufman (2017: 2) ve a Trump como una expresión del «capitalismo nativista». Cuando este anunció su candidatura, dijo que revertiría las consecuencias del comercio internacional para recuperar los trabajos perdidos: «Yo seré el presidente más grande que Dios jamás haya creado, para dar trabajo; yo traeré de regreso nuestros trabajos de China, México, Japón y de muchos lugares; yo traeré de regreso nuestros trabajos, traeré de regreso nuestro dinero» (Lamont et al., 2017: 165). Así, se presentó ante el votante americano como el único candidato que se preocupaba por ellos y les ofrecía restaurar su legítimo lugar mediante el restablecimiento de su estatus de herederos del sueño americano con su «Make America Great Again» (Ronald Reagan dixit) (ibídem: 164). De esta manera, promovió un retorno a «los buenos tiempos» de un Estados Unidos que posiblemente no regresará (Muro, 2016). Pero, con este marco, se impulsaron y aprovecharon sentimientos de agravio entre los americanos blancos que se sentían desplazados y fueron animados a formar parte de una versión de Estados Unidos donde ellos son «los americanos normales» que merecen confort material y seguridad (Kaufman, 2017: 2).
Pero, aun así, la llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos puede observarse como una etapa más que facilita la formación de una plutocracia global (Ariño, 2016; Skocpol y Hertel-Fernández, 2016; Sassen, 2015) a través del entramado nativista que confluye en torno a Trump y que, paradójicamente, se distancia y continúa construyendo una profunda desigualdad multidimensional en el seno de la sociedad estadounidense (Sassen, 2015). Este nativismo, simultáneamente, logra exaltar y dar sentido para la acción a blancos desfavorecidos, que apoyan la candidatura y el Gobierno de Trump (Pierson, 2017). Para ilustrar y ejemplificar la conformación del entramado nativista desde arriba hacia abajo se recurre a la «red Koch», que se caracteriza por su pensamiento defensor de un mercado ultra-libre y valores sociales conservadores (Mayer, 2017; Skocpol y Hertel-Fernández, 2016). La «red Koch» coordina a patrocinadores, genera ideas y promueve agendas públicas para defender posiciones del pensamiento conservador estadounidense (Skocpol y Hertel-Fernández, 2016: 682), y está formada por diversas organizaciones en Estados Unidos que trabajan a nivel local con las comunidades. Ahí difunden ciertos valores sociales, conceptos de vida, entramados institucionales y marcos legales para avanzar hacia sus objetivos políticos (Mayer, 2017; Skocpol y Hertel-Fernández, 2016). Entre las múltiples entidades que conforman esta red están la Heritage Foundation, Americans for Prosperity, Freedom Partners Chamber of Commerce, Libre Initiative, Cato Institute, Breitbart News, family DeVos, Rupert Murdoch, Sheldon Adelson y Exxon Mobile, entre otras (Kaufman, 2017; Mayer, 2017; Skocpol y Hertel-Fernández, 2016).
Por lo que respecta al Partido Republicano, este formó parte del entramado nativista con apoyos abiertos y posiciones claras en la campaña de Trump. Ello se evidenció en la Convención Nacional del Partido Republicano en la que Trump asumió la candidatura. Entonces, estuvieron presentes reconocidos nacionalistas blancos como Matthew Heimbach, del Partido Tradicionalista de los Trabajadores; Peter Brimelow, fundador del sitio web VDARE, quien promueve una «América para los americanos» y presenta a la inmigración como «una afrenta a los nativos» y como un problema para «la cuestión nacional» (VDARE, 2017); y Richard Spencer, cofundador de Altright.com, quien defiende la «herencia, identidad y el futuro de la descendencia europea en los Estados Unidos y alrededor del mundo», la cual se define por «ser blancos» (Altright, 2017). En la mencionada convención, Steve King (Iowa) cuestionó que los «no blancos» hubiesen aportado algo a la civilización (Schubiner, 2017: 2); otros nativistas blancos del Partido Republicano que apoyaron abiertamente a Trump fueron Kris Koback (Kansas); Joe Arpaio (Maricopa, Arizona); Jeff Sessions, entonces senador por Alabama, quien habló de la «autodeportación», y el general retirado Michael Flynn, promotor de ideas islamófobas (Schubiner, 2017: 2).
A modo de ejemplo de la narrativa nativista que conecta a trabajadores blancos, clase media blanca, capitalistas nativistas y el Partido Republicano en torno a Trump, se señalan las palabras del Senador Tom Cotton (Arkansas) durante un evento de recaudación de fondos en Forth Smith (Arkansas): «Vayan a casa esta noche y vean uno de los programas nocturnos de comedia. Mañana temprano vean algún programa de noticias. Este sábado vean Saturday Night Live. A todos los altos guardianes de la cultura popular en este país, les fascina burlarse de Donald Trump, ridiculizarlo. Hacen bromas de su cabello, de su color de piel, de la forma en que habla, que él es de Queens y no de Nueva York; se burlan del tamaño de su corbata, de su gusto por McDonald´s; pero de lo que no se dan cuenta es de que aquí en Arkansas y en los lugares neurálgicos y centrales que hicieron la diferencia en la elección, como Michigan o Wisconsin, cuando escuchamos ese tipo de ridiculización, nosotros oímos que se burlan de nuestra apariencia, de cómo hablamos, de la forma en que pensamos» (Tobbin, 2017: 2).
El nativismo blanco contemporáneo en práctica: el muro, VOICE y la reforma migratoria
Bobo (2017) y Cobb (2017) sostienen que el «Make American Great Again» quiere decir «Make American White Again». Por su parte, Coates (2017) argumenta que no puede explicarse el acenso del nativismo blanco de Trump sin el paso de Barack Obama por la Presidencia de los Estados Unidos. Pero, como ya se ha evidenciado, el nativismo blanco tiene raíces previas, permanentes y estables en la historia de dicho país. En el sur de Estados Unidos, muestra de ello son las posturas políticas de líderes conservadores del siglo xix que apelaron a la superioridad de la cultura anglosajona en el contexto de la guerra entre este país y México. James Buchanan, en 1845, dijo que la sangre anglosajona «nunca podrá ser sometida por la imbécil e indolente raza mexicana» (Horsman, 1981: 217). Por su parte, Horace Bushnell3, en defensa de la «raza anglosajona», afirmó que el Estado mexicano había comenzado con desventajas fundamentales por el carácter de sus inmigrantes y Dios había reservado América para un pueblo especial de «sangre anglosajona». Por ello, si la «calidad» del británico se convirtiese en la del mexicano, en «cinco años [los británicos] convertirían su noble isla en un lugar de pobreza y desolación» (Horsman, 1981: 209).
Trump, años antes de su candidatura presidencial, había dicho que «el éxito es algo con lo que se nace. Es cuestión de genética» (Muntaner, 2016). Para Cobb (2017: 2), no es coincidencia que Trump sea un líder relevante en el actual nativismo blanco en Estados Unidos, pues «él proviene de Queens; el condado con mayor diversidad étnica dentro de Estados Unidos continental. La generación de residentes en el Queens de Trump ha visto la transformación de la ciudad desde una mayoría blanca del interior del suburbio de la ciudad de Nueva York hacia un modelo polígloto de diversidad global» (ibídem). Esto se expresaría en diversas situaciones, como cuando Trump no pudo reconocer al juez Gonzalo Curiel, nacido en Indiana, como mexicanoamericano. Trump se refirió a él, inevitablemente, como «el mexicano» (ibídem). Los simpatizantes y votantes de Trump expresaron que la migración «ilegal» y la pérdida de trabajos eran sus principales preocupaciones. En un acto de campaña se pudo leer el siguiente mensaje: «EveryJuan Illegal Go Home». Quien portaba dicha camiseta decía que la «invasión de ilegales» está erosionando la cultura americana (Osnos, 2015: 12). En otro acto de campaña, una persona dijo que su «esposo, Charlie, trabajaba como constructor de medidores de electricidad para hogares en General Electric hasta que esta se fue a México» (ibídem: 6). Por su parte, otra simpatizante dijo estar preocupada por la inmigración ilegal porque, en su opinión, esta destruye el país: «Ellos están por todos lados, están secando nuestra economía y nosotros pagamos por ello» (ibídem: 6).
Trump anunció su candidatura el 16 de junio de 2015. Desde entonces, prometió la construcción de 2.000 millas de muro para que México dejara de enviar gente con «muchos problemas, pues ellos traen drogas, crimen; son violadores y, asumo, algunos son buenas personas» (ibídem: 2). En actos de campaña, Trump lanzó mensajes como el siguiente: «¿Han visto la muralla que han construido? Tienen una rampa para pasar el muro (…); los coches pasan a 60 kilómetros por hora; van cargados de droga y pasan con facilidad (…); vamos a construir el muro» (Muntaner, 2016). Desde la misma lógica de señalar a los inmigrantes en situación irregular como los culpables de la decadencia de la calidad de vida de los estadounidenses, en otro momento expresó: «Hay un gran peligro con los ilegales (…); tenemos un peligro tremendo a lo largo de la frontera, con la llegada de los ilegales». Y remarcó: «¿Han visto alguna evidencia aquí para confirmar sus temores de que México esté enviando a sus criminales al otro lado de la frontera? Yo sí, y lo he escuchado de muchas personas» (Osnos, 2015: 3). Durante su campaña electoral, Trump señaló a los mexicanos como criminales. Para él, a estos se les deja «deambular, disparar a las personas y matar a la gente»; esto es «un gran problema y nadie quiere hablar de ello» (ibídem: 6). Para mostrar la angustia de los americanos ante el peligro de la frontera sur, Trump uso una anécdota; contó que en su viaje a Laredo les pidió a los pilotos que volaran sobre los límites de la frontera; él la califico como algo «aterrador»; al regresar a su casa, en Nueva York, su esposa lo saludó llorando y le dijo, con cierta angustia y preocupación, que se alegraba de que hubiera regresado de manera segura, pese a haber estado cerca de la frontera (ibídem: 12).
Una evidencia de la puesta en práctica del nativismo blanco de Trump es la asociación directa y constante que este ha hecho entre la inmigración irregular y el crimen. En campaña electoral, el caso de Kathryn Steinlese usó, de manera emblemática, para argumentar la urgencia de construir el muro y «asegurar la frontera inmediatamente». Esta persona murió por una bala perdida en una calle de San Francisco. Se culpó a un indocumentado mexicano que había sido deportado cinco veces de Estados Unidos (ibídem: 9). Un juez de la corte de California exoneró al presunto responsable el 30 de noviembre de 2017. En su Twitter, el presidente mostró su indignación y llamo a «¡Construir el muro, ya!» (Trump, 2017). La creación de la oficina VOICE (Voice of Immigration Crime Engagement) el 1 de marzo de 2017 es una clara expresión del nativismo del presidente Trump (Friedman, 2017). Esta oficina fue creada, dentro del Departamento de Seguridad Interior (Department of Homeland Security), como un compromiso del presidente para defender a las personas afectadas por actividades delictivas de delincuentes extranjeros (White House, 2017). La oficina trabaja para garantizar que las víctimas y sus familias tengan acceso a información y ofrece asistencia para explicar el proceso de expulsión de inmigrantes (VOICE, 2017). Sus objetivos son: 1) usar un enfoque centrado en la víctima y sus familias para reconocerlas y apoyarlas en los delitos cometidos por los inmigrantes; 2) promover el conocimiento de los derechos y servicios disponibles para las víctimas de delitos cometidos por inmigrantes; 3) crear asociaciones de colaboración con interesados de la comunidad que ayuden a las víctimas de delitos de inmigrantes, y 4) proporcionar informes trimestrales que estudien los efectos de la victimización por extranjeros delincuentes en Estados Unidos (VOICE, 2017).
La creación de VOICE, más otras acciones concretas relacionadas con la inmigración, como las enmarcadas en la reforma migratoria que Trump propone, permiten argumentar que el nativismo blanco opera desde el Gobierno de Estados Unidos. Que este nativismo se ponga en práctica desde ese lugar de poder es una diferencia fundamental respecto a expresiones nativistas previas, muchas veces marginales. De acuerdo con Young (2017: 227), el nativismo de Trump es abiertamente explícito y agresivo. Tanto en su campaña electoral como ya desde la Casa Blanca, la actual Administración republicana ha promovido, como se ha mostrado, una perspectiva nativista y, aunque no es posible evaluar sus alcances e impactos por su carácter reciente, es posible observar una coherencia entre lo que el candidato Trump ofreció y las políticas que está implementando desde su Gobierno. Muestra de ello la dio en su primer discurso sobre el estado de la Unión, donde expuso los cuatro pilares en los que se basa su reforma migratoria: 1) Ofrecer un proceso para obtener la ciudadanía a 1,8 millones de inmigrantes «ilegales» que fueron traídos por sus padres cuando eran pequeños; 2) Construir un muro en la frontera con México; 3) Eliminar la lotería de las visas, y 4) Poner fin a la migración en cadena (Trump, 2018). En el desarrollo de cada uno de los pilares se identifica un hilo conductor para argumentar la necesidad de dicha reforma migratoria: la protección y seguridad de los estadounidenses. Con base en la evidencia presentada, se entiende que las acciones del actual Gobierno de Estado Unidos son muestra de un proyecto político en construcción que busca recuperar una América donde los blancos mantengan un estatus de superioridad ante otros grupos raciales.
Discusión final
Siguiendo a Bauman (2017: 14), la narrativa de Trump es la expresión de una «retropatía» que se caracteriza por apelar a «mundos ideales ubicados en el pasado perdido/robado/abandonado que, aun así, se ha resistido a morir». Así, este artículo ha tenido dos objetivos: en primer lugar, mostrar que el pensamiento nativista ha formado parte de las ideas políticas en la sociedad estadounidense desde sus inicios; en segundo lugar, evidenciar que el proyecto político que representa Trump incorpora, en su narrativa política, el nativismo blanco. Sobre lo primero, se ha demostrado que la presencia del nativismo en Estados Unidos ha sido permanente desde su fundación, y que este está sólidamente enraizado en diversos sectores de la sociedad estadounidense; de este modo, el nativismo ha contribuido a construir un sentido de pertenencia y a dar forma a una identidad nacional. Sobre el segundo objetivo, el análisis de cómo la narrativa nativista operó en la campaña de Trump y cómo esta se está poniendo en práctica desde la Casa Blanca, se ha evidenciado cualitativamente que dicha narrativa se ha expresado abiertamente respecto al fenómeno de la inmigración, especialmente la irregular, al promover una mirada que la criminaliza y asociándola con la violencia. Así, Trump, tanto en campaña como en la Casa Blanca, ha desplegado una narrativa nativista contemporánea que es novedosa por dos aspectos, los cuales tienen que entenderse intensa y dinámicamente conectados para comprender la relevancia de su estudio. Por un lado, el nativismo de Trump está orientado a que Estados Unidos vuelva a ser recuperado, dominado y dirigido por blancos; una idea que no es nueva en la historia de Estados Unidos, como se ha visto, pero que al conectarse con el siguiente aspecto, sí se presenta una situación sin precedentes previos en Estados Unidos: por primera vez el nativismo blanco se ejerce abiertamente desde la máxima autoridad política del Estado. Esto, ya sea por las consecuencias internas en Estados Unidos como por el impacto global que genere, requiere ser adecuadamente estudiado para comprender los cambios, los momentos y las tendencias de la política contemporánea.
Este artículo ha profundizado en el caso estadounidense para contribuir a comprender cómo está operando la política contemporánea y la evidente expansión de acciones políticas que ya no se explican nítidamente con los pensamientos liberales (Fraser, 2017; Mills, 2017). Los adversarios políticos de Trump califican sus declaraciones y acciones como incongruentes o como simples estrategias de manipulación de las personas a partir de las necesidades de ciertos sectores de la sociedad. Sin embargo, más allá de la discusión mediática o política, aquí interesa poner de relieve los límites epistémicos, teóricos y metodológicos de las ciencias sociales para estudiar fenómenos políticos propios de una política contemporánea que requiere ser observada con miradas renovadas. Desde una lógica lineal, parece contradictorio el vínculo entre un capitalismo nativista y la promoción de un mercado ultra-libre ante una aparente decadencia de la globalización económica. No obstante, como se ha argumentado, la separación entre élites y ciudadanos ordinarios es intensa, la desigualdad se profundiza y el poder político global se sofistica, a la vez que el sentimiento nacional entre las clases sociales más desfavorecidas se incrementa (Brown, 2016; Sassen, 2015). Así, frente a la ampliación y extensión de pensamientos conservadores alternativos y radicales en el mundo, más allá de enmarcarlos como de «derechas» o etiquetarlos de «populistas», es pertinente reflexionar sobre otras miradas posibles para descifrar proyectos políticos globales que ya no se explican con enfoques de las ciencias sociales clásicamente liberales; ello, siguiendo los cuestionamientos críticos de distintas pensadoras (Brown, 2016; Fraser, 2017; Guia, 2014; Sassen, 2015) ante las actuales miradas liberales o progresistas. Estas autoras problematizan, seriamente, cómo dichas miradas han perdido capacidad analítica para generar propuestas ante el avance de marcos conservadores y neoliberales que están dictando las reglas del juego en las sociedades contemporáneas. Por ello, y de acuerdo con Berlet (2015), no es preciso ubicar a Trump como una expresión de algún tipo de «totalitarismo», sino como la cabeza visible de «un nuevo movimiento nativista».
Referencias bibliográficas
ACLU-American Liberty Civil Union. «ACLU comment on Trump pardon of Joe Arpaio». ACLU website (25 de agosto de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 20.09.2017] https://www.aclu.org/news/aclu-comment-trump-pardon-joe-arpaio0
Altright. «Who are We?». Altright (2017) (en línea) [Fecha de consulta: 01.11.2017] https://altright.com/about-altright-com/
Anbinder, Tyler. «Nativism and Prejudice against Immigrants». En: Reed, Ueda (ed.). A companion to American Immigration. Londres: Blackwell, 2006, p. 177-201.
Appadurai, Arjun. «Fatiga democrática». En: VVAA. El gran retroceso. Barcelona: Editorial Planeta, 2017, p. 35-51.
Ariño Villaroya, Antonio. «¿Hacia una plutocracia global?». Revista Española de Sociología, vol. 25, n.º 1 (2016), p. 27-59.
Bauman. Zygmunt. Retrotopía, Barcelona: Paidós, 2017.
Bhambra, Gurminder K. «Brexit, Trump and methodological whiteness: on the misrecognition of race and class». The British Journal of Sociology, vol. 68, n.º SI (2017), p. 214-232.
Behdad, Ali. A forgetful nation: On immigration and culture identity in the United States. Durham: Duke University Press, 2005.
Berlet, Chip. «Corporate press fails to Trump bigotry». Fair website (17 de septiembre de 2015) (en línea) [Fecha de consulta: 24.06.2017] http://fair.org/home/corporate-press-fails-to-trump-bigotry/
Bobo, Lawrence. «Racism in Trump´s America: reflections on culture, sociology, and the 2016 US presidential election». The British Journal of Sociology, vol. 68, n.º SI (2017), p. 85-105.
Bonikowski, Bart. «Ethno-nationalist populism and the mobilization of collective resentment». The British Journal of Sociology, vol. 68, n.º S1 (2017), p. 181-213.
Brown, Wendy. Estados amurallados, soberanía en declive. Barcelona: Herder, 2015.
Brown, Wendy. El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo. Barcelona: Malpaso, 2016.
Cobb, Jelani. «Trump´s move to end DACA and echoes of the immigration Act of 1924». The New Yorker (5 de septiembre de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 05.09.2017] https://www.newyorker.com/news/daily-comment/trumps-move-to-end-daca-and-echoes-of-the-immigration-act-of-1924
Coates, Ta-Nehisi. «The First White President». The Atlantic (octubre de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 10.112017] https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/10/the-first-white-president-ta-nehisi-coates/537909/
Dodd, Nigel; Lamont, Michelé y Savage, Mike. «Introduction to BJS special Issue». The British Journal of Sociology, vol. 68, n.º SI (2017), p. 3-10.
Durand, Jorge. «La inmigración como amenaza en Estados Unidos». Anuario CIDOB de la inmigración 2017. Barcelona: CIDOB, 2017, p. 32-49.
Duyvendank, Jan Willem y Kesic, Josep. «The rise of nativism in Europe». Europe Now (1 de febrero de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 20.02.2018] https://www.europenowjournal.org/2018/01/31/the-rise-of-nativism-in-europe/
El Financiero. «Arpaio, el alguacil antiinmigrante indultado por Trump». El Financiero, (26 de agosto de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 20.05.2018]
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/arpaio-el-alguacil-antiinmigrante-indultado-por-trump
Encyclopaedia Britannica. «Know-Nothing Party». Encyclopaedia Britannica, 2017 (en línea) [Fecha de consulta: 08.09.2017] https://www.britannica.com/topic/Know-Nothing-party
Fraser, Nancy. «Saltar del sartén para caer en las brasas. Neoliberalismo progresista frente a populismo reaccionario». En: VVAA. El gran retroceso. Barcelona: Editorial Planeta, 2017, p. 95-108.
Friedman, Uri. «What is a Nativist? And is Donald Trump one?». The Atlantic (11 de abril de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 10.11.2017] https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/04/what-is-nativist-trump/521355/
Goodyear, Sarah. «The immigrant roots of nativist Donald Trump». CityLab (25 de septiembre de 2015) (en línea) [Fecha de consulta: 20.10.2017] https://www.citylab.com/equity/2015/09/the-immigrant-roots-of-nativist-donald-trump/407215/
Guia, Aitana. «El reto del nativismo a la pluralidad e igualdad en las democracias liberales». En: Mesa, Manuela (coord.). Retos inaplazables en el sistema internacional. Anuario 2015-2016. Madrid: CEIPAZ, 2014, p. 107-120.
Guia, Aitana. «The concept of nativism and anti-immigrant. Sentiments in Europe». EUI Working Papers MWP, n.º 20 (2016), p. 1-16.
Hervik, Peter. «Xenophobia and nativism». En: Wright, James. International Encyclopaedia of the Social and Behavioral Science [vol.25]. Oxford: Elsevier, 2015, p. 796-801.
Higham, John. Strangers in the Land, Patterns of American Nativism (1860-1925). New Brunswick: Rutgers University Press, 2002 [1955].
Horsman, Reginald. Race and Manifest Destiny. The origins of American racial Anglo-Saxonism. Cambridge: Harvard University Press, 1984.
Huntington, Samuel. ¿Quiénes somos? Los desafíos de la identidad nacional estadounidense. Barcelona: Paidós, 2014.
Kaufman, Cynthia. «Counterhegemony». Global Policy Journal (10 de enero de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 10.01.2017] https://www.globalpolicyjournal.com/blog/10/01/2017/counterhegemony
Kaufmann, Eric. «Nativist cosmopolitans: institutional reflexivity and the decline of “double-consciousness” in American nationalist thought». The Journal of Historical Sociology, vol. 14, n.º 1 (2001), p. 47-78.
Kaufmann, Eric. «Immigration and White identity in the West. How to deal with declining majorities?». Foreign Affairs (8 de septiembre de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 04.04.2018] https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2017-09-08/immigration-and-white-identity-west
Kraut, Alan. M. «Nativism, an American perennial». Center for Migrations Studies website (8 de febrero de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 04.10.2017] doi.org/10.14240/cmsesy020816
Kosc, Jozef Andrew. «The liberal roots of nativism. Where Trump meets Tocqueville». Foreign Affairs (29 de septiembre de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 16.10.2017] https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2017-09-29/liberal-roots-nativism
Lamont, Michelé; Yun Park, Bo y Ayala Hurtado, Elena. «Trump´s electoral speeches and his appeal to the American white working class». The British Journal of Sociology, vol. 68, n.º S1 (2017), p. 153-180.
Lockwood, Robert. «What is nativism? A look at the persistence of anti-immigrant, anti-Catholic attitudes». OSV Newsweekly (10 de octubre de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 14.09.2017] https://www.osv.com/TodaysIssues/Article/TabId/599/ArtMID/13753/ArticleID/20893/What-Is Nativism.aspx
Marreno, Pilar. El despertar del sueño americano. Westminster: Penguin Press, 2012.
Mayer, Jane. Dark money. How a secretive group of billionaires is trying to buy political control in the US. Londres: Scribe publications, 2017.
Mills, Charles. W. Black rights, White Wrongs. The critique of racial liberalism. Oxford: Oxford University Press, 2017.
Mudde, Cas. «The relationship between immigration and nativism in Europe and North America». Migration Policy Institute Reports, Washington, mayo de 2012, p. 1-42.
Muntaner, David. Trump, the apprentice president. Vídeo documental, 56min. Francia, (2016).
Muro, Mark. «Manufacturing Jobs Aren’t Coming Back». MIT Technology Review (18 de noviembre de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2018] https://www.technologyreview.com/s/602869/manufacturing-jobs-arent-coming-back/
Osnos, Evan. «The fearful and the frustrated. Donald Trump´s nationalist coalition takes shape-for now». The New Yorker (31 de agosto de 2015) (en línea) [Fecha de consulta: 20.11.2017] https://www.newyorker.com/magazine/2015/08/31/the-fearful-and-the-frustrated
Pedersen, Carl. «Cosmopolitanism or nativism. US national identity and foreign policy in the twenty-first century». En: Kenneth, Christie. United States. Foreign policy and national identity in the 21st century. Londres: Routledge, 2008, p. 20-33.
Pereda, Cristina. «El gobierno de Estados Unidos encausa al sheriff más duro con los hispanos de Arizona». El País (16 de diciembre de 2011) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2018] https://elpais.com/internacional/2011/12/16/actualidad/1324062488_971391.html
Pierson, Paul. «American hybrid: Donald Trump and the strange merger of populism and plutocracy». The British Journal of Sociology, vol. 68, n.º S1 (2017), p. 105-119.
Sassen, Saskia. Expulsiones. Brutalidad y Complejidad en la Economía Global. Buenos Aires: Editorial Katz, 2015.
Schocpol, Theda; Heltel Fernández, Alexander. «The Koch Network and Republican Party Extremism». American Political Science Journal, vol. 14, n.º 3 (2017), p. 681-699.
Schubiner, Linsday. «Nativism at RNC 2016. Everything you need to know». Huffpost, The blog (27 de julio de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2018] https://www.huffingtonpost.com/lindsay-schubiner/nativism-at-rnc-2016 ever_b_11181040.html 2017
Scisco, Louis. Political nativism in New York State. Nueva York: Columbia University Press, 1901 (en línea) https://archive.org/stream/politicalnativis13scisuoft#page/n7/mode/2up
Tillerson, Rex. «U.S. ends participation in the global compact on migration». U.S Department of State website (3 de diciembre de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 03.12.2017] https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/12/276190.htm
Tobbin, Jeffrey. «Is Tom Cotton the future of Trumpism». The New Yorker (17 de noviembre de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 17.11.2017] https://www.newyorker.com/magazine/2017/11/13/is-tom-cotton-the-future-of-trumpism
Trump, Donald. Cuenta oficial de Donald J. Trump en Twitter, 2017 (en línea) [Fecha de consulta: 02.12.2017]. https://twitter.com/realdonaldtrump
Trump, Donald. «President Donald J. Trump´s State of the Union Address». The White House website (30 de enero de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 01.04.2018] https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-state-union-address/
VDARE. «About». VDARE website (2017) (en línea) [Fecha de consulta: 10.11.2017] http://www.vdare.com/about
VOICE. «Official Website». VOICE website (2017) (en línea) [Fecha de consulta: 10.04.2017] https://www.ice.gov/voice
VVAA. El gran retroceso. Barcelona: Editorial Planeta, 2017.
White House. «President Donald J. Trump's Six Months of America First». The White House website (2017) (en línea) [Fecha de consulta: 20.10.2017] https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/07/20/president-donald-j-trumps-six-months-america-first
Young, Julia. G. «Making America 1920? Nativism and US Immigration, Past and Present». Journal on Migration and Human Security, vol. 5, n.º 1 (2017), p. 217-235.
Notas:
1-Este Pacto surgió de la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes adoptada el 19 de septiembre de 2016 en la Asamblea General de Naciones Unidas. El pasado 11 de julio de 2018 se definió el borrador final del Pacto, y está previsto que el 10 y 11 de diciembre de 2018 se celebre en Marruecos la reunión mundial para la firma de dicho Pacto.
2-Sobre la pertinencia, alcances y límites para el estudio del nativismo en Europa, véase Guia (2016).
3-Teólogo protestante del siglo xix.
Palabras clave: nativismo blanco, Estados Unidos, muro, inmigración
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2018.119.2.185