Reseña de libros | La dificultad de abarcar el fenómeno de «los populismos»
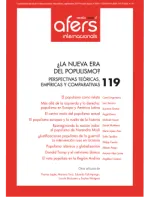
Reseña de libro: Vallespín, Fernando y Bascuñán, Máriam M. Populismos . Alianza Editorial, 2017, 295 págs.
El ejercicio que realizan Fernando Vallespín y Máriam M. Bascuñán en Populismos (Alianza Editorial, 2017) resulta tan necesario como prácticamente imposible: tratar de clarificar en una obra un fenómeno tan plural y multidimensional como el de los populismos. Ello no es óbice para que, en todo caso, la obra constituya un repaso exhaustivo de las claves necesarias para abordarlo, destacando especialmente tres factores: a) el carácter reactivo de los populismos ante el final de la Guerra Fría, b) su expresión como crisis de la democracia representativa y de los partidos políticos y c) como aspecto fundamental, su carácter discursivo como contraposición a las grandes ideologías del siglo xx.
El libro, si bien estructurado en cinco capítulos aparentemente autónomos o autocontenidos (¿Qué es el populismo?; ¿Por qué el populismo?; Populismo y política posverdad; Variedades de populismos; Populismo y democracia), discurre como un único relato en el que los autores se refieren una y otra vez a aspectos previamente abordados. Así, tras una introducción que sitúa tanto la perspectiva como la motivación de los autores (contribuir a entender un fenómeno que pone en riesgo el funcionamiento de las democracias liberales y, sobre todo, la consecución de la igualdad en bienestar, oportunidades y estatus de la ciudadanía), el primer capítulo esboza los aspectos que podrían atribuirse a la práctica política para que esta se corresponda con el concepto o categoría de «populista». Un análisis que, como ilustran los autores contraponiéndolo a la metáfora del zapato de la Cenicienta, no permite, en todo caso, un encaje unívoco.
En el segundo apartado, los autores plantean tres causas fundamentales para el surgimiento del fenómeno: los factores socioeconómicos (con especial énfasis en el impacto de la globalización económica y la crisis financiera), los factores culturales y psicosociales (destacando la creciente relevancia del miedo y la ira como elementos de influencia política) y los factores políticos (especialmente la crisis de la democracia liberal, con fenómenos como la desafección política, la pérdida de valores cívicos y la crisis de la representación). El tercer capítulo aborda, bajo el lema de la «política posverdad», el impacto de fenómenos como la digitalización, la globalización mediática, la pérdida paulatina de la relevancia de los medios de comunicación como intérpretes, la creciente polarización social o la transformación del rol de los expertos y las expertas en las esferas o espacios públicos donde se dirime la política. El cuarto capítulo se centra en la revisión de los casos popularmente tildados de populistas (en contraposición a los de corte iliberal), centrándose, sobre todo, en Estados Unidos, Francia y España. Unos casos que se presentan, continuando el hilo analítico de la obra, como consecuencia del fracaso de los estados-nación para afrontar las consecuencias del final de la Guerra Fría. Finalmente, el libro concluye contraponiendo la propuesta de la democracia liberal con la visión de la democracia que, de acuerdo con los autores, plantean los populismos. Una contraposición de la que Vallespín y Bascuñán concluyen que, si bien el populismo no es la caricatura que de él hace cierta prensa alarmista, es un reto no banal para las democracias liberales y los fines de igualdad social, política y económica que, desde su punto de vista, estas persiguen.
En ese ejercicio hay, al menos, dos virtudes y dos defectos reseñables. En primer lugar, destaca el exhaustivo conocimiento que sus autores demuestran de los referentes clave en la materia. Una virtud que, además, incorpora el elemento multidisciplinar con absoluta naturalidad. Las referencias a autores consagrados del pensamiento contemporáneo como Isaiah Berlin, Jürgen Habermas o Ernesto Laclau se plantean en perfecta convivencia con analistas clave de la actualidad y tan diversos como Pierre Rosanvallon, Pippa Norris o Francis Fukuyama. Este diálogo nos lleva a la segunda virtud del volumen: la combinación del rigor analítico a la hora de describir los ejes centrales de la temática de los populismos con el reconocimiento, tan explícito como honesto, de las dificultades a la hora de delimitar una cuestión tan compleja.
Sin embargo, estas virtudes vienen acompañadas de sendos aspectos problemáticos. En primer lugar, al hilo de la segunda virtud, la referencia a ejemplos concretos genera simplificaciones que contrastan con el reconocimiento que los propios autores hacen de la complejidad de la materia. En particular, hacen afirmaciones excesivamente rotundas sobre casos como el movimiento independentista en Cataluña, el auge de Fidesz en Hungría o la creación y ascenso de Podemos en España. La literatura especializada puede llevarnos a considerar esas afirmaciones categóricas como, cuanto menos, cuestionables. En segundo lugar, si bien los autores se reconocen en esta tradición, resulta problemática la ausencia, por momentos, de una mirada cosmopolita que permita abordar la temática, al menos complementariamente, en su dimensión transnacional. Es decir, el enfoque nacional-estatal prácticamente exclusivo puede generar una distorsión analítica que, como afirmaba Ulrich Beck, impida entender el asunto en toda su dimensión.
El libro es sin duda un ejercicio de erudición necesario, porque introduce al lector en los debates y temáticas clave para entender las transformaciones políticas de nuestro tiempo. Lo hace, además, desde un lenguaje asequible, resultando en una contribución que más allá de su valor académico, tiene un alto componente divulgativo. Sin embargo, esa erudición convive con una mirada analítico-crítica en la que los autores asumen posiciones de parte sin necesariamente fundamentarlas en argumentos sólidos. Así, si bien el libro es un importante punto de partida para tratar de entender la complejidad política de nuestro tiempo, en lo que atañe al fenómeno de los populismos en particular, carece del componente propositivo que muestran obras equivalentes como La política en tiempos de indignación (o su continuación Política para perplejos), de Daniel Innerarity; Antisistema. Desigualdad económica y precariado político, de José Fernández-Albertos; o ¿Cómo mueren las democracias? de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt.
En este sentido, salvo las referencias a casos concretos y matices puntuales de enfoque, la propuesta de Vallespín y Bascuñán no se presta a la refutación y al diálogo, sino más bien a la contemplación. Una contemplación que, si bien intelectualmente es gratificante por su carga descriptiva, no contribuye en exceso a la resolución de los problemas específicos a los que el propio libro apunta como causas del auge del populismo: el incremento constante de la desigualdad en los países occidentales, las dificultades para mantener los estados de bienestar, la gestión de sociedades cada vez más heterogéneas, las barreras para reflejar los intereses de la ciudadanía en las instituciones o la necesidad de reconfigurar la soberanía en espacios interdependientes. En definitiva, al lector exigente le quedará la duda de si el análisis que nos presentan, a pesar de ciertos posicionamientos que se observan entre líneas, no operan en realidad como un Tractatus de Wittgenstein de los populismos en el que se identifican las cuestiones clave sin profundizar en ellas. Es decir, una escalera que se ha de subir, pero una vez arriba puede uno desprenderse de ella.
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2018.119.2.298