La evaluación del éxito de las sanciones internacionales: una nueva agenda investigadora
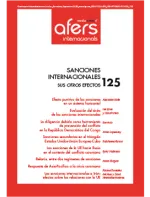
Lee Jones, profesor de Ciencia Política, Facultad de Política y Relaciones Internacionales, Queen Mary University of London (Reino Unido) y Clara Portela, profesora de Ciencia Política, Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Valencia (España).
La investigación sobre sanciones internacionales considera mayoritariamente que estas alcanzan el «éxito» cuando los destinatarios cumplen con las exigencias del emisor. Sin embargo, esta forma de evaluar es inadecuada porque: primero, no se ha desarrollado aún una metodología sólida que permita determinar si las sanciones generan cumplimiento; y, segundo, las sanciones persiguen metas que pueden diferir de las declaradas, e ir dirigidas a los destinatarios, al propio emisor o al sistema internacional. La evaluación debe identificar las diferentes metas, reconocer sus interrelaciones y medir su éxito con métodos interpretativos.
La investigación sobre sanciones económicas internacionales se centra en gran medida en interrogar si estas tienen éxito a la hora de cumplir las metas que persiguen sus emisores, es decir, los países que las imponen. Su análisis ha ido evolucionando desde el pesimismo generalizado de la década de 1970 hasta un nuevo optimismo entre mediados de los años ochenta y finales de los noventa del siglo xx, seguido de un período de reflexión más crítica, del cual surgió un abanico más diverso de preguntas de investigación. Paradójicamente, el debate clave sobre si las sanciones funcionan muestra una involución. Partió de la premisa de que la finalidad de las sanciones es obligar a los destinatarios a ceder a las exigencias manifestadas por los emisores, asumiendo que medir si esto ocurre resulta sencillo. La pregunta metodológica clave sobre cómo podemos afirmar que las sanciones funcionan no fue objeto de debate hasta finales de la década de 1990, cuando las posiciones de partidarios y detractores ya estaban consolidadas. Hasta entonces, la pregunta más fundamental sobre la finalidad de las sanciones apenas se había considerado. La mayoría de los investigadores todavía asumen que las sanciones consisten en que un emisor pretenda forzar a un destinatario a cumplir con sus deseos. Sin embargo, esta visión ignora investigación de hace más de cuatro décadas, según la cual las sanciones persiguen metas relacionadas con la política doméstica y la coyuntura internacional, y no solo con los destinatarios (Barber, 1979; Lindsay, 1986; Hoffmann, 1967). En consecuencia, gran parte de la investigación sobre la eficacia de las sanciones es fundamentalmente errónea, puesto que ni especifica adecuadamente qué pretenden lograr, ni cómo podemos evaluar si alcanzan sus objetivos.
Este artículo se estructura en dos apartados principales, además de las conclusiones finales: el primero presenta una revisión crítica de la literatura dominante sobre sanciones e insta a recuperar trabajos clásicos que hacían hincapié en la multitud de finalidades que persiguen. Asimismo, corrige algunas limitaciones de estudios previos, especialmente la injustificada presunción de que las metas relacionadas con el destinatario son las primordiales para los emisores. El segundo apartado articula tres grupos de metas, relacionadas con el destinatario, el emisor y el sistema internacional, respectivamente. También subraya la naturaleza interrelacionada de estos tres grupos, apuntando el riesgo de que la definición de éxito se amplíe para salvaguardar a las sanciones de críticas de ineficacia. Para evitarlo, se debería reflexionar crítica y normativamente sobre la importancia relativa de diferentes clases de metas.
La atípica evolución de los estudios sobre evaluación de sanciones
La evolución de los estudios sobre evaluación de sanciones puede dividirse grosso modo en tres grandes etapas. En la primera, los análisis, mayoritariamente cualitativos y basados en estudios de caso, eran abrumadoramente negativos. La investigación sobre sanciones se inició con el análisis de Galtung (1967) acerca de los efectos del embargo de Naciones Unidas a Rodesia del Sur. El influyente análisis de Galtung concluyó que, en lugar de debilitar al régimen rodesiano, el embargo contribuyó a consolidarlo. Esta visión negativa, de la que se hicieron eco otros académicos, generó el consenso de que las sanciones siempre fracasaban en su intento de obligar a los destinatarios a alterar sus políticas (Doxey, 1980; Wallensteen, 1968), lo que se atribuía a la lógica intrínsecamente errónea en la que se basaban, bautizada por Galtung como «teoría ingenua de las sanciones». Según esta teoría, se espera que las sanciones generen suficiente privación económica para movilizar a la población contra sus líderes, obligándolos a ceder ante el emisor. Sin embargo, las conclusiones de Galtung refutaron estas expectativas: la economía se amolda a nuevas circunstancias, los individuos se adaptan a la adversidad o incluso explotan las oportunidades que brinda la evasión de las sanciones, además de que los dirigentes pueden instrumentalizar la privación para fomentar la unidad nacional «en torno a la bandera». Debido a la creencia de que las sanciones eran infructuosas, los investigadores no dedicaron mayor esfuerzo intelectual a considerar si o cómo podían medirse sus efectos.
La segunda etapa, más optimista, se inició con la publicación del análisis de gran escala de Hufbauer, Schott y Elliott (1985) Economic Sanctions Reconsidered (en adelante, «estudio de HSE»). Rompiendo con la convencion, afirmaba que un 34% de los regímenes sancionadores del siglo xx habían tenido éxito, lo que dio paso a un período más optimista en que los investigadores defendieron activamente el uso de sanciones (Baldwin, 1985; Elliott y Uimonen, 1993; Cortright y Lopez, 2000). Algunos rebatieron, sin embargo, la validez del estudio de HSE, proponiendo modelos más sofisticados o cuestionando la codificación de los datos, al tiempo que refutaban que las sanciones funcionen (Tsebelis, 1990; Pape 1997). No obstante, la investigación de HSE resultó enormemente influyente, convirtiéndose en la base de datos estándar para futuras investigaciones (Brzoska, 2013), principalmente porque durante largo tiempo fue la única disponible.
La tercera etapa de la investigación, posterior a 1985, constó de dos ramas principales. La primera consistió en un efímero debate sobre el estudio de HSE, que –al fin– se ocupó de cómo juzgar el éxito de las sanciones (Pape, 1997 y 1998; Elliott, 1998; Baldwin y Pape, 1998; Drury, 1998). La crítica especialmente mordaz de Pape (1997 y 1998) sostuvo que los autores habían caracterizado erróneamente muchos casos como exitosos: las concesiones de los destinatarios habían sido clasificadas incorrectamente o bien se debían a factores externos a las sanciones. Sin embargo, tal como se elaborará más adelante, este asunto metodológico fundamental fue ampliamente ignorado. Por el contrario, una segunda rama –que aceptaba la tesis revisionista del estudio de HSE de que las sanciones podían funcionar– se reorientó a la pregunta de cuándo funcionaban, lo que produjo numerosos trabajos sobre las características clave de los regímenes de sanciones y de sus destinatarios (Kirshner, 1997; Drezner, 1999; Blanchard y Ripsman, 1999; Rowe, 2001; Brooks, 2002; Lektzian y Souva, 2007; Escribà-Folch, 2012). Además, debido a un incremento drástico tras la Guerra Fría en la actividad sancionadora por parte de otros emisores además de Estados Unidos, principalmente Naciones Unidas (Borzyskowski y Portela, 2018), la base empírica de estos estudios aumentó considerablemente. Con todo, esta rama de la investigación continuó asumiendo que el éxito de las sanciones se reconocía en el cumplimiento de sus objetivos por parte del destinatario, obviando la cuestión metodológica de cómo podía determinarse el éxito.
Por lo tanto, observamos que la investigación sobre sanciones no ha evolucionado de un modo lógico. Los debates sobre la tasa de éxito de las sanciones (primera y segunda fases) precedieron la discusión sobre cómo (o incluso si) puede evaluarse su eficacia (tercera fase). Asimismo, tanto la tasa de éxito como la metodología se debatieron antes de que se cuestionara si las sanciones realmente pretenden conseguir sus objetivos declarados (Chesterman y Pouligny, 2003). Así pues, la investigación sobre sanciones evolucionó en orden inverso: una secuencia lógica hubiera consistido en establecer primero cómo identificar las metas de las sanciones antes de determinar cómo evaluar sus resultados (Portela, 2010). Esto ese debeido en gran parte a que este subcampo ha evolucionado en estrecha relación con debates políticos, normalmente polarizados entre defensores y detractores de las sanciones como herramienta política. Los investigadores acabaron por admitir, tardíamente, que medir el éxito basándose en si «parecen contribuir a alcanzar las metas políticas declaradas» (Elliott, 1995: 52) es inadecuado en vista de la multitud de metas que persiguen.
Identificación de múltiples metas
El desarrollo inverso del subcampo resulta contradictorio, en vista de que algunos de los estudios iniciales sobre sanciones pretendían determinar las múltiples metas que persiguen y la dificultad asociada a evaluar su éxito. Esta investigación temprana subrayó que las sanciones tienen una naturaleza multifuncional y que el cumplimiento de las metas manifestadas por el emisor en relación con el destinatario no es sino una de estas funciones.
Desde un momento temprano se reconoció que los emisores imponen sanciones persiguiendo múltiples metas más allá de las declaradas públicamente. Galtung (1967: 409) planteó que, además de las metas relacionadas con el destinatario, las sanciones pretendían «castigar a los receptores privándoles de algún valor y/o hacerles cumplir ciertas normas». Por lo tanto, Galtung midió el éxito en términos de castigo (el grado de privación económica infligida), así como del cumplimiento de las exigencias políticas del emisor. Barber (1979), por su parte, fue un paso más allá, distinguiendo entre objetivos primarios, secundarios y terciarios según se relacionaban con distintas audiencias. Los objetivos primarios conciernen las acciones y el comportamiento del destinatario: las sanciones pretenden inducir al cumplimiento de los objetivos políticos del emisor. Los objetivos secundarios se relacionan con la audiencia doméstica: las sanciones se aplican «para demostrar la eficacia del Gobierno emisor (…), una disposición y capacidad para actuar» o «para anticipar o bloquear críticas [domésticas]» (ibídem: 380). Los objetivos terciarios van dirigidos a audiencias internacionales, y responden al deseo de mantener un «patrón de comportamiento en asuntos exteriores» o «prestar apoyo a una organización internacional en particular, como la Sociedad de las Naciones» (Barber, 1979: 382; Hoffmann, 1967). Otras metas, como la «subversión» y la «disuasión» (Lindsay, 1986; Miller, 2014), se añadieron posteriormente a la triple distinción de Barber.
Aunque Barber (1979: 381) no especificó cómo se interrelacionan estos objetivos, sostuvo que el cumplimiento de sus metas «secundarias» o «terciarias» no dependía del cumplimiento de las «primarias». Esto implica que la eficacia de las sanciones no puede determinarse únicamente en base al grado de cumplimiento por parte de los destinatarios. Sin embargo, este es precisamente el enfoque predominante en la investigación posterior. Haciendo caso omiso de esta obra temprana, los investigadores se han centrado casi exclusivamente en las metas «primarias», es decir, el grado en el que el destinatario cumple con los objetivos manifestados públicamente por el emisor. Aunque los emisores a menudo pretenden que las sanciones persiguen múltiples metas, este limitado enfoque no mide si los instrumentos tienen éxito a ojos de los responsables políticos que los imponen. Asimismo, la importancia que otorgan los emisores a diferentes objetivos puede evolucionar con el tiempo (Barber, 1979), y su cumplimiento podría no ser su meta primordial, o no llegar a figurar siquiera (Lindsay, 1986). Según la acertada crítica de dos funcionarios de Naciones Unidas: «La mayoría de los estudios sobre la eficacia de las sanciones ignoran que estas pueden hacer más que simplemente buscar coaccionar a los estados a cambiar su comportamiento. De hecho, la variedad de metas, más allá de la coacción, que puede perseguir el Consejo de Seguridad al imponer sanciones, es considerable (…) Las evaluaciones sobre la utilidad de las sanciones ocasionalmente mencionan otros roles que estas pueden desempeñar, pero casi nunca los examinan en profundidad» (Mack y Kahn, 2000: 285-286).
Así, aunque los investigadores puedan mencionar la multiplicidad de metas, suelen limitarse a medir el cumplimiento, bajo justificación de que es excesivamente difícil evaluar la eficacia en relación con otros objetivos. Estudios tempranos ofrecieron orientaciones metodológicas sobre cómo evaluar múltiples metas. Barber (1979) sostuvo que, puesto que algunas funciones de las sanciones podían cumplirse de manera prácticamente automática, su éxito podría evaluarse fácilmente. Las metas «secundarias» y «terciarias» de aumentar la popularidad doméstica de un Gobierno, defender normas internacionales y demostrar determinación ante los aliados, por ejemplo, pueden cumplirse automáticamente con el anuncio de las medidas (Doxey, 2000: 214) y con ello considerarse «exitosas» desde el momento en que se imponen (Elliott, 2010: 88). Sin embargo, para Barber, se antojó imposible evaluar la eficacia de metas «secundarias» y «terciarias», una posición compartida por otros autores (ibídem). Pese a reconocerlo como reto metodológico, Lindsay (1986) intentó evaluar la eficacia de las metas que identificó (véase arriba), como el aumento de la popularidad de determinados candidatos a la Presidencia de Estados Unidos tras la imposición de sanciones. Frente a la preponderancia del enfoque cuantitativo en la investigación sobre sanciones (Peksen, 2019), el valor potencial de estas detalladas evaluaciones cualitativas sigue infravalorado.
Recientes investigaciones han ampliado el foco de atención más allá del cumplimiento, al considerar dos funciones más: contener al destinatario y señalizar (Biersteker et al., 2016; Elliott, 2010; Giumelli, 2016; Jones, 2018). Según este enfoque, «los objetivos operacionales se clasifican en tres amplias categorías superpuestas: expresar desaprobación, negar o contener, o coaccionar» (Elliott, 2010: 87). Esto es positivo en la medida en que la mayor concienciación sobre la necesidad de evaluar metas más allá del cumplimiento por parte de los destinatarios empieza a traducirse en una mayor disposición de los investigadores a realizar dicha medición. Sin embargo, estos estudios siguen restringiendo su atención invariablemente sobre la relación emisor-destinatario, sin agotar el abanico de objetivos del emisor. Podría decirse que la meta de «señalización» se cumple automáticamente con la imposición de sanciones: cada vez que se impone una sanción, esta envía una señal. No obstante, en lugar de marcar un replanteamiento fundamental de la metodología de evaluación, este enfoque corre el riesgo de rescatar las sanciones de las críticas al demostrar una eficacia más allá de su capacidad coercitiva. No sorprende, pues, que un análisis de las sanciones dirigidas de Naciones Unidas encontrara tasas más altas de éxito para las metas de contención y señalización que para la coacción (Biersteker et al., 2016). A pesar de su naturaleza innovadora, este marco evaluador sigue anclado en el debate original del subcampo, interrogándose sobre si las sanciones «funcionan» o no.
Evaluación del «éxito»
El énfasis sobre el cumplimiento de los objetivos perseguidos por las sanciones podría implicar que se ha establecido una metodología para medir su éxito. No es así. El debate entre Elliott y Pape (Pape, 1997 y 1998; Elliott, 1998) y posteriormente entre Pape y Baldwin (Baldwin y Pape, 1998) giraba precisamente en torno a desavenencias metodológicas sobre la medición del éxito de las sanciones. Si bien en el mundo académico se expresaron múltiples recelos acerca de la metodología del estudio HSE (Pape, 1997; Drury, 1998), el diálogo entre Elliott y Pape versaba sobre cómo demostrar que las sanciones promueven concesiones. Esta cuestión nunca se resolvió. Establecer causalidad sigue siendo el problema central de la investigación sobre la eficacia de las sanciones: es sumamente difícil –si no imposible– demostrar de manera concluyente que las sanciones, y no otra causa, incitan al destinatario a ceder. Esto es especialmente complejo porque las sanciones suelen formar parte de una estrategia más amplia, que incluye la utilización concurrente de otros instrumentos.
De este debate surgieron propuestas para una metodología más rigurosa. Pape (1998: 98) sugirió que debería atribuirse el éxito a las sanciones si cumplen tres criterios: a) el Estado destinatario cede a una parte considerable de las exigencias del coaccionador; b) se amenaza con sanciones económicas o se aplican antes de que el destinatario cambie de comportamiento, y c) no existen explicaciones más verosímiles para el cambio de comportamiento del destinatario. Este tercer punto se especifica en razón a la cronología de concesiones en relación con amenazas militares o sanciones económicas, así como a declaraciones por parte de los líderes del Estado destinatario. Con todo, a pesar de su aparente rigor, los criterios de Pape son problemáticos. Las declaraciones de las partes del conflicto no son fuentes fiables, puesto que ambas partes tienen incentivos para distorsionar las motivaciones tras cualquier concesión. Debido a que las sanciones suelen coexistir con otros instrumentos externos y a que fuerzas domésticas influyen sobre los gobiernos destinatarios de manera independiente, la afirmación de que las sanciones contribuyen al cumplimiento es difícil de refutar o validar. Cabe que esta sea la razón por la que muchos investigadores pasaron por alto los criterios de Pape.
En parte, la dificultad de establecer un nexo causal concluyente entre sanciones y cumplimiento radica en que apenas han sido estudiados sus mecanismos de actuación. Numerosos estudios de caso sugieren que las sanciones pueden lograr o contribuir a objetivos relacionados con el destinatario de maneras muy diversas. Galtung (1967) esbozó la «teoría ingenua» de las sanciones, según la cual la privación económica provocada por las sanciones genera malestar, creando una «cinta social de transmisión» que presiona a las élites dominantes a ceder a las exigencias del emisor. Esta senda causal –que apuntaló la metodología del estudio HSE a pesar de quedar pronto desacreditada– ya no se considera la única manera en la que las sanciones pueden generar cumplimiento. Tal como observa Baldwin, «existen muchas lógicas causales que podrían usarse para construir un amplio abanico de teorías sobre las sanciones económicas» (Baldwin y Pape, 1998: 193). Sin embargo, escasos estudios han empezado a identificarlas. Crawford y Klotz (1999) sugieren que las sanciones funcionaron en Sudáfrica a través de mecanismos que incluyen la «negación de recursos», la «comunicación normativa» y la «fractura política», lo que «creó las condiciones» que facilitaron el fin del apartheid (ibídem). Las sanciones económicas «acentuaron las divisiones entre la oligarquía de entonces» y, así, «contribuyeron considerablemente al clima económico y político que fomentó» las reformas (Crawford y Klotz citadas en Kirshner, 2002: 177). Estos modus operandi «indirectos» complican la tarea de establecer o refutar la relación causal entre sanciones y cualquier resultado político. Se necesita –al menos para las metas relacionadas con el destinatario– una teoría que explique el cambio político doméstico y cómo se relaciona con las sanciones (véase, por ejemplo, Jones, 2015).
¿Un debate erróneo?
La errónea evolución de la investigación sobre sanciones surge del deseo de los investigadores de orientar a la comunidad política. En primer lugar, al abordar la eficacia de las sanciones, los investigadores formularon la pregunta de investigación que (presumían) interesaba a los responsables políticos, es decir, si las sanciones funcionaban. Baldwin (2000: 81), en este sentido, sostuvo que la investigación debía «separar la cuestión de si las sanciones funcionan de si deberían usarse». No obstante, como menciona Kirshner (2002: 168), los investigadores han priorizado sistemáticamente la primera pregunta en detrimento de la segunda. La evaluación de las múltiples funciones de las sanciones, con consecuencias potencialmente fructíferas para ambas cuestiones, apenas ha sido explorada.
En segundo lugar, enmarcar la evaluación en estos términos repercute significativamente en el diseño de investigación, en particular en la definición del estándar de éxito y su medición. Tal como observa Kirshner (2002: 168), «su audiencia son los responsables políticos y la finalidad, guiar políticas –en definitiva, materia práctica». La coincidencia entre los intereses de investigadores y políticos queda reflejada en la afirmación de Pape de que «la finalidad política central de las sanciones económicas (…) es la modificación del comportamiento. El hecho de que el Estado destinatario ceda a las exigencias del emisor está considerado como un éxito por los responsables políticos» (Baldwin y Pape, 1998: 197). Pape equipara lo que los políticos desean saber con lo que los académicos deberían investigar y rechaza la posibilidad de que «la mayoría de los responsables políticos se consideren satisfechos con análisis que abandonen este estándar» (ibídem: 198). Esto no solo implica erróneamente que la investigación solo deba hacer lo que los políticos consideren útil, sino que contradice la crítica de los empleados de Naciones Unidas sobre los estudios sobre sanciones recogida anteriormente.
Repensar las metas de las sanciones allende la convención
Una vez identificadas limitaciones importantes en los estudios sobre la eficacia de las sanciones, ¿cómo sería una agenda investigadora correctiva? Este apartado reconsidera múltiples metas subyacentes a los regímenes sancionadores y sus interconexiones y propone un nuevo enfoque para evaluar su éxito. Nuestro punto de partida es que si bien los intentos por medir el éxito centrándose solo en el cumplimento son insuficientes, las otras metas que se persiguen raramente son observables de manera directa. Por lo tanto, especificar las metas de cualquier régimen sancionador y evaluar hasta qué punto se alcanzan solo puede constituir un acto interpretativo –en contraposición al enfoque positivista que favorecen estudios actuales. En palabras de Doxey (2000: 214), «los gobiernos no siempre articulan públicamente la totalidad de sus motivaciones y objetivos a la hora de imponer sanciones. Normalmente, subrayan la naturaleza inaceptable del comportamiento del destinatario y su propio compromiso con los valores de la comunidad internacional, pero estas declaraciones no reflejan fielmente su cálculo político».
De esta manera, sus «motivaciones y objetivos» deben ser interpretados por el investigador. Aunque esto pueda incomodar a los positivistas, no hay otro modo de especificar las metas más allá del cumplimento del destinatario. Asimismo, centrarse exclusivamente en «exigencias manifestadas públicamente» y observables directamente equivale a «trucar los dados a favor del fracaso» (Baldwin, 1985: 132). Paradójicamente, esto genera una visión distorsionada de las sanciones y unas prescripciones políticas mediocres, a pesar de la preocupación de los investigadores por hacer lo contrario. Por ello, adoptar un enfoque interpretativo y crítico resulta primordial para evitar una aceptación crédula y literal de las justificaciones de los representantes políticos. Por lo tanto, elaboramos un marco para interpretar y categorizar las metas de las sanciones, así como evaluar su cumplimiento. Estas metas se dividen en a) las concernientes al destinatario, b) las enfocadas al emisor y c) las relacionadas con el sistema, en lugar de las categorías de Barber (1979) de «primarias», «secundarias» y «terciarias», que jerarquizan injustificadamente las motivaciones del emisor. Como observa acertadamente Doxey (2000: 211), «una clasificación inamovible de las metas sugiere una jerarquía que no siempre se ve confirmada por la práctica».
Metas relacionadas con el destinatario
Aunque a menudo se asume que las metas relacionadas con los destinatarios son fácilmente identificables, rara vez es así. Sin duda, las metas de los emisores relacionadas con los destinatarios pueden reflejar los propósitos manifestados públicamente, alrededor de los cuales se centran la mayoría de los estudios sobre la materia. Normalmente, los investigadores identifican los términos del conflicto emisor-destinatario y luego observan si el destinatario modifica su comportamiento en respuesta a las sanciones: «el cumplimiento es lo que determina la eficacia» (Cortright y Lopez, 2000: 209). En este sentido, las metas relacionadas con el destinatario pueden incluir un cambio de régimen, el debilitamiento del potencial militar, la interrupción de las operaciones militares (Hufbauer et al., 1985), el bloqueo de la adquisición de activos sensibles o estratégicos (Baldwin, 1985; Shambaugh, 1999) o cambios políticos sobre cualquier aspecto, desde no proliferación hasta derechos humanos (Fayazmanesh, 2003; Gordon, 2010).
Sin embargo, las metas de los emisores relacionadas con los destinatarios a menudo difieren de las que manifiestan públicamente. En algunos casos, persiguen en realidad objetivos más ambiciosos. A modo de ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas supuestamente impuso sanciones a Irak en 1990 para obligarlo a retirarse de Kuwait y, posteriormente, eliminar sus armas de destrucción masiva. Asimismo, Reino Unido y Estados Unidos anunciaron que vetarían la relajación de las sanciones contra Irak mientras Saddam Hussein ostentara el poder (Chesterman y Pouligny, 2003: 508-509). Así pues, aunque la meta oficial del régimen sancionador fuera el desarme de Irak, el fin que realmente perseguían Londres y Washington era el cambio de régimen (Gordon, 2010). En otros casos, las metas reales de los emisores son más modestas que las que anuncian públicamente. Pueden exigir formalmente el cambio de régimen, pero en realidad es posible que solo busquen infligir costos suficientes para incentivar negociaciones y algunas concesiones (Cortright y Lopez, 2000). Aunque la Administración de George W. Bush pretendiera el cambio de régimen en Birmania, la Ley estadounidense de Libertad y Democracia de Birmania de 2003 enumeraba metas menos ambiciosas, entre otras: «sancionar a la junta militar birmana en el poder, apuntalar las fuerzas democráticas de Birmania y reconocer la Liga Nacional para la Democracia como representante legítimo del pueblo de Birmania» (US Government, 2003). En este contexto, las sanciones se emplearon para manipular el equilibrio de poder entre fuerzas políticas domésticas en favor de la oposición. En consecuencia, su éxito no se mediría con exactitud teniendo en cuenta únicamente si se produce el cambio de régimen, sino que sería necesario considerar hasta qué punto pudieron reforzar el poder y la legitimidad de algunos grupos al tiempo que debilitan otros.
Puesto que estas metas son más complejas de lo que suele admitirse, evaluar el grado en el que se alcanzan exige una metodología interpretativa. Ello requiere interpretación a la luz de afirmaciones contradictorias y otra evidencia más allá de los propósitos declarados oficialmente. Además, debido a la variedad de fuerzas que influyen sobre los líderes de cualquier Estado destinatario, un enfoque conductista de causa-efecto que pretenda correlacionar las concesiones con la imposición de sanciones tendrá dificultades en demostrar que sean las sanciones lo que las motiven. En su lugar, una explicación más convincente sería observar el impacto de las sanciones a través de una teoría doméstica del cambio y demostrar que las sanciones se ven filtradas por las luchas políticas domésticas hasta producir resultados (Kirshner, 1997; Crawford y Klotz, 1999; Blanchard y Ripsman, 2008; Jones, 2015). Esto implicaría desagregar el Estado y aplicar enfoques de sociología política, política comparada y economía política. Si bien estos métodos no se prestan a estudios cuantitativos de gran escala, son sin duda necesarios para generar conocimientos básicos de episodios de sanciones sobre los cuales deberían basarse dichos estudios.
Metas relacionadas con el emisor
Una de las consecuencias del foco de atención actual en el cumplimiento de las sanciones –que ha generado el consenso, incluso entre optimistas, de que las sanciones suelen fracasar dos terceras partes de las veces– es la perplejidad académica sobre por qué se siguen usando las sanciones pese a su mediocre historial. Baldwin (1985) insiste acertadamente en que las sanciones se usan porque las alternativas –como no hacer nada o librar la guerra– son o menos eficaces o demasiado costosas. Sin embargo, otra razón es que también pueden cumplir objetivos domésticos en los emisores.
Diversos investigadores sugieren que las sanciones están destinadas a servir fines domésticos (Drury, 2001). Para algunos, la severidad de los regímenes sancionadores depende de la interacción de los intereses domésticos en el Estado emisor (Kaempfner y Lowenberg, 1992; Letzkian y Souva, 2007). Los detractores de las sanciones suelen afirmar que estas medidas se usan solo para apaciguar un electorado doméstico hostil hacia el destinatario (Haas, 1997; Preeg, 1999; Thinan Myo Nyun, 2008). Abundante evidencia sugiere que los regímenes sancionadores se imponen en respuesta a campañas de poderosos lobbies o grupos domésticos de presión, ciclos electorales y exigencias de captación de fondos en política (Preeg, 1999; Drury, 2000; Fisk, 2000; Fayazmanesh, 2003; Gordon, 2010). Las sanciones también pueden usarse para generar rentas para empresas domésticas, en especial en sectores escasamente competitivos que presionan con fines proteccionistas (Bergeijk, 1995: 446; Kaempfner y Lowenberg, 1992; Helms, 1999: 4; Fayazmanesh, 2003; Pospieszna et al., 2020).
Las élites asimismo pueden utilizar las sanciones para gestionar el orden doméstico. Aunque las sanciones normalmente se consideren una política propia de actores estatales unitarios, en realidad pueden expresar esfuerzos por resolver divisiones internas en el aparato de Estado como, por ejemplo, un compromiso entre partidarios de la diplomacia o la guerra (Gordon, 2010). En términos más amplios, las élites pueden usar sanciones para movilizar apoyo social en favor de agendas ideológicas y políticas. Una política que pretenda, por ejemplo, contener regímenes revolucionarios como Cuba «rara vez es solo una política exterior (…) también se dirige hacia el interior, una identificación nacionalista de determinados programas de cambio político doméstico con una amenaza externa» (Rosenberg, 1994: 35). Especialmente en Estados Unidos, las sanciones ayudan a mantener vivo un espíritu de cruzada contra regímenes «malignos», sustentando un clima favorable a la proyección del poder en el extranjero (Christensen, 1996; Drolet, 2007).
Cuando se da cualquiera de estas dinámicas, es insuficiente evaluar el éxito de las sanciones midiendo únicamente el grado de cumplimiento del destinatario. Si las sanciones se utilizan para apaciguar al electorado doméstico, debe prestarse atención a indicadores de apoyo político vinculados a la imposición de sanciones, como encuestas de opinión; si pretenden generar rentas, deben calcularse las retribuciones económicas a empresas domésticas y su grado de satisfacción debe verificarse observando su actividad en términos de lobbying; y si se usan para gestionar el orden político, de nuevo necesitamos empleusar métodos interpretativos procedentes de la sociología política y disciplinas afines para evaluar si alcanzan sus objetivos. Si bien ninguna de estas tareas se antoja sencilla, en su ausencia toda evaluación del éxito de las sanciones resulta incompleta. Estas cuestiones dejan la puerta abierta al estudio del papel que desempeñan las sanciones en las dinámicas Estado-sociedad en potencias emisoras.
Metas relacionadas con el sistema
Aunque las metas relacionadas con el sistema son fundamentales en el uso de las sanciones, son las peor entendidas. Las sanciones tienen importantes implicaciones en el establecimiento y el mantenimiento de normas internacionales y en la vigilancia de su infraccción por parte de grandes potencias en su afán por proyectar sus ideologías allende sus fronteras. Desde este punto de vista, las sanciones constituyen una forma de gobernanza global, un intento de ejercer influencia a falta de una autoridad formal.
Las sanciones son un medio a través del cual se crea y mantiene la sociedad internacional. Entendemos «sociedad internacional» como «un grupo establecido debido a la coacción de algunos estados por otros (…) mantenido, con un abanico de mecanismos ideológicos y militares, por los miembros más poderosos» (Halliday, 1994: 102). Las sanciones son un mecanismo para consolidar tal orden. Ayudan a gestionar los equilibrios de poder regionales (Barber, 1979; Lake, 1994; Fayazmanesh, 2003; Taylor, 2010). A menudo se utilizan para contener a adversarios que persiguen proyectos ideológicos, políticos, sociales y económicos diferentes a los de la potencia hegemónica; para evitar que sus sistemas resulten atractivos a terceros, y para restringir sus recursos y, con ello, su capacidad de subversión en otros lugares (Baldwin, 1985; Mercille y Jones, 2009).
Las sanciones con frecuencia sirven para establecer y hacer cumplir las normas que fomentan los estados poderosos. Suelen legitimarse alegando la necesidad de defender normas internacionales, justificándolas en aras del interés general, en vez de expresar intereses particulares de los emisores (Doxey, 1980: 9 y 127). Además de hacer cumplir las normas existentes, las sanciones también pueden redefinirlas. Washington usó las sanciones sobre Irán para ampliar la norma de no proliferación (Mallard, 2019). Asimismo, pueden delimitar lo que es anormal, creando y fijando categorías como «estados delincuentes», «estados canalla» o «estados agresivos», que nunca son occidentales, en oposición a los estados «cumplidores de la ley» y «pacíficos» (Lake, 1994). Las sanciones contra Irak, por ejemplo, fueron valoradas por el secretario de Estado estadounidense James Baker como una oportunidad para fijar «estándares de comportamiento civilizado» y para «consolidar los fundamentos del nuevo orden [mundial]» (citado en Tang, 2005: 61). A pesar de que las sanciones en ocasiones violan el derecho internacional (Gordon, 2010; Hurd, 2005: 511), sitúan a los estados emisores en posición de legisladores y responsables del cumplimiento. Como subraya Derrida (2003: 105), «el poder dominante es el que consigue imponer y, por tanto, legitimar, de hecho, legalizar (…) en un escenario nacional o mundial, la terminología y, con ello, la interpretación que más le conviene en una situación determinada». Desde esta perspectiva, las sanciones pueden verse como un mecanismo ideológico-coactivo para fijar una nueva normativa, estándares legales y políticos que fomentan la agenda de las potencias dominantes (Jones, 2015; Wilson y Yao, 2018). Las sanciones de alcance extraterritorial buscan extender de hecho soberanía legal sobre territorios, actores y asuntos que corresponden al dominio soberano de otros gobiernos (Shambaugh, 1999; Bergeijk, 1995: 446-447).
En resumen, las sanciones mantienen el orden hegemónico creando normas, proyectando poder y cooptando a otros en su agenda. El hecho de «castigar» a los infractores (Nossal, 1989) muestra a los demás que infringir las leyes tiene un coste (Doxey, 2000: 213). Su uso preserva la reputación y credibilidad de las amenazas de sanción. Y, si las amenazas son suficientes –como sugiere parte de la literatura académica (Dashti Gibson et al., 1997; McGillivray y Smith, 2006; Letzkian y Souva, 2007)–, no se hace necesario desplegar su fuerza coercitiva contra potenciales infractores, lo que confirma la hegemonía alcanzada por los emisores.
Cabe destacar que las sanciones no se emplean solo contra los enemigos declarados de los emisores, sino que también pretenden controlar sistemas de alianzas e incorporar a otros estados en las agendas de las potencias dominantes. De hecho, históricamente, las sanciones económicas surgieron de la tradición de castigar a desertores en sistemas de alianzas (Kirshner, 1997: 37). Las sanciones soviéticas contra Yugoslavia, por ejemplo, pretendían mantener la unidad en el Pacto de Varsovia (Barber, 1979: 371). Las sanciones estadounidenses contra empresas europeas en la década de 1980 tuvieron como objetivo, en parte, disuadir a los aliados europeos de su política de distensión y sumarlos a la confrontación con la Unión Soviética (Shambaugh, 1999). Para el congresista estadounidense Lee Hamilton, la meta última de la Ley de Sanciones a Irán y Libia de 1996 no era castigar a empresas extranjeras, sino «convencer a otros gobiernos a adoptar medidas que expriman las economías de Irán y Libia» (citado en ibídem: 185). La hegemonía del dólar confiere a los gobiernos estadounidenses un poder sin precedentes en este sentido (Farrell y Newman, 2019). Como menciona el exembajador británico Nigel Gould-Davies (2020: 23), ello permite a Estados Unidos «no solo aislar a un destinatario del sistema financiero mundial, sino obligar a otros países al cumplimiento amenazándoles con sanciones secundarias». Las sanciones también pueden ayudar a sentar las bases para medidas como la acción militar, al permitir la consolidación de coaliciones y dar la impresión de que se han agotado los medios pacíficos de resolución de conflictos (Barber, 1979: 372; Gordon, 2010: 6).
Por su parte, terceros países pueden imponer sanciones, no por un deseo de cumplimiento de sus objetivos formales, sino para apaciguar a los demás o alinearse con aliados (Hellquist, 2016). Rusia y China impusieron embargos sobre Irán y Corea del Norte principalmente para crear «monedas de cambio» en sus relaciones con Estados Unidos (Taylor, 2010). De un modo similar, los miembros de la Comunidad Europea impusieron prohibiciones sobre Argentina durante la Guerra de las Malvinas no para coaccionar a este país, sino en apoyo a Reino Unido (Doxey, 2000: 218). Igualmente, Reino Unido impuso sanciones sobre la antigua Rodesia más para contentar a la opinión africana indignada e impedir una posible intervención soviética que para forzar una transición al sistema de gobierno mayoritario.
Tal como ocurre con las metas relacionadas con el emisor, las metas enfocadas al sistema rara vez pueden confirmarse de manera positivista, sino que deben deducirse a partir de las políticas exteriores de los emisores, sus relaciones con otros estados y la manera en la que las sanciones contribuyen a la (re)producción del orden mundial. En este caso, la medición del éxito se antoja incluso más difícil. El grado en el que un régimen sancionador contribuye al mantenimiento de una norma determinada, por ejemplo, es prácticamente imposible de verificar. Solo cabe aventurar hipótesis contrafactuales sobre su éxito preguntándonos qué podría suceder en ausencia de regímenes sancionadores. También podríamos considerar las reacciones de terceros estados y cuestionarnos hasta qué punto las sanciones influyeron sobre los decisores: ¿fueron cooptados hacia la adopción de una nueva política o se les disuadió de adoptarla con sanciones? Una vez más, dicha investigación presupone exhaustivos estudios de caso históricos y queda necesariamente sujeta a la interpretación.
Múltiples metas interrelacionadas
En cualquier régimen sancionador, los responsables políticos pueden contemplar numerosas metas a la vez. Por ejemplo, un defensor de las sanciones estadounidenses contra Cuba enumera cinco objetivos: detener la deriva hacia una relajación de la política estadounidense, aislar el régimen castrista, preparar el aparato de Estado estadounidense para una transición poscastrista, bloquear la inversión extranjera en Cuba y fomentar la protección de los derechos de propiedad internacional (Fisk, 2000). Infligir costos a un Estado puede ser una meta en sí misma o un medio para hacer cumplir las normas y disuadir a otros, lo que combinaría metas relacionadas con el destinatario y el sistema. Igualmente, la meta enfocada a preparar a la población del emisor para la guerra está vinculada al mantenimiento del sistema. Así, evaluar el éxito requiere medir la consecución de cada meta por separado.
Además, entender cómo se interrelacionan las múltiples metas y cómo evolucionan con el tiempo puede ayudarnos a explicar la longevidad de las sanciones y su probabilidad de éxito. A pesar del énfasis oficial en el cumplimiento, a menudo las partes enfrentadas cuentan con que los objetivos reales puedan ser diferentes. Tal como menciona Kim Elliott, «las metas reales de los políticos pueden ocultarse tras el discurso público» (2010: 86). Las sanciones impuestas durante la Guerra Fría contra Cuba bien pueden haber tenido más que ver con el prestigio estadounidense y la contención del socialismo que con el derrocamiento de Fidel Castro (Baldwin, 1985: 108), lo cual repercute seriamente sobre el cumplimiento. Si los líderes destinatarios consideran que las sanciones se emplean para complacer al público doméstico del emisor, difícilmente se convencerán de que el cumplimiento de las metas oficiales vaya a reportar su levantamiento. Es más probable que cuenten con que las sanciones continuarán hasta que se alcancen sus metas oficiosas, o que las declaradas evolucionen hasta que la motivación subyacente quede satisfecha. Los líderes destinatarios suelen expresar su preocupación al respecto, afirmando que las sanciones tienen que ver con la contención –motivadas por el deseo de detener el progreso del país destinatario (Kluge, 2019)– o que el cumplimiento con las exigencias de los emisores no conllevaría sino la introducción de nuevos requisitos (Aljazeera, 2006).
Conclusiones
A pesar de que la complejidad, multiplicidad e interrelación de las metas de los responsables políticos se identificaron en una primera etapa de la investigación sobre sanciones económicas internacionales, ello fue ignorado posteriormente, por lo que se requiere una profunda actualización. Hoy día, la mayoría de los investigadores todavía tiende a medir el éxito en términos del cumplimiento por parte del destinatario de las metas declaradas incluso cuando identifican múltiples metas (Preeg, 1999). Además, no hay unanimidad sobre cómo medir ni siquiera esta acepción restringida de su éxito. La fijación con las metas enfocadas al destinatario ha impedido la comprensión plena del rol de las sanciones en la (re)producción del orden doméstico en estados destinatarios y emisores y, de manera más general, en el orden global. La literatura sobre el éxito de las sanciones, aunque amplia, adolece de puntos débiles. Se requiere más investigación para alcanzar una mejor comprensión de la multiplicidad de motivaciones detrás de las sanciones y cómo medir el éxito de cada una de sus metas.
La ampliación de nuestro conocimiento sobre los objetivos debe ir acompañado de un mayor examen crítico. Muchos investigadores defienden el empleo de sanciones y asesoran a los responsables políticos sobre su uso. Por lo tanto, el riesgo de ampliar los criterios para medir el éxito radica en que señalar objetivos adicionales no pueda contrarrestar la tradicional crítica sobre el sufrimiento que infligen a la población del destinatario sin lograr cumplimiento. Esto es particularmente peligroso cuando el simple hecho de imponer sanciones puede conferirles éxito fácilmente o incluso automáticamente, por ejemplo, apaciguando a los aliados o enviando un mensaje. Esta es una razón más para adoptar un enfoque más crítico de las sanciones del que prevalece en la literatura imperante. Si constatamos que las sanciones tienen éxito en el cumplimiento de las metas concernientes al emisor –como alinear a la población para la guerra– y al sistema –como enfrentar a los aliados a estados «canalla»–, pero fracasan a la hora de fomentar el cumplimiento de las metas concernientes al destinatario, no deberíamos congratularnos irreflexivamente por un éxito parcial. Tal constatación significaría que los estados destinatarios de sanciones están siendo objeto de sanciones en aras de la agenda de gobierno global de las grandes potencias (Gordon, 2010). Esto debería ser motivo de preocupación y de debate jurídico, y no de optimismo ni celebración.
Referencias bibliográficas
Aljazeera. «Removing Saddam strengthened Iran». Aljazeera, (5 de septiembre de 2006) (en línea) [Fecha de consulta: 21.04.2020] https://www.aljazeera.com/archive/2006/09/200849131514551633.html
Baldwin, David. Economic Statecraft. Princeton: Princeton University Press, 1985.
Baldwin, David; Pape, Robert. «Evaluating Economic Sanctions». International Security, vol. 23, n.° 2 (1998), p. 189-198.
Baldwin, David. «The Sanctions Debate and the Logic of Choice». International Security, vol. 24, n.° 3 (2000), p. 80-107.
Barber, James. «Economic Sanctions as a Policy Instrument». International Affairs, vol. 55, n.° 3 (1979), p. 367-384.
Bergeijk, Peter van. «The Impact of Economic Sanctions in the 1990s». World Economy, vol. 18, n.° 3 (1995), p. 443-455.
Biersteker, Thomas; Eckert, Sue y Tourinho, Marcos (eds.). Targeted Sanctions: The Effectiveness of UN Action. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
Blanchard, Jean-Marc y Ripsman, Norrin. «Asking the Right Question: When do Economic Sanctions Work Best?», Security Studies, vol. 9, n.° 1 (1999), p. 219-253.
Blanchard, Jean-Marc y Ripsman, Norrin. «A Political Theory of Economic Statecraft». Foreign Policy Analysis, vol. 4, n.° 4 (2008), p. 371-398.
Borzyskowski, Inken von y Portela, Clara. «Sanctions Cooperation and Regional Organisations». En: Aris, Stephen; Snetkov, Aglaya y Wenger, Andreas (eds.). Inter-organisational Relations in International Security: Cooperation and Competition. Abingdon: Routledge, 2018, p. 240-261.
Brooks, Risa. «Sanctions and Regime Type: What Works and When?». Security Studies, vol. 11, n.° 4 (2002), p. 1-50.
Brzoska, Michael. «Research on the Effectiveness of International Sanctions». En: Hegemann, Hendrik; Heller, Regina y Kahl, Martin (eds.). Studying ‘Effectiveness’ in International Relations. Opladen: Budrich, 2013, p. 143-160.
Chesterman, Simon y Pouligny, Beatrice. «Are Sanctions Meant to Work? The Politics of Creating and Implementing Sanctions through the United Nations». Global Governance, vol. 9, n.° 4 (2003), p. 503-518.
Christensen, Thomas J. Useful Adversaries: Grand Strategy, Domestic Mobilization, and Sino-American Conflict, 1947-1958. Princeton: Princeton University Press, 1996.
Cortright, David y Lopez, George. The Sanctions Decade: Assessing UN Strategies in the 1990s. Boulder: Lynne Rienner, 2000.
Crawford, Neta y Klotz, Audrey (eds.). How Sanctions Work: Lessons from South Africa. Nueva York: St. Martin’s, 1999.
Dashti-Gibson, Jaleh; Davis, Patricia y Radcliff, Benjamin. «On the Determinants of the Success of Economic Sanctions: An Empirical Analysis». American Journal of Political Science, vol. 41, n.° 2 (1997), p. 606-618.
Derrida, Jacques. «Autoimmunity: Real and Symbolic Suicides - A Dialogue with Jacques Derrida». En: Borradori, Giovanna (ed.). Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida. Chicago: University of Chicago Press, 2003, p. 85-136.
Doxey, Margaret. Economic Sanctions and International Enforcement. Londres: Macmillan, 1980.
Doxey, Margaret. «Sanctions through the Looking Glass: The Spectrum of Goals and Achievements». International Journal, vol. 55, n.° 2 (2000), p. 207-223.
Doxey, Margaret. «Reflections on the Sanctions Decade and Beyond». International Journal, vol. 64, n.° 2 (2009), p. 539-549.
Drezner, Daniel W. The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations. Nueva York: Cambridge University Press, 1999.
Drolet, Jean-Francois. «The Visible Hand of Neo-Conservative Capitalism». Millennium, vol. 35, n.° 2 (2007), p. 245-278.
Drury, Cooper. «Revisiting Economic Sanctions Reconsidered». Journal of Peace Research, vol. 35, n.° 4 (1998), p. 497-509.
Drury, Cooper. «How and Whom the US President Sanctions: A Time-Series Cross-Section Analysis of US Sanction Decisions and Characteristics». En: Chan, Stephen y Drury, Cooper (eds.). Sanctions as Economic Statecraft: Theory and Practice. Londres: Macmillan, 2000, p. 17-36.
Drury, Cooper. «Sanctions as Coercive Diplomacy: The U.S. President’s Decision to Initiate Economic Sanctions». Political Research Quarterly, vol. 54, n.° 3 (2001), p. 485-508.
Elliott, Kimberly A. y Uimonen, Peter. «The Effectiveness of Economic Sanctions with Application to the Case of Iraq». Japan and the World Economy, vol. 5, n.° 4 (1993), p. 403-409.
Elliott, Kimberly A. «Factors Affecting the Success of Sanctions». En: Cortright, David y Lopez, George (eds.). Economic Sanctions. Panacea or Peacebuilding in a Post-Cold War World? Boulder: Westview Press, 1995, p. 51-59.
Elliott, Kimberly A. «The Sanctions Glass: Half Full or Completely Empty?», International Security, vol. 23, n.° 1 (1998), p. 50-65.
Elliott, Kimberly A. «Assessing UN Sanctions After the Cold War». International Journal, vol. 65, n.° 1 (2010), p. 86-97.
Escribà-Folch, Abel. «Authoritarian Responses to Foreign Pressure: Spending, Repression, and Sanctions». Comparative Political Studies, vol. 45, n.° 6 (2012), p. 683-713.
Farrell, Henry y Newman, Abraham. «Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion». International Security, vol. 44, n.° 1 (2019), p. 42-79.
Fayazmanesh, Sasan. «The Politics of the US Economic Sanctions against Iran». Review of Radical Political Economics, vol. 35, n.° 3 (2003), p. 221-240.
Fisk, Daniel W. «Economic Sanctions: The Cuba Embargo Revisited». En: Chan, Stephen y Drury, Cooper (eds.). Sanctions as Economic Statecraft: Theory and Practice. Londres: Macmillan, 2000, p. 65-85.
Galtung, Johann. «On the Effects of International Economic Sanctions, with Examples from the Case of Rhodesia».World Politics, vol. 19, n.° 3 (1967), p. 378-416.
Giumelli, Francesco. «The Purposes of Sanctions». En: Biersteker, Thomas; Eckert, Sue y Tourinho, Marcos (eds.). Targeted Sanctions. The Effectiveness of UN Action. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, p. 38-59.
Gordon, Joy. Invisible War: The United States and the Iraq Sanctions. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010.
Gould-Davies, Nigel. «Russia, the West and Sanctions». Survival, vol. 62, n.° 1 (2020), p. 7-28.
Haas, Richard N. «Sanctioning Madness». Foreign Affairs, vol. 76, n.° 6 (1997), p. 74-85.
Halliday, Fred. Rethinking International Relations. Londres: Macmillan, 1994.
Hellquist, Elin. «Either With us or Against us? Third-Country Alignment with EU Sanctions against Russia/Ukraine». Cambridge Review of International Affairs, vol. 29, n.° 3 (2016), p. 997-1.021.
Helms, Jesse. «What Sanctions Epidemic? US Business’ Curious Crusade». Foreign Affairs, vol. 78, n.° 1 (1999), p. 2-8.
Hoffmann, Fredrik. «The Functions of Economic Sanctions: A Comparative Analysis», Journal of Peace Research vol. 4, n.° 2 (1967), p. 140-159
Hufbauer, Gary C.; Jeffrey Schott y Elliott, Kimberly. Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy. Washington, DC: Petersen Institute for International Economics, 1985.
Hurd, Ian. «The Strategic Use of Liberal Internationalism: Libya and the UN Sanctions, 1992-2003».International Organization, vol. 59, n.° 2 (2005), p. 495-526.
Jones, Catherine. «Sanctions as Tools to Signal, Constrain, and Coerce». Asia Policy, vol. 13, n.° 3 (2018), p. 20-27.
Jones, Lee. Societies under Siege: Exploring How International Economic Sanctions (Do Not) Work. Oxford: Oxford University Press, 2015.
Kaempfner, William y Lowenberg, Anton. International Economic Sanctions: A Public Choice Approach. Oxford: Westview Press, 1992.
Kirshner, Jonathan. «The Microfoundations of Economic Sanctions». Security Studies, vol. 6, n.° 3 (1997), p. 32-64.
Kirshner, Jonathan. «Economic Sanctions: The State of the Art». Security Studies, vol. 11, n.° 4 (2002), p. 160-179.
Kluge, Janis. «Taking Stock of US Sanctions on Russia». Foreign Policy Research Institute, (14 de enero de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 24.04.2020] https://www.fpri.org/article/2019/01/taking-stock-of-u-s-sanctions-on-russia/
Lake, Anthony. «Confronting Backlash States». Foreign Affairs vol. 73, n.° 2 (1994), p. 45-55.
Lektzian, David y Souva, Mark. «An Institutional Theory of Sanctions Onset and Success». Journal of Conflict Resolution, vol. 51, n.° 6 (2007), p. 848-871.
Lindsay, James M. «Trade Sanctions as Policy Instruments: A Re-examination». International Studies Quarterly, vol. 30, n.° 2 (1986), p. 153-173.
Lopez, George y Cortright, David. «Containing Iraq: Sanctions Worked». Foreign Affairs, vol. 83, n.° 4 (2004), p. 90-103.
Mack, Andrew y Kahn, Asif. «The Efficacy of UN Sanctions». Security Dialogue, vol. 31, n.° 3 (2000), p. 279-792.
Mallard, Gregoire. «Governing Proliferation Finance: Multilateralism, Transgovernmentalism, and Hegemony in the Case of Sanctions against Iran». En: Brousseau, Eric; Glachant, Jean-Michel y Sgard, Jerome (eds.). The Oxford Handbook of Institutions of International Economic Governance and Market Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2019, p. 1-21.
McGillivray, Fiona y Smith, Alistair. «Credibility in Compliance and Punishment: Leader Specific Punishments and Credibility». Journal of Politics, vol. 68, n.° 2 (2006), p. 248-258.
Mercille, Julien y Jones, Alun. «Practicing Radical Geopolitics: Logics of Power and the Iranian Nuclear ‘Crisis’». Annals of the Association of American Geographers, vol. 99, n.° 5 (2009), p. 856-862.
Miller, Nicholas L. «The Secret Success of Non-Proliferation Sanctions». International Organization, vol. 68, n.° 4 (2014), p. 913-944.
Nooruddin, Irfan. «Modelling Selection Bias in Studies of Sanctions Efficacy». International Interactions, vol. 28, n.° 1 (2002), p. 59-75.
Nossal, Kim. «International Sanctions as International Punishment». International Organization, vol. 43, n.° 2 (1989), p. 301-322.
Pape, Robert. «Why Economic Sanctions do not Work». International Security, vol. 22, n.° 2 (1997), p. 90-136.
Pape, Robert. «Why Economic Sanctions Still do not Work». International Security, vol. 23, n.° 1 (1998), p. 66-77.
Peksen, Dursun. «When Do Imposed Economic Sanctions Work? A Critical Review of the Sanctions Effectiveness Literature». Defence and Peace Economics, vol. 30, n.° 6. (2019), p. 634-647.
Portela, Clara. European Union Sanctions and Foreign Policy. Londres: Routledge, 2010.
Pospieszna, Paulina; Skrzypczyńska, Joanna y Stępień, Beata. «Hitting Two Birds with One Stone: How Russian Countersanctions Intertwined Political and Economic Goals». Political Science & Politics, vol. 53, n.° 2 (2020), p. 243-247.
Preeg, Ernest H. Feeling Good or Doing Good with Sanctions: Unilateral Economic Sanctions and the U.S. National Interest. Washington, DC: CSIS Press, 1999.
Rosenberg, Justin. The Empire of Civil Society: A Critique of the Realist Theory of International Relations. Londres: Verso, 1994.
Rowe, David M. Manipulating the Market: Understanding Economic Sanctions, Institutional Change, and the Political Unity of White Rhodesia. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2001.
Shambaugh, George. States, Firms, and Power: Successful Sanctions in United States Foreign Policy. Albany: State University of New York Press, 1999.
Tang, Shiping. «Reputation, Cult of Reputation, and International Conflict». Security Studies, vol. 14, n.° 1 (2005), p. 34-62.
Taylor, Brendan. Sanctions as Grand Strategy. Londres: IISS, 2010.
Thinan, Myo Nyun. «Feeling Good or Doing Good: Inefficacy of the US Unilateral Sanctions against the Military Government of Burma/Myanmar». Washington University Global Studies Law Review vol. 7, n.° 3 (2008), p. 455-518.
Tsebelis, George. «Are Sanctions Effective? A Game Theoretical Analysis». Journal of Conflict Resolution, vol. 34, n.° 1 (1990), p. 3-28.
US Government. «Burmese Freedom and Democracy Act of 2003». Congress.gov, Public Law 108-161, (28 de julio de 2003) (en línea) https://www.congress.gov/108/plaws/publ61/PLAW-108publ61.pdf
Wilson, Peter y Yao, Joanne. «International sanctions as a primary institution of International Society». En: Brems Knudsen, Tonny y Navari, Cornelia (eds.). International Organization in the Anarchical Society. Cham: Palgrave Macmillan, 2018, p. 127-148.
Palabras clave: sanciones internacionales, metodología, evaluación, cumplimiento, eficacia
Los autores agradecen a los dos revisores anónimos, así como a Dra. Andrea Charron, sus comentarios sobre una versión previa de este artículo. La investigación para este artículo recibió financiación de una beca ESRC (RES-061-25-0500) en el marco del proyecto titulado «¿Cómo (no) funcionan las sanciones económicas?». Asimismo, este artículo se encuentra vinculado al Proyecto de Investigación «Seguridad Pública, Seguridad Privada y Derechos Fundamentales», RTI2018-098405-B-100, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.39
Cómo citar este artículo: Jones, Lee y Portela, Clara. «La evaluación del éxito de las sanciones internacionales: una nueva agenda investigadora». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 125 (septiembre de 2020), p. 39-60. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.39