Creación y contestación de la jerarquía: efecto punitivo de las sanciones en un sistema horizontal
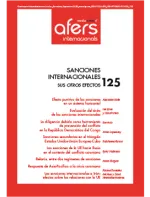
Las sanciones se describen como una forma de castigo internacional que no solo estigmatiza a los destinatarios, sino que también crea una jerarquía entre los que imponen el castigo y los que son castigados. Dichas prácticas van en contra del principio de igualdad soberana y contradicen la estructura horizontal del sistema internacional. A partir de la literatura sobre la gestión del estigma y el resentimiento, la presente contribución sostiene que cuando los estados reaccionan a las sanciones, responden no solo a la imposición del estigma, sino también a la posición inferior en la que son situados. Los destinatarios pueden estar resentidos por la posición de autoridad adoptada por los emisores. Ello, a su vez, puede motivarles a poner en tela de juicio el statu quo por el cual los sancionadores justifican su autoridad y, de ese modo, reafirman las normas y las prácticas correspondientes que consideran que deberían priorizarse.
El orden jurídico internacional se caracteriza, a menudo, por ser un sistema horizontal o anárquico que carece de autoridad central. En el marco de este sistema descentralizado, las sanciones son consideradas una forma de autoayuda para los estados o las organizaciones internacionales que buscan la rectificación de comportamientos contrarios a la legalidad. Asimismo, estas se adoptan para hacer cumplir normas de interés para la comunidad internacional en su conjunto, aunque es cada Estado el que se preocupa por su cumplimiento. La Unión Europea (UE) y los Estados Unidos han devenido en sancionadores activos en este sentido: a menudo adoptan medidas coercitivas como respuesta a violaciones de los derechos humanos, especialmente de derechos civiles y políticos, como los cometidos por el régimen del presidente Maduro en Venezuela (OHCHR, 2017), y a situaciones que amenazan la paz y la seguridad internacionales, como la proliferación de armas y las actividades terroristas. Por ejemplo, la UE y Estados Unidos tomaron la iniciativa de sancionar a Rusia en 2014 por vulnerar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, al quebrantar aquella la prohibición de usar la fuerza. Otros estados, entre los que destacan Canadá, Australia o países europeos que no forman parte de la UE, en ocasiones se alinean con estos regímenes sancionadores. A pesar de que el significado de orden internacional continúa sin estar claro, las prácticas sancionadoras por parte de terceros ayudan a clarificar qué normas radican en la base del orden internacional (Adler-Nissen, 2014) y contribuyen a su robustez (Deitelhoff y Zimmermann, 2019: 3); véase también Erickson, 2020). En este sentido, son numerosos los estados –no solo los destinatarios de las sanciones, sino también terceros países– que a menudo ponen en tela de juicio la adopción de medidas coercitivas unilaterales (Hofer, 2017a y 2017b), invocando las normas que los emisores infringen al imponer dichas medidas.
Desde un enfoque interaccionista simbólico (McCourt, 2012; Smetana, 2019; Hofer, 2020), el presente artículo pretende entender qué motiva esta contestación y, de este modo, arrojar luz sobre cómo las sanciones unilaterales influyen en las relaciones entre estados. Se sugiere que la naturaleza punitiva de las sanciones, que implica una jerarquía entre el emisor y el destinatario, es lo que desencadena la contestación contra estas prácticas. Los estados pueden sentirse resentidos por el hecho de ser considerados inferiores y, por ende, intentar corregir la situación invocando las normas que creen que deberían regir las interacciones interestatales. En otras palabras, la contestación es una práctica que permite a los estados gestionar el castigo internacional. Para ello, el artículo se estructura del siguiente modo: en el primer apartado se presenta la contestación contra las sanciones y el enfoque que se adopta en este artículo. A continuación, en el segundo, se definen y analizan las sanciones como una forma de castigo internacional, el cual posibilita a los emisores adoptar el papel de autoridades en el orden internacional. En el tercero, partiendo de la literatura sobre gestión del estigma y resentimiento, se demuestra que la contestación es una práctica que permite al Estado gestionar el castigo. Por último, se aportan las conclusiones.
Las sanciones unilaterales, en tela de juicio
En el sistema horizontal del orden jurídico internacional, la igualdad soberana se considera un principio fundamental, aunque quede ambiguo. Este concepto incluye la idea de que ningún Estado tiene soberanía sobre otro o de que «ningún Estado es superior jurídicamente a otro» (Simpson, 2003: 28), pero se lleva a la práctica en grados diferentes. En este sentido, Simpson ha desentrañado la igualdad soberana y ha concluido que esta abarca la igualdad legislativa, la formal y la existencial. Esta última es la más relevante para la discusión actual sobre sanciones unilaterales, ya que es la base de la concepción pluralista del orden jurídico internacional y garantiza la libertad de los estados de escoger y desarrollar sus propios sistemas políticos, sociales y económicos (ibídem: 53-54). La igualdad existencial se define como: «un derecho a existir (integridad territorial), el derecho a escoger la forma de existencia (independencia política) y el derecho a participar en el sistema internacional a raíz de los dos primeros derechos: de manera que su corolario es la norma de no intervención y el derecho de escoger la propia forma de gobierno sin injerencias externas» (ibídem: 54). Para este autor, así, «las estructuras legales que declaran y tratan a los estados como ilegales, criminales o fracasados privan a este pequeño número de estados de sus derechos soberanos» y contradicen la igualdad existencial (ibídem: 55).
A pesar de su igualdad teórica, en la práctica los estados son de facto desiguales y se organizan con una estructura jerárquica (Bially Mattern y Zarakol, 2016). Los estados «superordinados» son los que se han descrito como «poderes normativos» (Manners, 2002; Diez, 2005), grandes potencias (Simpson, 2003) o como la «concurrencia de los normales» (Adler-Nissen, 2014). Este grupo de estados desempeña el papel de autoridad que hace cumplir las normas internacionales y, mediante prácticas sancionadoras, califica a los que no cumplen las expectativas normativas como estados desviados, malignos, malos, etc. Aunque la estructura horizontal supuestamente depende de medidas coercitivas unilaterales, como práctica que declara y trata a los estados como proscritos o criminales, las sanciones niegan la igualdad existencial a una parte de estos y crean una jerarquía entre el sancionador y el sancionado. Al respecto, este artículo propone que la jerarquía subyacente en las sanciones –que debilita la igualdad soberana– explica el motivo por el cual un número considerable de miembros de la comunidad internacional a menudo afirman que las sanciones unilaterales son ilegales e ilegítimas.
No sorprende en absoluto que los estados destinatarios se opongan a la adopción de sanciones. Por lo que, en la medida en que estas objeciones sean expresadas en términos normativos, ello afectará a la construcción del orden internacional. Además, los estados sancionados no están solos a la hora de formular estas quejas, puesto que cuentan con el apoyo de un amplio sector de la comunidad internacional. La contestación contra las medidas coercitivas unilaterales se expresa a través del grupo de los 77 (G-77) más China y el movimiento de países no alineados (MNOAL), que a menudo expresan en el seno de Naciones Unidas su objeción a las sanciones externas a la organización internacional. La oposición entre los que imponen las medidas y los que las cuestionan se ha descrito como una división entre los estados desarrollados y los estados en desarrollo (Hofer, 2017a). Se explica que esta se origina a raíz de la manera en que cada grupo de estados se define a sí mismo y su papel en la comunidad internacional, y las normas a las que considera que se debería dar prioridad. Por un lado, los sancionadores se perciben a sí mismos como actores que tienen el poder y la responsabilidad de defender las normas internacionales, por lo que las sanciones unilaterales serían una herramienta política legítima para alcanzar dichos objetivos y apoyar así el orden internacional. Por el otro lado, el G-77 y el MNOAL están formados por estados que, en la inmensa mayoría de los casos, habían sido excolonias y que ahora recelan de prácticas que sugieren hegemonía. Estos estados muestran una clara preferencia hacia las prácticas multilaterales –como la Carta de Naciones Unidas y la resolución amistosa de disputas–, lo que se vería debilitado por las medidas coercitivas unilaterales. Ello parece confirmarse por el hecho de que estos países aceptan condicionalmente la adopción de las sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las medidas impuestas por organizaciones regionales contra sus propios estados miembros, como la Unión Africana, la Organización de los Estados Americanos o Mercosur (Hofer, 2017b). Al aceptar las actas constitutivas de las organizaciones, las partes presumiblemente consienten en estar sujetas a sanciones multilaterales. No es el caso de las sanciones unilaterales, que adopta un solo Estado basándose en su propia legislación nacional o una organización contra un Estado no miembro, como las medidas restrictivas de la UE. En general, por lo tanto, parecería que estos estados no ponen en duda la validez de la norma que los sancionadores desean hacer cumplir –a pesar de que sí que cuestionan la aplicación por parte de los sancionadores de los derechos políticos y civiles en contraposición con los derechos sociales y culturales, que se verían transgredidos por las sanciones unilaterales–, pero cuestionan la legalidad y la legitimidad de las sanciones unilaterales como instrumento de ejecución (ibídem).
Las normas que el G-77 y el MNOAL valoran derivan de la igualdad soberana –en el sentido de que garantizan la independencia existencial de los estados– y aúnan lo que Weiner (2014: 36) ha descrito como «normas fundamentales» y «principios organizativos». Las primeras mantienen unida a la comunidad, mientras que los segundos estructuran la actuación del Estado (ibídem, 2007). La legalidad de las propias sanciones unilaterales, sin embargo, entraría en la categoría de principios organizativos (ibídem, 2014: cap. 6). Aunque los sancionadores adoptan las sanciones para hacer cumplir una categoría de normas fundamentales –especialmente los derechos humanos y los principios democráticos–, según los destinatarios, las sanciones entran en otra categoría de normas fundamentales. De hecho, para un número considerable de estados, el principio de igualdad soberana y la prohibición correspondiente de intervención desempeñarían un papel clave en la determinación del momento en el que pueden adoptarse las sanciones. La importancia del principio de no intervención se refleja en la práctica sancionadora de organizaciones regionales como la Liga Árabe, la Unión Africana y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Hellquist, 2014 y 2015). Cada región hace una lectura diferente del principio de no intervención, que es el resultado de su trayectoria histórica y está sujeta a la reinterpretación. Estas interpretaciones diferentes determinan cuándo las organizaciones regionales pueden adoptar sanciones contra estados miembros. En esencia, lo que estaría en juego en la división estados desarrollados/en desarrollo no son tanto las normas de la comunidad internacional, que los emisores tratarían de hacer cumplir, como la compatibilidad de estas medidas con otros valores fundamentales. Las normas que regulan cómo deberían hacerse cumplir las normas también son calificadas de metanormas, es decir, «normas que crean expectativas y obligaciones acerca de la aplicación de las normas y regulan cómo los actores castigan legítimamente las infracciones de las normas» (Erickson, 2020: 99).
Para entender mejor esta división respecto a la legalidad y la legitimidad de las sanciones unilaterales, se adopta en este estudio un enfoque interaccionista simbólico. Las prácticas que implican tanto la adopción como la contestación de sanciones se sitúan en el marco de la búsqueda de estatus por parte de los estados. Se sostiene que estas prácticas son herramientas que los estados aplican para ratificar su estatus social deseado. Así pues, para resumir mejor el propósito de las sanciones en el proceso de creación de jerarquía, estas medidas son descritas como una forma de castigo internacional. El castigo es el acto de imponer un coste a un actor que es responsable de un comportamiento indebido. Así, es vertical por naturaleza, puesto que lo lleva a cabo una autoridad. Cuando los estados imponen un castigo, adoptan un papel de autoridad y sitúan al objetivo en una posición inferior y subordinada. Partiendo de la literatura sobre gestión del estigma y resentimiento, se sugiere que la contestación contra las sanciones se alimenta del deseo de corregir un estatus que se percibe como inmerecido. Parte de la motivación de la contestación del Estado castigado contra las sanciones se explica por su reacción contra el papel de autoridad adoptado por el emisor y el papel subordinado en el que se le sitúa consecuentemente. Para intentar corregir este estatus injusto, los destinatarios resentidos emprenden estrategias para rechazar y/o contrarrestar el estigma.
Defender las normas mediante el castigo internacional
En las últimas décadas, han aumentado las sanciones unilaterales adoptadas por estados perjudicados indirectamente que pretenden responder a infracciones de normas que consideran que son fundamentales para el conjunto de la comunidad internacional. Los emisores más activos en este sentido son Estados Unidos y la UE, los cuales adoptan las sanciones en colaboración con sus «socios de ideas afines», como Canadá, Australia y otros estados europeos que se alinean con la UE. Están dispuestos a responder a situaciones en que se dan violaciones graves de derechos humanos –especialmente transgresiones de derechos políticos y civiles– y a amenazas a la paz y la seguridad internacionales, en particular para reforzar los regímenes sancionadores del Consejo de Seguridad relativos a la no proliferación.
El hecho de adoptar sanciones unilaterales para responder a situaciones de crisis internacionales parece ser una expectativa social entre dichos países de ideas afines. Un ejemplo muy claro de ello lo encontramos en Nueva Zelanda donde, en 2012, el Ministerio de Comercio y Asuntos Exteriores publicó una declaración de impacto regulatorio («Regulatory Impact Statement»), la cual reconocía que, debido al tamaño reducido del país y a su aislamiento geográfico, las sanciones unilaterales impuestas por Nueva Zelanda tendrían un éxito limitado a la hora de infligir costes considerables al destinatario. Sin embargo, la declaración concluía que «es importante que Nueva Zelanda pueda demostrar su compromiso a la hora de abordar situaciones preocupantes, aumentando [su] capacidad para actuar conjuntamente con sus socios de seguridad» (The Treasury New Zealand, 2017: 4). Por lo tanto, se propuso crear un régimen que permitiera a Nueva Zelanda adoptar sanciones internacionales con el fin, entre otros, de «permitirle unirse a países de ideas afines para mandar una señal a los gobiernos extranjeros y a los individuos y entidades responsables que no cumplan con los estándares internacionales reconocidos» (ibídem). Otro ejemplo ilustrativo es Canadá, cuyo ministro de Asuntos Exteriores describió las sanciones como un instrumento fundamental de la política exterior que Canadá debería adoptar junto con sus aliados y socios de ideas afines con el fin de defender sus valores y desempeñar un papel de liderazgo como respuesta a las crisis internacionales (Minister of Foreign Affairs, Canadá, 2017). A diferencia de las sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la decisión de Canadá de adoptar sanciones junto con la UE y Estados Unidos es totalmente discrecional. Charron y Aseltine (2016) concluyeron que las sanciones canadienses son impotentes en cuanto a su influencia para provocar cambios de comportamiento; en cambio, «son, en el mejor de los casos, una señal del deseo de Canadá de apoyar la acción colectiva» adoptada por sus aliados. Con ello, este grupo de estados de ideas afines demuestra su compromiso con la norma transgredida, indica las consecuencias de la transgresión de las normas y reafirma su desaprobación del comportamiento del destinatario. Asimismo, se posicionan como líderes en situaciones que suponen una amenaza a los valores internacionales que consideran que deberían respetarse. Al hacerlo, los sancionadores distinguen entre el comportamiento normal y el desviado o anormal. A través de la estigmatización, refuerzan los conceptos de normalidad, puesto que la comprensión de lo que es correcto requiere la comprensión de lo que es incorrecto (Adler-Nissen, 2014; Smetana, 2019). En definitiva, si las sanciones no forzaran un cambio de comportamiento, su uso todavía estaría justificado por su efecto de señalización sobre la importancia de la norma infringida (Jones y Portela, 2020). Sin embargo, dado que estos instrumentos políticos también incluyen la imposición de costes, son mucho más que una forma de estigmatización: constituyen un castigo internacional.
El castigo se ha definido como la imposición de un «coste concreto (la privación de algo de valor) [y] una expresión pública de la desaprobación moral del acto por parte de la comunidad» (Nossal, 1989: 306). Nossal sostiene que, si «las sanciones son respuestas políticas a actos percibidos por el emisor como inmorales, es difícil excluir el objetivo punitivo de las sanciones» (ibídem, 308). La motivación de los sancionadores hacia la imposición de sanciones es el deseo, o la intención, de castigar la ilicitud. Incluso aunque el emisor tenga otro propósito en mente al adoptar las medidas, puesto que estas consisten en la imposición de costes y están interrelacionadas con las normas, su efecto punitivo sobre el destinatario siempre está asegurado. Para este autor, el castigo no implica que haya consenso general sobre el valor de la norma infringida; de hecho, reconoce que las sanciones son necesariamente punitivas, con independencia de si se adoptan en el contexto de un orden internacional compartido, en que todos los actores entienden las expectativas normativas del mismo modo1. Cabe observar que en otras disciplinas, como la psicología, el castigo no siempre es fruto de infracciones normativas (Dubreuil, 2010: 36). Este puede imponerse en respuesta a cualquier comportamiento que se considere erróneo o no deseable. Dicho esto, al justificar las sanciones, los emisores con frecuencia invocan la infracción normativa que ha cometido el destinatario, lo que demuestra la creencia del sancionador (o como mínimo lo que quiere que crea su público) de que está haciendo cumplir una norma ampliamente aceptada o fomentando una norma que debería ser ampliamente aceptada. Ello apunta a la función expresiva del castigo: la teoría expresiva del castigo considera justificables estas acciones porque permiten a la sociedad expresar su condena hacia los delitos penales (Glasgow, 2015).
De esta manera, el castigo no solo señala, como la estigmatización, cuáles serían las normas de la comunidad internacional, sino que presuntamente expresaría la respuesta emocional que desencadenan las infracciones normativas. Las emociones morales se han definido como aquellas que son «evocadas por la infracción o la amenaza respecto a algún estándar, principio o ideal moral» (Batson, 2011: 233). La emoción más frecuente que se discute en la literatura como detonante del castigo es la ira (Dubreuil, 2015), y esta se manifiesta con muchas variantes. Según Dubreuil (2010 y 2011), el castigo puede estar desencadenado por ira e indignación justificadas, aunque formas «más frías» de ira –como el desprecio o el disgusto– también pueden provocar sanciones. Efectivamente, las emociones van ganando terreno en el estudio de las relaciones internacionales a medida que los académicos van analizando su influencia sobre el comportamiento de los estados. No parece descabellado afirmar que los responsables políticos estén emocionalmente implicados en la infracción, lo que puede motivar su deseo de imponer sanciones. Por ejemplo, Hellquist (2019: 400), subrayando el enfoque institucionalizado de las sanciones por parte de la UE –la imposición de sanciones «es lo que hace la UE» como respuesta a las infracciones normativas–, observa que estas las justifica utilizando un lenguaje emotivo. El Consejo Europeo «rutinariamente» menciona: «está ‘horrorizado y profundamente consternado’, ‘decepcionado’, ‘profundamente preocupado’ o ‘alarmado’» debido al comportamiento del destinatario (ibídem). También el modo en que un Estado se define así mismo puede motivar la imposición del castigo. Por ejemplo, si la UE y Estados Unidos se definen como «potencias normativas» (Manners, 2002; Diez, 2005) o como agentes que se preocupan por las normas internacionales (Hellquist, 2019), entonces las sanciones son una herramienta a través de la cual pueden activar su identidad y desempeñar un papel en el contexto internacional (McCourt, 2012).
Dubreuil (2015: 477) observa que: «las transgresiones morales pueden (…) provocar reacciones considerablemente diferentes según la identidad del observador, su sensibilidad y sus ideas preconcebidas de base». No se trata solo de qué infracciones normativas desencadenarían sanciones, sino también de quién puede ser sancionado. Se sabe que no todos los actos indebidos desencadenan la misma respuesta; especialmente en el ámbito de las relaciones internacionales, los estados no sancionan de manera coherente el comportamiento desviado. La UE se abstiene de condenar al ostracismo a sus propios estados miembros presumiblemente porque dichas políticas aumentarían las tensiones y potencialmente causarían la división de la Unión, un riesgo que sus líderes no están dispuestos a asumir (Hellquist, 2019). Consideraciones similares se aplican a la comunidad internacional. Según Erickson (2020), incluso en caso de infracciones graves, las «relaciones valiosas» por norma general disuaden a los estados de imponer sanciones, y sugiere que sancionar de manera estratégica «puede ser una señal de que proteger las relaciones y los intereses asociados forma parte de la metanorma» (ibídem: 117). Lo que interesa aquí es el papel que el castigo permite adoptar al sancionador. Se ha sugerido que los principios morales pueden servir «para evaluar y controlar el comportamiento de los otros» (Batson, 2011: 234). Los que pretenden mantener el statu quo hablarían en términos de decoro moral, invocando patrones que «abordan el orden social y natural –el modo en qué deberían ser las cosas–» (ibídem, 233). Esto apunta a la manera en que el castigo permite a los estados reivindicar una posición de autoridad, por medio de la cual estarían dotados para sancionar las infracciones normativas en nombre de la comunidad internacional.
A pesar de la teórica igualdad soberana entre estados, las políticas exteriores están impulsadas por la búsqueda de estatus y reconocimiento por parte de los estados en las relaciones internacionales (Badie, 2014; Zarakol, 2011). Un medio a través del cual los actores pueden afirmarlo es imponiendo castigo, es decir: al aplicar sanciones, los estados no solo afianzan su identidad como actores «que se [preocupan] por la preservación de las normas internacionales» (Hellquist, 2019: 405), sino que también (intentan) afianzar su estatus en el orden internacional. Por lo tanto, el castigo es un instrumento de afirmación de autoridad en las relaciones interestatales. Dichas prácticas sugieren, o crean, una jerarquía entre el sancionador y el sancionado. La jerarquía puede «entenderse a grandes rasgos como un sistema a través del cual los actores se organizan en relaciones verticales de super- y subordinación»; prácticas que crean jerarquías, «estratifican, categorizan y organizan» las relaciones entre los actores en el sistema internacional (Bially Mattern y Zarakol, 2016: 625; véase también Zarakol, 2017).
Las sanciones adoptadas como respuesta a actos indebidos categorizan a los estados como actores buenos o malos basándose en su cumplimiento de las normas, por lo menos según el sistema de valores del emisor. En su estudio sobre soberanías desiguales, Simpson (2003) sostiene que una de las fuentes de la desigualdad es el posicionamiento moral de los estados, incluyendo el hecho de que la élite etiquete a los otros estados como criminales. La élite es un grupo de estados que incluye las «grandes potencias» y «un gran conjunto de potencias intermedias y más pequeñas que difieren de ellas». Para este autor, «las grandes potencias a menudo identifican o definen las normas que sitúan a ciertos estados en un universo normativo paralelo, y existe una conexión identificable entre la propensión de las grandes potencias a intervenir en nombre de la comunidad internacional y el hecho de etiquetar como criminales a algunos de estos estados sujetos a intervención». Ser una «gran potencia» implica tener «derecho a intervenir en los asuntos de otros estados para fomentar alguna meta declarada de la comunidad» (ibídem: 5). Sin embargo, los estados no tienen un poder ilimitado para intervenir en los asuntos de los otros; en concreto, el uso de la fuerza está prohibido en el marco del derecho internacional. La prohibición aseveraría, entre otras cuestiones, «la importancia del equilibrio estatal mitigando los efectos de la fuerza militar superior y situando a los estados en pie de igualdad en relación con el uso unilateral de la fuerza» (ibídem: 29). No obstante, en virtud del derecho internacional actual, no existe prohibición alguna contra la imposición de sanciones económicas, lo cual es una medida de autoayuda a través de la cual los estados pueden afianzar sus derechos o intereses de la comunidad. Pero la capacidad de los estados de recurrir a medidas de autoayuda se distribuye de manera dispar: «una distribución desigual del poder para imponer sanciones dirigidas unilaterales [unilateral targeted sanctions] consolida de facto la desigualdad entre estados» (Van Aaken, 2019: 130). En consecuencia, a través de la imposición de castigo, los sancionadores pueden aprovecharse abusivamente de su poder económico y político.
En la medida en la que la UE y Estados Unidos son socios comerciales poderosos, ser excluido de su mercado puede tener implicaciones dramáticas. Convirtiendo en arma su moneda, Estados Unidos posee un poder sancionador sin igual, ya que puede privar a un actor de comercializar en dólares y, así, apartarlo del sistema financiero internacional basado en el dólar (Zoffer, 2019). Este tipo de sanción es extraterritorial; se extiende más allá de las personas bajo jurisdicción estadounidense y se ejecuta contra terceros. La UE ha condenado a menudo las sanciones extraterritoriales estadounidenses desde la aprobación de la Ley de la libertad cubana y solidaridad democrática de 1996 (Ley Libertad o Ley Helms-Burton). Su aplicación actual contra Irán ha generado fricciones entre Estados Unidos y la UE, puesto que se impide a las empresas con sede en la UE participar en actividades comerciales en Irán por temor de recibir multas cuantiosas por violar las sanciones estadounidenses. En respuesta a ello, la comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, habló en nombre de la entonces Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y afirmó: «Los europeos no podemos aceptar que una potencia extranjera –ni siquiera nuestro mejor amigo y aliado– tome decisiones sobre nuestro legítimo comercio con otro país» (Jourová, 2018). Tal como se ha discutido anteriormente, la UE no está sola en la disputa del dictado de una potencia extranjera. A pesar de que no existe ninguna prohibición respecto de la adaptación de sanciones unilaterales, los estados han cuestionado repetidamente la legalidad y la legitimidad de estas medidas. Esto se explica por el hecho de que otros actores de la comunidad internacional –en esencia los que son tachados de mostrar un comportamiento desviado y los que se alinean con ellos– pueden sentir resentimiento contra los que se posicionen como autoridades y, por lo tanto, pueden cuestionar las prácticas que crean jerarquía.
Gestionar el resentimiento contra el castigo a través de la contestación
Tal como se ha definido anteriormente, el castigo es la imposición de costes y de estigma en respuesta a un comportamiento que es (percibido como) indebido. También es una práctica que crea jerarquía, en que el actor que impone el castigo adopta el papel de autoridad y sitúa al de comportamiento desviado en el papel de subordinado. Desde el punto de vista normativo, se da por sentado que la mera adopción del castigo es suficiente para reforzar la norma. Sin embargo, apenas se ha estudiado el modo en que las sanciones alcanzan sus objetivos normativos. Tal como escribe Hellquist (2019), si bien la UE justifica sus medidas restrictivas como respuestas «necesarias e inevitables» a infracciones normativas graves, «no especifica la reacción esperada del destinatario». Este artículo sostiene que cuando los estados reaccionan al castigo, responden no solo a la estigmatización, sino también al papel inferior en el que son posicionados.
En su influyente artículo, Adler-Nissen (2014) aporta una tipología de tres estrategias de gestión del estigma. Un actor estigmatizado puede reconocer el estigma, en cuyo caso acepta las mismas normas que el estigmatizador y hará esfuerzos por cumplir con las normas internacionales. Quien muestra una conducta desviada puede rechazar el estigma; aquí acepta las categorías normativas del estigmatizador, pero se niega a aceptar que sean diferentes. Finalmente, el infractor puede optar por contrarrestar la estigmatización convirtiendo el estigma en un símbolo de orgullo, mientras que el que impone el estigma es incriminado como el transgresor. Basándose en esta tipología, los estados gestionan su estigma negociando su posición en la comunidad internacional (Zarakol, 2011). Ello puede o bien fortalecer el orden normativo (en el caso del reconocimiento o el rechazo del estigma) o dividirlo (contrarrestar el estigma). El punto de vista de Adler-Nissen sobre las consecuencias normativas de la gestión del estigma y la manera en la que los estados gestionan el estigma a través de la contestación se ha refinado y elaborado más. Chwieroth (2015) demuestra que estas estrategias tienen potencial transformador. Los estados que rechazan o contrarrestan el estigma tienen la posibilidad de reconfigurar y reinterpretar el orden internacional para que sea un reflejo más preciso de sus prioridades normativas. Por lo tanto, «los estados de actuación desviada pueden convertirse en ‘emprendedores de normas’ o en ‘agentes del cambio’ al tratar de reducir o eliminar el estigma a través del debate y la persuasión» (ibídem: 49). El éxito de estas estrategias depende de la medida en que el lenguaje adoptado por el actor que muestra una actuación desviada se haga eco de las creencias normativas de los estados normales. Ello es menos probable en el contexto de la lucha contra el estigma, puesto que el Estado estigmatizado no comparte los mismos fundamentos normativos que se aceptan como normales. En el análisis de Chwieworth, las normas son utilizadas una vez más para mejorar la posición de un Estado estigmatizado. Otro ejemplo ilustrativo lo proporciona Smetana (2019), que aporta un análisis sofisticado de la política del estigma, la cual explica como un proceso a través del cual el desviado y sus públicos negocian la desviación. Estos procesos clarifican las fronteras entre el comportamiento aceptado y el rechazado en la sociedad internacional y, por lo tanto, tocan superficialmente la estabilidad y el cambio normativos en el orden internacional (ibid, 15; Smetana y Onderco 2018). Smetana (2019: 59-60) también sugiere que «la dinámica de la (re)construcción del actor de comportamiento desviado debería considerarse teniendo en cuenta el trasfondo de procesos más amplios de contestación de normas en la política internacional». En estas interacciones, «los significados intersubjetivos, la legitimidad y la jerarquía de las normas internacionales se restablecen continuamente» (ibídem). La jerarquía de las normas es una cuestión relacionada con el peso y la posición de estas en el orden normativo; y puede haber desacuerdos por lo que respecta a su preeminencia. Una estrategia que pueden adoptar los actores de actuación desviada es ordenar el discurso2, a través de lo cual «los actores no ponen en tela de juicio el significado o la validez de la norma, sino su inferioridad por lo que respecta a un patrón normativo superior» (Smetana y Onderco, 2018: 526). Esto plantea lo que ya se ha discutido anteriormente; los estados que cuestionan las sanciones no necesariamente ponen en duda la validez de la norma que los sancionadores pretenden hacer cumplir, sino que reafirman la primacía del multilateralismo y sus valores correspondientes por encima del unilateralismo.
Esta breve panorámica ejemplifica que las normas y su interpretación son instrumentales para que los estados estigmatizados negocien su posición en la sociedad internacional, lo cual no sorprende: al fin y al cabo, las normas son un medio a través del cual los estados son estratificados y categorizados. Tal como sugiere esta contribución, los estados que han recibido un castigo y que desearían cuestionar la categoría inferior en la que son ubicados pueden recurrir a cuestionar la adopción de sanciones, o bien cuestionando la legalidad de las propias sanciones en relación con metanormas o bien poniendo en duda la existencia de infracción alguna. Por lo tanto, estas prácticas serían una combinación de lucha contra el estigma –rebatir la legalidad de las sanciones y situar al sancionador en la posición de desviado– o de rechazo del estigma –aceptar la validez de la norma, pero negar su infracción–. Ello también puede suponer enmendar los discursos, puesto que el destinatario y los que se alinean con este reafirmarán que hay que dar prioridad a los valores multilaterales. Estas formas de contestación surgirían del resentimiento del actor castigado contra el hecho de ser colocado en una posición social inferior.
Si las emociones –conmoción, ira, disgusto o desprecio– desencadenan el impulso de castigar el comportamiento indebido, entonces no sería raro que ser castigado desencadenara emociones en el destinatario. Aunque las emociones y los factores sociopsicológicos están ausentes en gran medida en los estudios sobre la difusión de las normas (Smetana, 2019: 67-68), parte del funcionamiento esperado de la aplicación de estas depende de estas dinámicas. El cumplimiento a menudo se apoya en un actor que comparte los valores normativos del grupo y quiere formar parte de este. Por ejemplo, se prevé que los actores que pertenecen a un determinado grupo social quieran cumplir con las expectativas de dicho grupo para evitar ser marginados. Si un actor no cumpliera, se esperaría que, por ejemplo, las prácticas de «nombrar y avergonzar» causaran vergüenza y, así, lo motivaran a cambiar de conducta. La vergüenza hace que el actor se sienta indigno y suele generarse cuando alguien cree que no ha actuado de manera adecuada o que no se ha comportado acorde a las expectativas sociales (Turner, 2007). Sin embargo, cómo influye esta emoción en el comportamiento puede ser más complejo de lo que se da por sentado. Un actor puede sentir vergüenza, como se espera, pero ello puede además suscitar emociones negativas intensas. Para Turner (2016), en la sociedad las sanciones negativas –que, como las que son impuestas en las relaciones internacionales, constituyen la privación de un beneficio o la imposición de costes– suscitan emociones negativas. Estas «activan mecanismos de defensa y el sesgo externo impulsado por dinámicas de atribución. Así pues, las sociedades en las que existe mucho castigo que genera ira y vergüenza normalmente generarán grandes dosis de agitación emocional negativa entre subpoblaciones y, en consecuencia, harán una sociedad menos estable. (…) Incluso aunque los individuos hayan llegado a esperar este destino, las propias sanciones suscitan emociones negativas que, si se extienden y son lo suficientemente intensas, pueden causar conflictos y desencadenar cambios sociales» (ibídem: 142).
De ello se deduce que las sanciones adoptadas para reforzar las normas legales pueden tener consecuencias que interfieren con su meta si suscita emociones negativas en el destinatario. En el contexto del orden internacional, en el que no existe autoridad central, la imposición del castigo puede provocar resentimiento en el actor sancionado. Sin embargo, poner el foco en el resentimiento no excluye la posibilidad de que puedan entrar en juego otras emociones en el contexto del castigo. Por ejemplo, mientras Turner apuntaba a la ira y la vergüenza, Badie (2014) se centra en la humillación. En nuestro estudio se ha escogido el resentimiento porque capta de manera más acertada la interacción interestatal en el contexto horizontal en el que los estados pugnan por el estatus y el reconocimiento. El resentimiento –descrito como una reacción a un trato que se percibe como injusto o parcial– es una respuesta emocional que tiene que ver con el estatus social propio (Brighi, 2016). Wolf (2018) afirma que el resentimiento es el sentimiento de que el estatus social propio es «inmerecido», especialmente en comparación con otros que disfrutan de un estatus social más alto según las normas y los valores establecidos. Es una queja que acarrea frustración y un deseo de corregir la situación que se percibe como injusta. Un actor resentido es más probable que atribuya una motivación ilegítima al actor considerado responsable de crear la situación injusta. Esto se relaciona con la teoría de Turner sobre las emociones negativas y el cambio: los sectores de la población en los que existe agitación emocional negativa estarán motivados para cambiar o cuestionar el statu quo.
Una de las claves del resentimiento es que el actor resentido normalmente se encuentra en una posición menos poderosa y es incapaz de responder. A diferencia de las «emociones calientes» como la ira, el individuo resentido no actuará ante este sentimiento negativo de inmediato, sino que esperará el momento oportuno para corregir lo que percibe como erróneo (Wolf, 2018). El resentimiento puede estar ardiendo bajo la superficie hasta que surge la oportunidad de entrar en acción y modificar el statu quo. Mientras tanto, la entidad que siente resentimiento protestará por su estatus «inferior» y puede buscar aliados «que podrían posteriormente apoyar los contundentes intentos de acabar con el objeto de resentimiento» (ibídem: 236). Según este autor: «Las personas o grupos resentidos se ven enfrentados a una jerarquía de estatus “injusta” pero estable y, por lo tanto, perciben una necesidad especial de conseguir aliados u otros tipos de apoyos (…) deben intentar persuadir a estos colectivos –aunque sean espectadores o miembros reacios del grupo– de la legitimidad de su causa. Tienen que explicar sus quejas y justificar los medios por los cuales pretenden reparar el estatus “injusto”» (ibídem: 237). Cabe destacar que la descripción de Chwieroth (2015: 49-50) de la lucha contra la estigmatización recuerda al comportamiento adoptado por el actor resentido que describe Wolf: «Los que se oponen a los estigmatizadores tienen ideas sólidas sobre el comportamiento legítimo, las cuales chocan con las normas que aceptan los estados normales. Estos actores pueden buscar alianzas con otros desviados o, especialmente cuando tienen suficientes recursos materiales y sociales, pueden proseguir sus esfuerzos por transformar el orden normativo internacional de manera que sea más coherente con sus normas. Dichas alianzas y recursos, así como la falta de consenso normativo entre los estados normales, puede convertirse en una ventana de oportunidad para que los estados de actuación desviada mejoren su posición (énfasis añadido)» (ibídem: 49-50).
El Estado castigado, en un esfuerzo por corregir su estatus social inmerecido, buscaría cambiar el statu quo y retar a los sancionadores, idealmente mediante una alianza. Por consiguiente, esto puede hacer que el desviado recurra a estrategias de rechazo del estigma o de contra-estigmatización, que implicarían poner en tela de juicio la legalidad de las sanciones y/o su pertinencia; es decir, la validez de la norma que habría sido infringida, la interpretación de esta por parte de los sancionadores o la legalidad de las propias sanciones. En el tercer caso, el desacuerdo gira en torno de las metanormas, que determinan cuándo y cómo pueden hacerse cumplir las normas. La disputa no se centra en la norma que los sancionadores pretenden hacer cumplir, sino en las prácticas que se adoptan para hacerla cumplir. En este caso, los estados pueden estar de acuerdo en las normas que radican en la base del orden internacional, pero ponen en tela de juicio cómo se aplican. Estos evocarían los principios organizativos o las metanormas, que deberían estructurar las relaciones interestatales pero que el sancionador habría violado.
Dos ejemplos: la gestión rusa y venezolana de las sanciones
Rusia es quizá el ejemplo más evidente de lo expuesto, ya que se autodefine como gran potencia y se describe en la literatura sobre relaciones internacionales como potencia «que busca el estatus» (Zarakol, 2011). Al castigar a Rusia, Occidente le niega su estatus y rechaza que sea tratada como un igual. Preocupada por ello, Rusia rechaza el papel de desviada y se presenta a sí misma como Estado «intocable» que no puede ser influenciado por potencias extranjeras (véase Hofer, 2020). El Kremlin se ha adaptado a las sanciones adoptando una estrategia que se sitúa entre el «rechazo al estigma» y la «lucha contra el estigma», reflejo de las acciones de un actor resentido según la descripción de Wolf. En el primer caso rehúsa cualquier infracción en Ucrania, negando que preste apoyo a los grupos rebeldes y reivindicando que la anexión de Crimea fue un ejercicio legítimo del derecho de autodeterminación del pueblo crimeo. Así, no solo no pone en tela de juicio la validez de la prohibición de usar la fuerza, sino que parece compartir los mismos valores que Occidente, aunque los entiende de manera diferente. En el segundo caso –lucha contra el estigma –, Rusia presenta a los emisores como actores de conducta desviada, presentando las sanciones de la UE y de Estados Unidos como un intento ilegítimo de debilitar y demonizar al país, extendiendo la política de contención vigente desde la Guerra Fría. Además, duda de la legalidad de las sanciones unilaterales al asegurar que violan el derecho internacional, es decir, la Carta de las Naciones Unidas, las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y acuerdos bilaterales entre Rusia y los países emisores. A pesar de que las medidas coercitivas unilaterales adoptadas contra Rusia fueran ilegales, sus contra-sanciones serían legítimas; especialmente dado que se adoptan en el marco de la excepcion de seguridad (WTO, 2019). Las contramedidas de represalia se entienden como un intento de dar una lección a los sancionadores (Wolf, 2018). Rusia ha afirmado sistemáticamente que levantaría sus medidas cuando los emisores levantaran las suyas, lo que sugiere que los sancionadores deben sufrir las consecuencias de sus propias acciones.
El régimen venezolano, por su parte, ha sido sancionado por Estados Unidos desde 2015 por graves violaciones de los derechos humanos. Cuando se intensificó la crisis en 2017, también lo hicieron la UE y Canadá al implementar sus propias sanciones. Venezuela ha cuestionado la legalidad de las sanciones estadounidenses ante la OMC y ha llegado incluso a acusar a Estados Unidos de cometer crímenes de lesa humanidad al llevar las sanciones ante la Corte Penal Internacional (Maduro, 2020). Los líderes venezolanos parecen haber adoptado la estrategia de «contrarrestar el estigma», buscando convertir a los normales en desviados. Además, parecen llevar el estigma como un símbolo de orgullo. A través de sus discursos, expresan su resentimiento evocando «términos cargados emocionalmente para describir la asimetría de estatus» y «[e]xpresiones de disgusto o indignación moral hacia el carácter del otro» (Wolf, 2018). Según Maduro, el pueblo venezolano ha sido sometido a «los ataques más malignos y vergonzantes durante los últimos años; por lo que [Venezuela] es un país hostigado y atacado» (Maduro, 2018). Negando cualquier conducta ilícita, las medidas coercitivas unilaterales se consideran como una política imperial impuesta por los Estados Unidos que aspira a causar un cambio de régimen violando el derecho internacional (Arreaza, 2017), pero que Venezuela resiste con orgullo. Según se dice, el ministro de Exteriores Arreaza aseguró estar «orgulloso» de que Venezuela y Cuba estuvieran en la lista de adversarios estadounidenses, al afirmar que «Si Trump nos aplaudiera estaríamos en el camino de la perdición» (Telesur, 2018). Las violaciones de los derechos humanos se usarían como excusa para castigar a Venezuela por su economía socialista e interferir en sus asuntos internos. Los actores resentidos muestran satisfacción por los pequeños reveses sufridos por los otros (Wolf, 2018). Evidentemente, Maduro se mostró victorioso cuando el «golpe de Estado» respaldado por Estados Unidos de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, fracasó estrepitosamente en 2019 (Philips, 2019). Sin embargo, aunque el régimen de Maduro haya conseguido algún que otro apoyo internacional, cada vez está más aislado, incluso por parte de actores regionales. Sin embargo, si Venezuela sigue manteniendo el orgullo de ser sancionada y su resentimiento por las políticas «imperialistas» de los sancionadores, es probable que resista las medidas durante el máximo tiempo posible.
Recordando cómo los actores resentidos y que van en contra de los estigmatizadores buscarían alianzas con otros actores para recibir su apoyo en un intento de transformar el orden internacional normativo: Rusia ha emitido comunicados junto con China, la India y los BRICS en los que declara que las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional. En noviembre de 2017, Rusia, China y miembros no permanentes boicotearon una reunión informal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la crisis venezolana organizada por Estados Unidos, asegurando que se trataba de un asunto doméstico en el que no debían entrometerse actores externos (Nichols, 2017). Los estados sancionados como Rusia y Venezuela han conseguido alinearse con grupos como el G-77 y el MNOAL. El resentimiento se expresa mediante la reafirmación de la importancia del multilateralismo, la resolución pacífica de disputas, el principio de no intervención y, lógicamente, la igualdad soberana. Las prácticas de los estados de estos grupos contribuyen a cuestionar la legalidad de las medidas coercitivas unilaterales, pero todavía no han logrado transformar el statu quo (Hofer, 2017a). Mientras que los países emisores se refieren a sí mismos como estados «de ideas afines» y hacen un llamamiento a la cooperación en la adopción de sanciones, los estados que resisten hacen un llamamiento al apoyo y la solidaridad contra las medidas unilaterales.
Conclusión
El valor añadido de analizar las sanciones como forma de castigo es que ello no solo aporta una fotografía más precisa de lo que hacen los estados cuando imponen sanciones (así como por qué siguen adoptándolas [Nossal, 1989]), sino que también brinda más oportunidades para apreciar cómo responden los estados ante estas herramientas. Al definir las sanciones como punitivas, se describen en su papel de creación y afirmación de una jerarquía que crea prácticas en un sistema que carece de autoridad central. El problema es que otros miembros de la comunidad internacional, como los que no difieren de las llamadas grandes potencias o potencias normativas, no aceptan este papel. Esto es debido a que los actos punitivos crean, o por lo menos pretenden crear, una jerarquía interestatal que desencadena reacciones, especialmente resentimiento, en los estados destinatarios; un resentimiento que puede influir cómo gestionan el castigo, llevándolos a cuestionar la legalidad y la legitimidad de las sanciones unilaterales. Al cuestionar las sanciones, los destinatarios pueden depender de un grupo de aliados que también tienen quejas contra estos instrumentos unilaterales. Se ha argumentado que, a través de la contestación, los estados expresan su resentimiento contra la posición de autoridad adoptada por el sancionador. La contestación contra las medidas coercitivas unilaterales, por lo tanto, conlleva evocar las normas que colocarían a los emisores y los destinatarios en una situación de mayor igualdad. Al poner en tela de juicio las sanciones unilaterales, los estados evocan su preferencia por el comportamiento que respeta el multilateralismo, especialmente la resolución amistosa de disputas y las prácticas no intervencionistas. Se deduce que la negociación interestatal sobre las metanormas que determinan cuándo pueden adoptarse las sanciones es una manifestación de la lucha de los estados por el estatus. En esencia, la disputa sobre la imposición de sanciones no es solo una cuestión de la norma que se ejecuta, sino fundamentalmente una discrepancia sobre cómo deberían hacerse cumplir las normas en el sistema internacional.
Los emisores no ignoran que las sanciones aumentan las tensiones interestatales. Tal como se ha mencionado anteriormente, es revelador que los estados se abstengan de arriesgar sus relaciones valiosas y adopten las sanciones de manera estratégica. Erickson (2020: 117) considera que la imposición selectiva de sanciones demuestra la consciencia de los estados acerca del hecho de que estas herramientas pueden dar lugar a tensiones y «subraya el valor potencial de otras herramientas de ejecución y socialización». Asimismo, sugiere que la protección de las relaciones valiosas forma parte de la metanorma. En la medida en que estas metanormas implicarían no tratar a otros actores como inferiores y resolver las disputas con medidas no coercitivas, no solo serían compartidas por los destinatarios de las sanciones y sus defensores, sino también por los sancionadores más activos. Es quizá bajo esta concepción que los estados desarrollados y los que están en desarrollo pueden encontrar una base común y coincidir en las prácticas de ejecución apropiadas en el orden global horizontal. Al fin y al cabo, es una completa paradoja que un sistema horizontal dependa de medidas verticales de implementación de normas.
Referencias bibliográficas
Adler-Nissen, Rebecca. «Stigma Management in International Relations: Transgressive Identities, Norms, and Order in International Society». International Organization, vol. 68, n.° 1 (2014), p. 143-176.
Arreaza. Jorge. «Intervención del ministro del poder popular para relaciones exteriores de la república bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza Montserrat, en el debate general del 72° período de sesiones de la asamblea general de las naciones unidas». General Assembly of the United Nations, (25 de septiembre de 2017) (en línea) https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/72/ve_es.pdf
Badie, Bertrand. Le Temps des Humiliés: Pathologie des Relations Internationales. París: Odile Jacob, 2014.
Batson, Daniel C. «What’s wrong with morality?». Emotion Review, vol. 3, n.° 3 (2011), p. 230-235.
Bially Mattern, Janice y Zarakol, Ayse. «Hierarchies in World Politics». International Organization, vol. 70, (2016), p. 623-656.
Brighi, Elisabetta. «The Globalisation of Resentment: Failure, Denial, and Violence in World Politics». Millenium, vol. 44, n.° 3 (2016), p. 411-432.
Charron, Andrea y Alestine, Paul. «Calling a Spade a Spade: Canada’s Use of Sanctions». Canadian Global Affairs Institute, Policy Paper, (diciembre de 2016) (en línea) https://www.cgai.ca/calling_a_spade_a_spade_canadas_use_of_sanctions#Top
Chwieroth, Jeffrey M. «Managing and transforming policy stigmas in international finance: Emerging markets and controlling capital inflows after the crisis». International Political Economy, vol. 22, n.° 1 (2015), p. 44-76.
Deitelhoff, Nicole y Zimmermann, Lisbeth. «Norms under Challenge: Unpacking the Dynamics of Norm Robustness». Journal of Global Security Studies, vol. 4, n.° 1, (2019), p. 2-17.
Diez, Thomas. «Constructing the Self and Changing Others: Reconsidering “Normative Power Europe”». Millennium Journal of International Studies, vol. 33, n.° 3 (2005), p. 613-636.
Dubreuil, Benoît. «Punitive emotions and norm violations». Philosophical Explorations, vol. 13, n.° 1 (2010), p. 35-50.
Dubreuil, Benoît. Human Evolution and the Origins of Hierarchies: The State of Nature. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Dubreuil, Benoît. «Anger and Morality». Topoi, vol. 34, (2015), p. 475-482.
Erickson, Jennifer L. «Punishing the violators? Arms embargoes and economic sanctions as tools of norm enforcement». Review of International Studies, vol. 46, n.° 1 (2020), p. 96-120.
Glasgow, Joshua. «The Expressivist Theory of Punishment Defended». Law and Philosophy, vol. 34, (2015), p. 601-631.
Hellquist, Elin. «Regional Organizations and Sanctions Against Members: Explaining the Different Trajectories of the African Union, the League of Arab States, and the Association of ‘Southeast Asian Nations’». KFG Working Paper Series, n.° 59 (enero de 2014) (en línea) https://core.ac.uk/download/pdf/199427851.pdf
Hellquist, Elin. «Interpreting Sanctions in Africa and Southeast Asia». International Relations, vol. 29, n.° 3 (2015), p. 319-333.
Hellquist, Elin. «Ostracism and the EU’s contradictory approach to sanctions at home and abroad». Contemporary Politics, vol. 25, n.° 4 (2019), p. 393-418.
Hofer, Alexandra. «The Developed/Developing Divide on Unilateral Coercive Measures: Legitimate Enforcement or Illegitimate Intervention?». Chinese Journal of International Law, vol. 16, n.° 2 (2017a), p. 175-214.
Hofer, Alexandra. «Negotiating International Public Policy through the Adoption and Contestation of Sanctions». Revue Belge de Droit International, (2017b), p. 440-473.
Hofer, Alexandra. «All the World’s a Stage, and Sanctions the Merely Props: An Interactional Account of Sender-Target Dynamics in the Ukrainian Crisis». International Peacekeeping, (2020) (en línea) https://doi.org/10.1080/13533312.2020.1753513
Jones, Lee y Portela, Clara. «Evaluación del éxito de las sanciones internacionales: una nueva agenda investigadora». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.° 125 (septiembre 2020).
Jourová, Věra. «Speech on the extraterritorial effects of US sanctions on Iran for European companies, at the European Parliament». EEAS Press Team, (14 de noviembre de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 03.01.2020] https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/53860/speech-extraterritorial-effects-us-sanctions-iran-european-companies-european-parliament_en
Lang Jr., Anthony F. Punishment, Justice and International Relations: Ethics and Order after the Cold War. Londres: Routledge, 2008.
Maduro, Nicolás. «Statement by the President of the Bolivarian Republic of Venezuela Nicolas Maduro during the 73rd Session of the United Nations General Assembly». United Nations, (26 de septiembre de 2018) (en línea) https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/73/ve_en.pdf
Maduro, Nicolás. «Venezuela Referral». International Criminal Court, (12 de febrero de 2020) (en línea) https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/200212-venezuela-referral.pdf
Manners, Ian. «Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?». JCMS, vol. 60, n.° 2 (2002), p. 235-258.
McCourt, David M. «The roles states play: a Meadian interactionist approach». Journal of International Relations and Development, vol. 15, (2012), p. 370-392.
Minister of Foreign Affairs, Canada. «Government Response to the Seventh Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development». House of Commons of Canada, (17 de julio de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 01.01.2020] http://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/FAAE/report-7/response-8512-421-189
Nichols, Michelle. «Russia, China, others boycott U.S. meeting at U.N. on Venezuela». Reuters, (13 de noviembre de 2017) (en línea) www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-un/russia-china-others-boycott-u-s-meeting-at-u-n-on-venezuela-idUSKBN1DE056
Nossal, Kim Richard. «International Sanctions as International Punishment». International Organization, vol. 43, n.° 2 (1989), p. 301-322.
OHCHR-Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Human rights violations and abuses in the context of protests in the Bolivarian Republic of Venezuela from 1 April to 31 July 2017. United Nations, (agosto de 2017) (en línea) www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf
Philips, Tom. «Venezuela crisis: Maduro claims victory over ‘deranged’ coup attempt». The Guardian (1 de mayo de 2019) (en línea) https://www.theguardian.com/world/2019/may/01/venezuela-crisis-maduro-claims-victory-over-deranged-us-backed-coup-attempt
Simpson, Gerry. Great Powers and Outlaw States Unequal Sovereigns in the International Legal Order. Cambridge: Cambrige University Press, 2003.
Smetana, Michal. Nuclear Deviance: Stigma Politics and the Rules of the Nonproliferation Game. Londres: Palgrave MacMillan, 2019.
Smetana, Michal y Onderco, Michal. «Bringing the outsiders in: an interactionist perspective on deviance and normative change in international politics». Cambridge Review of International Affairs, vol. 31, n.° 6 (2018), p. 516-536.
Telesur. «Venezuelan Foreign Minister Arreaza “Proud” to be United States' Adversary». Telesur, (2 de febrero de 2018) (en línea) https://www.telesurenglish.net/news/Venezuelan-Foreign-Minister-Arreaza-Proud-to-be-United-States-Adversary-20180202-0008.html
The Treasury New Zealand. «Regulatory Impact Statement», (10 de mayo de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 27.08.2020] https://treasury.govt.nz/sites/default/files/2017-01/ris-mfat-asn-may17.pdf
Turner, Jonathan H. Human Emotions, A Sociology Theory. Londres: Routledge, 2007.
Turner, Jonathan H. «The Macro and Meso Basis of the Micro Social Order». En: Seth Abrutyn (ed.). Handbook of Contemporary Sociological Theory. Nueva York: Springer, 2016, p. 123-148.
Van Aaken, Anne. «Introduction to the Symposium on Unilateral Targeted Sanctions». AJIL Unbound, Symposium on Unilateral Targeted Sanctions, vol. 113, (2019), p. 130-134.
Weiner, Antje. «Contested Meanings of Norms: A Research Framework». Comparative European Politics, vol. 5, (2007), p. 1-17.
Weiner, Antje, A Theory of Contestation. Nueva York: Springer, 2014.
Wolf, Reinhard. «Political Emotions as Public Processes: Analyzing Transnational Ressentiments in Discourses». En: Clément, Maéva y Sanger, Eric (ed.). Researching Emotions in International Relations: Methodological Perspectives on the Emotional Turn. Londres: Palgrave Macmillan, 2018, p. 231-254.
WTO-World Trade Organization. Russia - Measures Concerning Traffic in Transit. WTO, W/DS512/R, (5 de abril de 2019) (en línea) https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds512_e.htm
Zarakol, Ayse, After Defeat: How the East learnt to live with the West. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Zarakol, Ayse. Hierarchies in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
Zoffer, Joshua. «The Dollar and the United States’ Exorbitant Power to Sanction». AJIL Unbound, Symposium on Unilateral Targeted Sanctions, vol. 113, (2019), p. 152-156.
Notas:
1- Para una opinión alternativa, véase Lang (2008: 81-82).
2- Esta es solo una de las tres estrategias que Smetana y Onderco (2018) presentan en su estudio. Otras estrategias son la contestación aplicativa, la contestación y afirmación justificativa y la afirmación. Véase también Smetana (2019, capítulo 3).
Traducción del original en inglés: Maria Gené Gil y redacción CIDOB.
Palabras clave: jerarquía internacional, sanciones unilaterales, castigo internacional, resentimiento, relaciones internacionales
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.15
Cómo citar este artículo:Hofer, Alexandra. «Creación y contestación de la jerarquía: efecto punitivo de las sanciones en un sistema horizontal». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 125 (septiembre de 2020), p. 15-37. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.15