La aproximación político-normativa de la UE y China al Mercosur: ¿un juego de suma positiva?
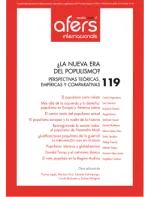
En la segunda década del siglo XXI , el Mercosur se encuentra frente a dos propuestas político-normativas diferentes con capacidad de influencia sobre el bloque: la de la UE y la de China. En este artículo se analizan el contenido y el alcance de estas dos aproximaciones político-normativas, así como el consiguiente impacto que generan en el bloque regional en el contexto de los cambios domésticos en los gobiernos de Argentina y Brasil. El estudio plantea que el Mercosur ha generado una estrategia externa diferenciada: interregional con la UE y bilateral con China. Esta estrategia tiene límites estructurales y en las políticas domésticas del Mercosur, aunque contiene bases para una convergencia normativa del bloque como tal con estos actores extrarregionales y finalmente resulte un juego de suma positiva.
Ordenadores del tablero mundial y regionalismo del Mercosur
A fin de abordar las relaciones entre la Unión Europea y la República Popular China con el Mercosur, este artículo parte de dos temas fundamentales: por una parte, el potencial ordenador de las políticas normativas de las dos primeras en relación con el bloque suramericano y, por otra, la capacidad que pueda tener el Mercosur para generar una respuesta de inserción internacional en relación con esas propuestas político-normativas. Como además las prioridades de las relaciones externas del Mercosur han estado orientadas por el modelo de regionalismo que sustenta el bloque, se tendrá un nexo inextricable entre el impulso normativo de la UE y China y las preferencias externas del bloque regional.
La primera cuestión atañe a la capacidad que tienen la UE y China, como potencias económicas1 en el sistema internacional, de impulsar una agenda externa en el bloque suramericano con potencial armonizador político-normativo. El espacio abierto por el comercio globalizado en el contexto de la mundialización posguerra fría plantea la cuestión del control y de los medios empleados por los principales actores globales para imponer sus normas en la economía mundial. Esta competencia normativa se refleja sobre todo en forma de textos y tratados, aunque también opera bajo formas menos convencionales, que van desde normas técnicas hasta el auge de nuevos «espacios normativos» (Wintgens, 2018: 135). En este sentido, los agentes económicos mundiales que cuentan con los medios necesarios, en términos de relación de fuerzas y de pensamiento estratégico, adquieren así el poder para redibujar su propio espacio normativo, es decir, un campo de fuerzas en el cual cada uno juega su carta en función de la posición que tiene, de los medios de que dispone y también de su visión del mundo (Duina, 2006).
El segundo tema hace referencia a dos puntos vinculados entre sí: por una parte, la capacidad del Mercosur de generar respuestas como bloque frente a las propuestas externas conservando sus objetivos fundacionales; por la otra, poner en cuestión en esta etapa las preferencias externas del bloque en función del modelo de regionalismo que sostienen los países de la región. El primer punto refiere a la marcha de un proceso regional en relación con los tres ejes de funcionamiento del mismo: el referido a la liberalización de los bienes, servicios y personas; el que concierne a la profundización con vistas a la política comercial común, y el atinente al mercado común y el relacionamiento externo que conlleva políticas de ampliación y relaciones con terceros. El segundo punto plantea el tema del nexo entre el modelo del bloque regional, las relaciones externas y las preferencias para la inserción internacional. Este aspecto es de alta sensibilidad para las políticas exteriores de los distintos países, pero confronta sobre todo al eje regional argentino-brasileño, que constituye el soporte del bloque y es el ámbito donde se coordina la orientación estratégica y se negocian las prioridades.
Tanto la República Popular China como la Unión Europea han diseñado y propuesto una estrategia, y han definido prioridades con objetivos y sus respectivos instrumentos para América Latina y el Caribe. La UE, desde fines del siglo pasado, hizo suya la iniciativa de la Comisión de generar una Asociación con América Latina (Comisión Europea, 1999). Esa propuesta inicial fue posteriormente reforzada con nuevos elementos en 2005 y proyectada en el marco de la globalización como asociación entre actores globales2. De esta manera, la UE tiene como objetivo con América Latina una asociación estratégica birregional; en el marco de la misma, ha definido como instrumentos acuerdos subregionales que buscan exportar su modelo de integración y de gobernanza regional a través de la promoción del regionalismo y del interregionalismo. La República Popular China, por su parte, incluyó la política internacional de cooperación con América Latina en el marco de las relaciones Sur-Sur, que tienen como estandarte objetivo el beneficio mutuo. La política internacional de cooperación Sur-Sur de China fue concretada a inicios de este siglo (Ministerio de relaciones exteriores de la República Popular China, 2003). El proyecto de cooperación internacional hacia la región latinoamericana fue definido durante el mandato de Hu Jintao en el año 2008 y reafirmado con algunos énfasis y orientación estratégica por Xi Jinping en el año 2016 (ibídem, 2008 y 2016).
Ambos actores internacionales tienen como interlocutor del espacio latinoamericano/caribeño a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Con la CELAC, la UE y China han celebrado cumbres en que se han acordado objetivos políticos y económicos con vistas al desarrollo regional. Por otra parte, tanto la UE como China y el Mercosur están involucrados y comprometidos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas adoptada en septiembre de 2015, y han comenzado a plantear estrategias en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Respecto al Mercosur, hay diferencias en los momentos históricos de aproximación de los dos actores de referencia de este estudio y en el tipo de negociación, ya que el bloque como tal solamente está negociando un acuerdo interregional con la UE; asimismo, la UE y China se diferencian en los contenidos propositivos sobre los cuales proyectan articular normativamente los países del Mercosur. Además, los cambios recientes en la orientación de los gobiernos del bloque regional del Mercosur –es decir, de Argentina y Brasil–, más propensos a acordar con actores externos de países desarrollados los términos de la inserción internacional, plantean de nuevo varios temas y debates referidos a las relaciones externas del bloque.
El tema reseñado plantea distintos problemas relativos a la competencia de espacios normativos entre la UE y China en el Mercosur. La competencia no necesariamente lleva a juegos de suma cero, pero limita las opciones del bloque regional que, en su carácter de periferia en el sistema internacional, está condicionado por las reglas definidas externamente (Bizzozero y Rodríguez, 2015)3. Si bien el condicionante externo no determina las prioridades internacionales del Mercosur, sí marca los límites del bloque para asociarse estratégicamente e insertarse política y económicamente. Otra de las dificultades que condiciona el tablero interregional y regional es que el Mercosur negocia como bloque solamente con la UE, ya que Paraguay reconoce al Gobierno de Taiwán y no a la República Popular China. Esta variable facilita una doble estrategia de los países del Mercosur: como bloque en las negociaciones con la UE y como estados-nación con China, salvo en el caso, como es obvio, de Paraguay, país que se beneficia de la bilateralidad con Taiwán. Si bien esta estrategia es funcional sistémicamente, al limitar por la misma bilateralidad la estrategia y prioridades en la inserción internacional, condiciona el futuro de la evolución del bloque, incluida la proyección internacional del mismo.
Finalmente, otro de los problemas que plantea esta competencia normativa entre actores externos atañe al propio modelo de regionalismo del Mercosur. La UE inició negociaciones con el Mercosur en el contexto de los nuevos regionalismos de la década de los noventa del siglo xx, que tuvo como base política de sustentación el Consenso de Washington. La convergencia en las políticas exteriores de los países latinoamericanos se expresó también en la participación en las negociaciones interamericanas para conformar un área de libre comercio. Las negociaciones con la UE quedaron congeladas en el año 2004, coincidiendo con los cambios de gobierno en Argentina y Brasil. La agenda regional se reformuló sobre nuevas prioridades que incluyeron la dimensión político-estratégica, la social y las relaciones externas (Bizzozero, 2003 y 2013). Se comenzó a hablar de un modelo posneoliberal o incluso poshegemónico, una vez que varios países latinoamericanos enterraron la propuesta de Estados Unidos de establecimiento de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (Sanahuja, 2008). Este desarrollo fue posible en buena medida por el boom del precio de las materias primas impulsado por la demanda China. De esta manera, se fue definiendo un Consenso de Beijing que desplazó al Consenso de Washington y que estuvo en la base del nuevo modelo de regionalismo (Svampa, 2013; Slipak, 2014). La coyuntura actual con los recientes cambios de Gobierno en el bloque regional –en Argentina por elecciones y en Brasil por el proceso de impeachment a Dilma Rousseff– vuelve a plantear el tema del vínculo entre el modelo de regionalismo y las preferencias externas del Mercosur.
Para analizar todas estas cuestiones, el artículo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se realizará una presentación conceptual de la importancia que tiene la difusión de normas para la generación de espacios de influencia en el sistema internacional y la construcción de regímenes. Aquí se planteará la vinculación de esta difusión normativa con las preferencias externas del Mercosur, que se definen en función de las prioridades de inserción internacional de los países. Para ello se propone el marco teórico-conceptual necesario que delimita metodológicamente el trabajo. Si bien algunos componentes de este marco han sido planteados anteriormente en otros trabajos –como pueden ser los referidos al modelo de regionalismo del Mercosur, las negociaciones con la UE, el interregionalismo o la política exterior de China hacia América Latina y el Caribe, incluidos en la bibliografía–, hay ingredientes novedosos que atañen a la adaptación sistémica regional en el marco de una competencia normativa entre dos propuestas diferentes. El principal elemento original de este artículo es la consideración de China como una potencia normativa con la capacidad de competir con la UE en América Latina y el Caribe (Wintgens, 2018). A continuación, en los dos siguientes apartados, se considerarán las bases político-normativas desde las cuales la UE, por una parte, y China, por otra, se relacionan con el Mercosur. El análisis parte del marco teórico-conceptual propuesto para explicitar el desarrollo político-normativo de las relaciones y del acervo de entrevistas y proyectos realizados por los autores y expresados en diversos trabajos, a los cuales se agregaron lineamientos de política y documentos e informes oficiales recientes. Finalmente, se expondrán algunas conclusiones sobre la aproximación político-normativa de la UE y China con el Mercosur, así como las perspectivas para un juego de suma positivo.
Competencia normativa, influencia mundial y regionalismo
Las normas están en el centro de las relaciones internacionales, ya que son el corazón de cualquier relación social. La mayor parte de la actividad internacional tiene por objeto «la regulación, es decir, la definición, el mantenimiento, el cambio o la modificación de las reglas y normas correspondientes» (Badie y Smouts, 1999: 107). Dos de los enfoques fundamentales para el estudio de las relaciones internacionales aprehenden diferentemente la cuestión de las normas: el constructivismo y el racionalismo. Para los constructivistas, las normas designan comportamientos y prácticas socialmente esperados en un espacio social determinado. Los racionalistas, por su parte, hacen menos énfasis en las expectativas comunes que en los costos asociados a su incumplimiento. Sin embargo, un lenguaje común reúne a los seguidores de estos dos enfoques en torno a la cuestión de la difusión de las normas, tanto si se produce por medio de la coerción, de la competencia, de la persuasión o de la socialización (Elkins y Simmons, 2005; Jahn, 2006; Rogers, 2003). La socialización designa el proceso de iniciación a través del cual, en una comunidad determinada, los nuevos integrantes se familiarizan con sus normas y sus reglas. La persuasión, por su parte, nombra el proceso de interacciones entre actores que implica un cambio de actitud, preferencia o interés sin que un elemento de coerción pueda explicarlo, y que se manifiesta por la internalización de nuevas normas y reglas. En este marco, la competencia normativa, que obra en la actualidad detrás de las escenas de la globalización, plantea no solo la cuestión del control del comercio globalizado, sino también de los medios desplegados por los principales actores mundiales para imponer sus normas en la economía mundial.
Uno de los ámbitos donde se ha expresado clásicamente el debate científico sobre el control jurídico de la producción de las normas (tratados, convenios, acuerdos y otros), ejercido por ciertos estados económicamente dominantes para imponer sus propias normas bilateral y multilateralmente, ha sido el de la regulación del comercio globalizado. Frente al fracaso de las negociaciones comerciales multilaterales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el control de la producción normativa se produce mediante lo que Richard Haass denominó «multilateralismo a la carta» (citado por primera vez en Shanker, 2001; Haass, 2008), a través del advenimiento de megatratados comerciales tales como el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG, también conocido por sus siglas inglesas CETA) entre la UE y Canadá; la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) entre la UE y Estados Unidos; el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) entre 12 países de la Cuenca del Pacífico, entre ellos Estados Unidos; o todavía el Partenariado Económico Comprehensivo Regional (PECR o RCEP, por sus siglas en inglés) entre 10 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y seis países de Asia Pacífico, incluyendo China4. Desde el final de la Guerra Fría, la elaboración de normas no solo es de dominio exclusivo de los estados, por lo que se plantea el análisis de las normas como instrumento de potencia bajo el ángulo de la difusión, además del referido a la propia producción normativa (Bjorkdahl, 2015; Xiaoyu, 2012).
Este artículo se inscribe en el contexto de esta competencia normativa mundial y considera la difusión de las normas como un instrumento de influencia. Tomando distancia con relación a los debates actuales sobre la naturaleza del poder mundial, la influencia se considera aquí desde una perspectiva dinámica y transitiva. En este sentido, la capacidad de «afirmarse como una referencia» (Santander, 2009: 24) en la escena internacional se mide a través de la capacidad de un actor de desplegar una «estrategia de reconocimiento mundial» (Wintgens, 2014: 37 y sig.). Esa estrategia implica movilizar varios recursos tangibles e intangibles, tales como fijar el orden del día de la agenda internacional y crear instituciones internacionales, modelar las preferencias y las estrategias de otros estados, o todavía exportar mundialmente las normas propias. En este marco, la confrontación de las prácticas (realidad) de un actor, estatal o no, con el sentido que confiere a sus acciones (discurso) permite medir su influencia sobre las preferencias y los comportamientos de los otros actores del sistema internacional. Este enfoque, que tiene en cuenta tanto el contenido normativo como los discursos que lo acompañan, permite así considerar la cuestión de la influencia normativa en términos de las estrategias –medios y discursos de legitimación (visión del mundo)– utilizadas por las potencias económicas mundiales para difundir internacionalmente las normas que rigen su propio mercado.
Es importante señalar que, a diferencia de fines del siglo xx –cuando se impuso una lógica Norte-Sur en la influencia normativa y en las consiguientes preferencias para la inserción internacional por parte de los estados que no impulsaron la globalización–, el siglo xxi ha visto el crecimiento de potencias emergentes que han llevado a otras lecturas de la carta del mundo y a reconfiguraciones de los espacios regionales en consonancia con el prisma multipolar. Los regionalismos que surgieron o se reformularon en la década de los noventa del siglo pasado han reflejado esa transición de acuerdo a la región del planeta, variable que cuenta en términos geopolíticos. En esa década, los regionalismos fueron respuestas de los estados frente al proceso de mundialización promovido por los tres centros impulsores de los países desarrollados: Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. La respuesta de los estados frente a esa mundialización propulsada también por empresas transnacionales contempló diversas formas de acuerdos regionales y de generación de nuevas instancias y realidades económicas (Hettne, 1994; Hettne et al., 2000). En este contexto, Estados Unidos había impulsado la regionalización latinoamericana-caribeña a través de diversas iniciativas continentales, entre las cuales destacaba la Iniciativa para las Américas presentada por el presidente George Bush (padre) en 1990. Asimismo, desde fines de los ochenta, varios gobiernos de la región habían propulsado reformas liberales en el marco del Consenso de Washington5, y los procesos regionales que se gestaron o reformularon en los noventa tuvieron como base gobiernos orientados por ese modelo, los cuales apoyaron los postulados del nuevo regionalismo, en particular, la apertura exterior y la liberalización de la economía.
La mayor presencia de China en América Latina se hizo evidente con el advenimiento del nuevo siglo, y planteó una nueva opción de relaciones externas políticas y económicas para los países de América Latina. En el caso del Mercosur, el desarrollo de las relaciones políticas y económicas coincidió con el advenimiento de nuevos gobiernos en Brasil, primero, y en Argentina después. Tras el acceso de Lula da Silva al Gobierno el 1 de enero de 2003, se realizaron algunos encuentros con los presidentes argentinos, primero Duhalde y posteriormente Kirchner, en los que se acordaron algunos objetivos y lineamientos de acción, y se incluyeron algunos puntos sobre la inserción internacional de ambos países. Es importante considerar que las definiciones políticas de ese momento, alineadas con gobiernos progresistas, reafirmaron la reorientación del Estado hacia otras opciones de inserción externa, como señalara Mercadante (2013) para el caso de Brasil: el Mercosur y el espacio suramericano. Esas otras opciones implicaron una lógica de relacionamiento Sur-Sur que convergía sistémicamente con los requerimientos domésticos de China (Bizzozero y Raggio, 2016).
Los últimos cambios de Gobierno en Argentina (Mauricio Macri, en 2015) y Brasil (Michel Temer, en 2016) han generado una nueva situación en el Mercosur que afecta a las relaciones externas del bloque. Desde una perspectiva conceptual, cabe considerar si estos cambios domésticos en los gobiernos de estos dos países llevarán aparejada la posibilidad de articular una nueva estrategia externa interregional con la UE y bilateral con China. Esta perspectiva generaría las bases para una convergencia normativa entre los actores externos. Además, la implementación de programas y acciones en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas generará triangulaciones positivas entre los actores implicados a partir de programas transversales, como sugiere el «nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo» aprobado por la UE y los estados miembros en junio de 20176. Sin embargo, si bien la Agenda 2030 posibilita la cooperación entre programas con vistas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en lo sustantivo no incide en el componente de competencia normativo planteado. Hay al respecto limitaciones sobre los efectos de arrastre de políticas internacionales que convergen en objetivos mundiales frente a las prioridades sistémicas de los actores globales, que pueden generar reordenamientos geoespaciales, definiciones institucionales y contenidos normativos.
Por otra parte, la perspectiva de juego de suma positivo se encuentra limitada por los propios condicionantes domésticos que se muestran sobre todo en Brasil y, en parte, por los condicionantes estructurales del sistema, que manifiestan las diferencias entre el componente geopolítico Atlántico con proyección global de la UE y el Pacífico que representa China. Partiendo conceptualmente de los condicionantes sistémico-estructurales, cabe considerar si estos coadyuvarán a que en el bloque prosperen las opciones que fomentan las prioridades nacionales y la bilateralidad de los acuerdos, lo cual demostraría los límites del regionalismo suramericano.
Las negociaciones UE-Mercosur: de un acuerdo de vanguardia a una competencia de posición
Cuando se iniciaron las negociaciones de la UE con el Mercosur –con la firma del Acuerdo Marco Interregional en diciembre de 1995– se consideró este acontecimiento como particularmente relevante por diversas consideraciones. Desde la perspectiva institucional de la UE, porque generaría consecuencias en distintos ámbitos y ello posibilitaría una articulación desde el eje comunitario como actor de primer orden en el sistema internacional. En ese sentido, la Comisión Europea consideró que el Acuerdo de Asociación entre las dos regiones sería el primer acuerdo entre dos bloques regionales en el sistema internacional, y que tendría consecuencias en los ámbitos político, económico y social en sus diferentes manifestaciones (Comisión Europea, 1999). Desde la perspectiva política y societaria europea, la posible concreción del Acuerdo de Asociación derivaría en una lógica interregional de intercambio y bosquejo de propuestas en ámbitos multilaterales, fenómeno que también resultaba novedoso en la confección de una gobernabilidad mundial (Telò, 1998). A su vez, el resultado de las negociaciones posibilitaba evaluar la capacidad de exportar el modelo europeo de gobernanza regional.
Desde la perspectiva del Mercosur, las negociaciones con la UE facilitaban evaluar las capacidades del bloque, así como las perspectivas de articulación internacional y de manejo de opciones diferenciales en las relaciones con Estados Unidos, en el contexto de la apertura de las negociaciones interamericanas para conformar un área de libre comercio de las Américas. La capacidad externa del bloque fue un punto neurálgico, ya que el Mercosur inició las negociaciones con la UE inmediatamente después de la ratificación del Protocolo de Ouro Preto, por el que se reconocía su personalidad jurídica internacional. De esta manera, como el modelo de desarrollo en ese momento se basaba en la apertura al impulso Norte-Sur, lo que implicaba trabajar para una convergencia temática con la agenda externa, se plantearon temas referentes a la capacidad del Mercosur para generar un espacio de frontera interregional. En esa aproximación, además de la sustentabilidad del bloque, uno de los temas que se planteó fue la posibilidad de integrar un triángulo atlántico con Estados Unidos y la UE (Roett, 1999; Guilhon Albuquerque, 2000).
Con el cambio de siglo, las negociaciones quedaron algunos años congeladas por decisión política de los países del Mercosur. La decisión, que fue tomada a fines del 2003, fue precedida por desavenencias en las negociaciones sobre el patrón de comercio bilateral de ambos bloques y otras diferencias referidas al cambio de prioridades en la inserción internacional, que fueron manifestando el alejamiento interregional (Bizzozero y Vaillant, 2003). Desde la perspectiva europea, el estancamiento en las negociaciones con el Mercosur produjo debates internos sobre la estrategia seguida de negociación interbloques, así como sobre la capacidad de competir con Estados Unidos y de ser una referencia como modelo regional. Comenzó a abrirse camino entre funcionarios de la Comisión y del Consejo Europeo la idea de que era mejor asegurar un acuerdo que buscar el mejor acuerdo. Ello, traducido a los términos de los objetivos que tenía la UE en la negociación del Acuerdo de Asociación con el Mercosur, implicaba poner en un segundo plano la cohesión regional suramericana según la lógica del building block (Santander, 2008: 139)7, en favor de buscar acuerdos diversos que confirmasen la posición europea en la región. Algunos factores que coadyuvaron a que Europa modificase su aproximación a América Latina y, en particular, al Mercosur fueron, entre otros, la ampliación de la UE hacia los países del Este en 2004, el viraje regional suramericano con el consiguiente distanciamiento del espacio europeo, el estancamiento de las negociaciones en la OMC y, finalmente, la asunción por parte de Estados Unidos de una lógica bilateral de acuerdos una vez que se dieron por finalizadas las negociaciones por un Acuerdo de Libre Comercio continental.
El cambio en la aproximación negociadora europea se sustentó en la definición de una nueva estrategia europea en el siglo xxi para responder a los requerimientos globales frente al estancamiento de las negociaciones en el marco multilateral de la OMC. La nueva generación de acuerdos globales de comercio que comenzó a impulsar la UE, como el firmado con Corea del Sur en 2011, se inscriben en la lógica de la «Estrategia Europa 2020», que asigna a los intercambios internacionales un lugar central en la política comercial internacional (Comisión Europea, 2010). Además, la nueva estrategia europea incluyó el concepto de «responsabilidad» como central en la política comercial y de inversión titulada «Comercio para todos»8. Esta estrategia europea, que busca una convergencia reglamentaria que vaya más allá de los temas arancelarios, se basa en cuatro pilares: la transparencia; la eficacia (que incluye tener en cuenta las «nuevas realidades económicas», como son las cadenas de valor mundiales, la economía digital y la importancia de los servicios); los valores (incluida la ampliación de medidas para apoyar el desarrollo sostenible, el comercio justo y ético, los derechos humanos, etc.), y el programa de negociaciones de la UE (junto con la modernización de los acuerdos vigentes con México y Chile). En sus relaciones internacionales, esta estrategia consiste en utilizar los acuerdos comerciales y los regímenes preferenciales para promover las cuestiones claves para la Unión, como el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el comercio justo y la lucha contra la corrupción, así como para garantizar la gestión responsable de las cadenas de valor mundiales. El acuerdo UE-Mercosur –que aún se está negociando– se inscribe plenamente en la línea de esta nueva generación de acuerdos comerciales globales, que también tienden a una armonización de las normas sanitarias, sociales, técnicas y medioambientales.
La nueva estrategia europea se terminó de elaborar en los años que siguieron a la crisis financiera y económica mundial del 2008. Europa adaptó su estrategia hacia el subcontinente combinando su diálogo interregional tradicional con diálogos bilaterales establecidos con los socios latinoamericanos más estables políticamente y más fuertes económicamente, como Chile, Brasil y México (Consejo Europeo, 2002; Comisión Europea, 2007 y 2008). Con el acercamiento estratégico a Brasil, la UE revirtió la lógica que había prevalecido hasta entonces de mantener una relación privilegiada a largo plazo solo con el Mercosur.
Desde la perspectiva del Mercosur, la crisis financiera y económica que se manifestó en los países desarrollados significó una oportunidad para afianzar las relaciones Sur-Sur y a su vez retomar las negociaciones con la UE, con el objetivo de terminar las mismas con mejores resultados. Si bien los países del Mercosur pudieron tener alguna expectativa positiva para culminar las negociaciones del Acuerdo de Asociación con la UE, se encontraron con límites estructurales referidos a la posición de cada bloque en algunos temas, lo cual no posibilitó una evolución rápida. De esta manera, la propuesta de la UE pasó de ser impulsora de un acuerdo interregional en el sistema de comercio internacional y de exportar su modelo de gobernanza regional, a buscar tener una posición económica en el Mercosur. A su vez, los cambios en las prioridades temáticas de la agenda del Mercosur, enfocadas en ese momento más a lo doméstico-regional, derivaron en un alejamiento de los temas negociados en el espacio interregional con la UE. Por otra parte, con la reorientación de las preferencias externas hacia un eje Sur-Sur, el Mercosur multiplicó los acuerdos y asociaciones con otros estados y regiones. Y, entre esos actores, el papel de China –en particular en el ámbito del comercio y las inversiones– comenzó a resultar relevante para los países del bloque, en momentos en que Estados Unidos con el fin del ALCA y la Unión Europea con el estancamiento de las negociaciones dejaron un espacio abierto en el frente externo.
La perspectiva político-normativa de China hacia Mercosur: una diplomacia pragmática
La política de cooperación internacional de la República Popular China basada en el beneficio mutuo se definió con los países de la región latinoamericana con Hu Jintao en 2008 y luego fue precisada con Xi Jinping en 2016. La demanda de recursos naturales por parte de China y su política de cooperación internacional Sur-Sur fueron funcionales a los gobiernos de los países del Mercosur que, desde 2003 con los cambios de gobierno en Argentina y Brasil, plantearon modificaciones en la orientación del bloque y en sus preferencias temáticas (Bizzozero y Raggio, 2016). El proyecto de cooperación internacional Sur-Sur de China, basado en el principio de convergencia de intereses económicos y políticos en un entorno regional e internacional propicio, se hizo eco de la «nueva geografía económica mundial» descrita por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (De Almeida, 2010). La crisis económica y financiera mundial de 2008, que afectó a Estados Unidos y Europa principalmente, incrementó el atractivo de China como inversor y, en última instancia, como prestamista en América Latina y el Caribe. En el plano político, las aspiraciones chinas de cooperación mutuamente beneficiosa y de no interferencia convergieron con las aspiraciones de la «nueva izquierda latinoamericana» y el diseño general de un neodesarrollismo (Dabène, 2012)9.
La mayor presencia comercial de China en América Latina a inicios del siglo xxi y sus capacidades en inversiones y créditos potenciaron un nuevo marco de relaciones. En el ámbito de este trabajo, cabe señalar dos cuestiones respecto a China: la definición del nuevo Marco de Cooperación con la CELAC, por una parte, y los acuerdos de asociación estratégica, por otra, en particular con Argentina y Brasil, porque tocan el eje neurálgico del Mercosur. El nuevo Marco de Cooperación 1+3+6 fue presentado por el presidente Xi Jinping a los efectos de generar una comunidad de destino compartido con América Latina y el Caribe a partir de una estrategia global. Esa propuesta se anunció en la vi Cumbre del grupo BRICS10 en Brasilia en 2014. Las definiciones del nuevo Marco de Cooperación fueron explicitadas en el primer Foro China-CELAC que se realizó en Beijing, en enero de 2015. La propuesta definida implica un Plan de Cooperación quinquenal; establece tres motores impulsores: comercio, inversión y finanzas, con el objetivo de incrementar el comercio a 500.000 millones de dólares y el stock de inversiones a 250.000 millones; asimismo, señala seis áreas –energía y recursos naturales, agricultura, infraestructura, manufacturas, tecnologías de la comunicación, e innovación científica y tecnológica– con financiamiento para activar dichos motores impulsores. La articulación de China con América Latina y el Caribe se concreta en una instancia, el citado Marco de Cooperación, en la que solamente están representados los 33 estados parte sin la presencia de Estados Unidos, lo cual expresa, desde la perspectiva de los países latinoamericanos y caribeños, temas recurrentes de la periferia referidos al papel de la región, la autonomía, la inserción económica y política y su vinculación con el desarrollo.
Por otra parte, la República Popular China ha concretado varios acuerdos bilaterales de asociación estratégica con países de América Latina, entre los cuales se encuentran Argentina, Brasil y Uruguay, además de México, Perú, Venezuela, Costa Rica, Ecuador y Chile. Los acuerdos de asociación estratégica de China contemplan distintas categorías según el socio. En el caso de Brasil, la inflexión que se planteó en las relaciones con China a partir del cambio de gobierno con Lula da Silva tuvo resultados en el ámbito mundial con el bloque BRIC11, y posteriormente BRICS, y en las relaciones bilaterales con la elevación de categoría de la Asociación Estratégica. Esta pasó a ser global en el año 2012, como consigna el comunicado conjunto firmado entre la presidenta brasileña Dilma Rousseff y el primer ministro chino Wen Jiabao en el marco de la Cumbre Río+20 en junio de 2012. Esto diferencia este acuerdo y también sus contenidos, que incluyen un Diálogo Estratégico Global, de otros caratulados de Alianza Estratégica Integral, como el firmado con Argentina en el año 2014. Así, este tipo o subtipo de alianza tendría proyección global y se diferenciaría de las alianzas estratégicas integrales, consideradas segundas en importancia entre las cuatro categorías de asociación estratégica (Berjano et al., 2015: 9). La aproximación de China se complementa con acuerdos de libre comercio en algunos casos. A diferencia de la europea, la estrategia china tiene un componente importante de cooperación internacional sin imposición de condiciones en materia de reglas (laborales, medioambientales o de propiedad intelectual, entre otras) en el comercio internacional. Además, la puesta en práctica de la estrategia de China con varios países de Asia Pacífico en función del PECR –las negociaciones empezaron en 2012 y se espera la firma del acuerdo a finales de 2018– resulta más flexible en los plazos de liberalización comercial estipulados y posibilita un mayor margen de productos exceptuados del universo arancelario12.
Desde la perspectiva de los países del Mercosur, China significó una oportunidad de diversificar las relaciones sin depender solamente de Estados Unidos y Europa. A su vez, la contracara de esa mayor cantidad de opciones fue la denominada reprimarización de sus economías, a partir de la demanda China. Las exportaciones latinoamericanas a China se concentran en unos pocos productos básicos, es decir, casi exclusivamente productos de las industrias extractivas (70%) o bienes industriales basados en los recursos naturales (22%); los productos de mediana y alta tecnología representan solo el 8% de las exportaciones13. Por otra parte, las inversiones directas extranjeras chinas han aumentado un promedio de 10.000 millones de dólares al año desde 2010. Aunque su volumen sigue siendo muy inferior al de las inversiones europeas (505.700 millones de euros en 2013)14, las inversiones chinas se han incrementado en América Latina y el Caribe, que soporta un importante déficit en materia de infraestructuras15. El imperativo estratégico para China, que consiste en garantizar la satisfacción de sus necesidades en materia de alimentos y energía, implica obtener líneas de suministro fiables y reducir los costos de logística y transporte en las exportaciones. En la medida en que tres de los países del Mercosur –Argentina, Brasil y Uruguay– han concretado acuerdos de asociación estratégica con distintos alcances y a su vez participan en emprendimientos diferentes en el contexto del nuevo Marco de Cooperación con China, las lógicas bilaterales tienen un componente fuerte que limita el potencial del bloque. Desde la perspectiva de China, ha importado más la presencia de Brasil –como un componente del bloque BRICS que puede impulsar determinados cambios en el sistema y como articulador de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y CELAC– que el bloque Mercosur.
La desaceleración económica de los últimos años y el fin del «ciclo de las materias primas» (FMI, 2013 y 2015), conjuntamente con otros factores domésticos, proveyeron bases para un nuevo cambio de orientación en los gobiernos de Argentina y Brasil. Estos nuevos gobiernos se plantearon una reformulación de las políticas exteriores retomando el objetivo de una inserción global, lo cual implicaba generar acciones e instrumentos con vistas a integrarse en los megaespacios en negociación. El triunfo de Donald Trump en las elecciones de 2016 de Estados Unidos dejó sin agenda inmediata esta aproximación, por lo que se reflotaron, como una de las principales vías de inserción, las negociaciones por un Acuerdo de Asociación con la UE. Como la República Popular China, por su parte, ya tiene el marco de relaciones continentales y bilaterales aceitado con los países del Mercosur –salvo en el caso de Paraguay–, la posibilidad de que el bloque concrete un Acuerdo de Asociación con la UE no afectaría las relaciones ya establecidas. Esta perspectiva podría generar un juego de suma positivo, en la medida en que China no se vería afectada en sus necesidades estructurales y sistémicamente cada uno de los tres actores saldría beneficiado. Sin embargo, las lógicas bilaterales existentes por parte de los países del Mercosur, tanto con la UE como con China –y el momento actual de Brasil16–, cuestionan seriamente esta posibilidad.
Conclusión
En la segunda década del siglo xxi, la Unión Europea y la República Popular China tienen la capacidad de impulsar una agenda externa en el Mercosur con potencial armonizador político-normativo. Estas dos potencias mundiales han diseñado y propuesto una estrategia, y definido prioridades con objetivos y e instrumentos para América Latina y el Caribe.
La estrategia europea consiste hoy día en utilizar los acuerdos comerciales y los regímenes preferenciales para promover las cuestiones claves para la Unión, como son el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el comercio justo y la lucha contra la corrupción, así como para garantizar la gestión responsable de las cadenas de valor mundiales. Las negociaciones UE-Mercosur se inscriben plenamente en la línea de esta nueva generación de acuerdos comerciales globales, que buscan una convergencia normativa y reglamentaria que vaya más allá de los temas arancelarios. Junto con el objetivo de lograr este acuerdo de asociación interregional, Europa trató de facilitar el diálogo con la región a partir del Acuerdo de Asociación Estratégica con Brasil. Con este nuevo enfoque, a la vez preferentemente interregional y bilateralmente selectivo, la UE adaptó su estrategia hacia América Latina.
Por su parte, la estrategia china de cooperación internacional Sur-Sur basada en el beneficio mutuo comenzó a resultar relevante para los países del bloque suramericano en momentos en que Estados Unidos (con el fracaso del ALCA) y la Unión Europea (con la congelación de las negociaciones con el Mercosur) dejaron un espacio abierto en el frente externo. Con la reorientación de sus preferencias externas, el Mercosur pudo aprovechar el comercio y las inversiones de China en el marco de su proyecto de cooperación bilateral en un entorno regional e internacional propicio. A diferencia de la estrategia europea, la estrategia pragmática china no impone condiciones en materia de reglas (laborales, medioambientales, de propiedad intelectual, etc.) en el comercio internacional. Las lógicas bilaterales tienen un componente fuerte que limita el potencial del bloque suramericano, en la medida en que Paraguay reconoce al Gobierno de Taiwán y que los otros países del Mercosur tienen Acuerdos de Asociación Estratégica con distintos alcances con China.
Por lo tanto, el Mercosur se encuentra en el momento actual frente a estas dos propuestas político-normativas: la promoción del regionalismo y del interregionalismo de la Unión Europea y la cooperación bilateral Sur-Sur promovida por China. Esta oportunidad concierne sobre todo a la capacidad de respuesta adaptativa del eje regional argentino-brasileño. Ese eje condiciona estructuralmente los posibles alcances sistémicos del Mercosur. Además, los gobiernos de Argentina y Brasil han coordinado en las distintas etapas del bloque la orientación estratégica y han definido las prioridades. La menor presencia de Estados Unidos en la región tras el fracaso del ALCA deja abierta la ventana de oportunidad al Mercosur para culminar las negociaciones con la Unión Europea y canalizar comercio, inversiones y cooperación en los acuerdos bilaterales con China. De esta manera, esta coyuntura en la transición del sistema internacional podría favorecer más un juego de suma positivo que a una competencia de posición. Sin embargo, esta perspectiva se encuentra limitada por los propios condicionantes domésticos en los países del Mercosur y, en parte, por los condicionantes estructurales del sistema internacional, que manifiestan las diferencias entre el componente geopolítico Atlántico con proyección global de la UE y el Pacífico que expresa China.
Referencias bibliográficas
Badie, Bertrand y Smouts, Marie-Claude. Le retournement du monde. Sociologie de la scène internationale. París: Les Presses de Sciences Po/Dalloz, 1999.
Berjano, Carola; Malena, Jorge y Velloso, Miguel. «El relacionamiento de China con América Latina y Argentina. Significado de la Alianza Estratégica Integral y los recientes acuerdos bilaterales». Documento de Trabajo, n.º 96. Buenos Aires: Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, 2015 (en línea) [Fecha de consulta: 20.08.2017] http://www.cari.org.ar/pdf/dt96.pdf
Bizzozero, Lincoln. «Los cambios de gobierno en Argentina y Brasil y la conformación de una agenda del MERCOSUR». Nueva Sociedad, n.º 186 (2003), p. 128-142.
Bizzozero, Lincoln. «Estrategia, temas y alcances del MERCOSUR en el siglo xxi: fotografía de decisiones desde el Programa de Trabajo 2004/2006». Mural Internacional, vol. 4, n.º 2 (2013), p. 48-54.
Bizzozero, Lincoln y Raggio, Andrés. «El impacto de la República Popular China en el eje Argentina-Brasil entre el 2004 y el 2014. ¿Evolución sistémica-estructural o definiciones político-estratégicas?». Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, vol. 18, n.º 35 (2016), p. 341-364.
Bizzozero, Lincoln y Rodríguez, Damián. «Un cuarto de siglo de MERCOSUR; alcances sudamericanos y debates periféricos». Aldea Mundo, n.º 40 (2015), p. 19-28 (en línea) [Fecha de consulta: 15.11.2017] http://www.redalyc.org:9081/home.oa?cid=1634240
Bizzozero, Lincoln y Vaillant, Marcel. «Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea: Una larga y lenta negociación». Información Comercial Española, n.º 806 (2003), p. 109-135.
Bjorkdahl, Annika (ed.). Importing EU Norms: Conceptual Framework and Empirical Findings. Berlín: Springer. 2015.
Cameron, Maxwell y Hershberg, Eric (eds.). Latin America’s Left Turns: Politics, Policies, and Trajectories of Change. Boulder, CO.: Lynne Rienner Publishers. 2010.
CEPAL–Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y China. Oportunidades y desafíos. Santiago: Naciones Unidas, 2016
Comisión Europea. «Nueva Asociación Unión Europea/América Latina en los albores del siglo xxi». Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo y al Comité económico y social, COM (1999) 105 final, Bruselas, 9 de marzo de 1999.
Comisión Europea. «Una asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina». Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, COM (2005) 636 final, Bruselas, 8 de diciembre 2005.
Comisión Europea. «Hacia una Asociación Estratégica UE-Brasil». Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, COM(2007) 281 final, Bruselas, 30 de mayo de 2007.
Comisión Europea. «Hacia una Asociación Estratégica UE-México». Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, COM(2008) 447 final, Bruselas, 15 de julio de 2008.
Comisión Europea. «La Unión Europea y América Latina: Una asociación de actores globales». Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, COM (2009) 495/3, Bruselas, 30 de septiembre 2009.
Comisión Europea. «Comercio, crecimiento y asuntos mundiales La política comercial como elemento fundamental de la Estrategia 2020 de la UE». Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, COM(2010) 612/4, Bruselas, 9 de diciembre 2010.
Comisión Europea. «Comercio para todos. Hacia una política de comercio e inversión más responsable». Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, COM(2015) 497 final, Bruselas, 14 de octubre de 2015.
Consejo Europeo. «Decisión relativa a la firma y a la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, y la República de Chile». 2002/979/CE, Bruselas, 18 de noviembre de 2002.
Dabène, Olivier (ed.). La gauche en Amérique latine, 1992-2012. París: Presses de Sciences Po, 2012.
De Almeida, Paulo Roberto. «Never Before Seen in Brazil: Luis Inácio Lula da Silva’s grand diplomacy». Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 53, n.° 2 (2010), p. 163-166.
Duina, Francesco. The Social Construction of Free Trade. The European Union, NAFTA, and Mercosur. Princeton: Princeton University Press, 2006.
Elkins, Zachary y Simmons, Beth. «On Waves, Clusters, and Diffusion: A Conceptual Framework». The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 598, n.° 1 (2005), p. 33-51.
FMI–Fondo Monetario Internacional. Perspectives de l’économie mondiale: Transitions et tensions. Washington, D.C.: FMI, 2013.
FMI–Fondo Monetario Internacional. Perspectives de l’économie mondiale: Croissance inégale – facteurs à court et long terme. Washington, D.C.: FMI, 2015.
Frères, Christian. «The European Union as a global “civilian power”: Development cooperation in EU-Latin American relations». Journal of Interamerican Studies and World Affairs, vol. 42, n.º 2 (julio de 2000), p. 63-85.
Guilhon Albuquerque, José Augusto. «La nueva geometría del poder mundial en las visiones argentina y brasileña». En: de la Balze, Felipe (comp.). El futuro del Mercosur. Entre la retórica y el realismo. Buenos Aires: Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y Asociación de Bancos de la Argentina, 2000.
Haass, Richard N.. «La era de la no polaridad». Blog Nuevo Orden Mundial, 8 de septiembre 2008 (en línea) [Fecha de consulta: 20.08.2017] http://seminariordenmundial.blogspot.com.uy/2008/09/la-era-de-la-no-polaridad.html
Hettne, Björn; Inotai, András y Sunkel, Osvaldo. National Perspectives on the New Regionalism in the South. Helsinki, Londres y Nueva York: St. Martin ´s Press, MacMillan Press, 2000.
Hettne, Björn. «The New Regionalism: Implications for Development». En: Hettne, Björn; Inotai, András. The New Regionalism. Implications for Global Development and International Security. Helsinki: The United Nations University, Wider, 1994, p. 1-45.
Jahn, Detlef. «Globalization as “Galton’s Problem”: The Missing Link in the Analysis of Diffusion Patterns in Welfare State Development». International Organization, vol. 60, n.° 2 (2006), p. 401-431.
Laïdi, Zaki. L’énigme de la puissance européenne. París: Presses de Sciences Po, 2008.
Lampton, David. The Three Face of Chinese Power. Might, Money, and Minds. Berkeley: University of California Press, 2008.
Lardé, Jeannette. «The economic infrastructure gap and investment in Latin America». FAL Bulletin, vol. 332, n.° 4 (2014), p. 4.
Manners, Ian. «Normative power Europe: a contradiction in terms?». Journal of Common Market Studies, vol. 40, n.º 2 (2002), p. 235-258.
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China. China’s Stand on South-South Cooperation. Pekín, 18 de Agosto 2003 (en línea) [Fecha de consulta: 30.07.2017] http://www.china-un.org/eng/gyzg/wjzc/t24884.htm
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China. China’s Policy Paper on Latin America and the Caribbean. Pekín, 5 de noviembre 2008 (en línea) [Fecha de consulta: 30.07.2017] http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1418254.shtml
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China. China’s Policy Paper on Latin America and the Caribbean. Pekín, 24 de noviembre de 2016 (en línea) [Fecha de consulta: 30.07.2017] http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1418254.shtml
Roett, Riordan (comp.). Mercosur: Integración regional y mercados mundiales. Buenos Aires: Nuevo Hacer, Grupo Editor Latinoamericano, 1999.
Rogers, Everett. Diffusion of Innovations. Nueva York: Free Press, 2003.
Sanahuja, José Antonio. «Del “regionalismo abierto” al “regionalismo post-liberal”. Crisis y cambio en la integración regional en América Latina». Gloobal, 2008 (en línea) [Fecha de consulta: 30.07.2017] http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=7104&opcion=documento
Santander, Sebastián. Le régionalisme sud-américain, l’Union européenne et les États-Unis. Bruselas: Éditions de l’Université de Bruxelles, 2008.
Santander, Sebastián (ed.). L’émergence de nouvelles puissances: vers un système multipolaire? París: Ellipses, 2009.
Shambaugh, David. China Goes Global: The Partial Power. Nueva York: Oxford University Press, 2013.
Shanker, Thom. «White House Says the U.S. Is Not a Loner, Just Choosy». The New York Times, 31 de julio de 2001.
Shirk, Susan. China. Fragile Superpower. Nueva York. Oxford University Press, 2007.
Slipak, Ariel. «América Latina y China: ¿cooperación Sur-Sur o “Consenso de Beijing”?». Nueva Sociedad, n.º250 (2014), p. 102-113.
Svampa, Maristella. «“Consenso de los Commodities” y lenguajes de valoración en América Latina». Nueva Sociedad, n.º 244 (2013), p. 30-46.
Telò, Mario. «L´Union Européenne dans le monde de l´après guerre froide». En: Telò, Mario y Magnette, Paul (dir.). De Maastricht à Amsterdam. L´Europe et son nouveau traité. Bruselas: Complexe, 1998, p. 183-207.
UE-CELAC–Union européenne-Communauté des États latino-américains et des Caraïbes. UE-CELAC Sommet 2015 Bruxelles. Faits et chiffres sur les relations entre l’Union européenne et la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes [10-11 de junio de 2015]. Bruselas: Office des publications de l’Union européenne, 2015.
Wintgens, Sophie. La stratégie de construction de puissance de la Chine sur la scène internationale: le cas de la pénétration chinoise en Amérique latine. Tesis de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, Université de Liège y Université Saint-Louis, 28 de noviembre de 2014.
Wintgens, Sophie. «Chine-Amérique latine et Caraïbes: un défi normatif pour l’Union européenne?». Politique européenne, n.° 60 (julio de 2018), p. 134-173.
Xiaoyu, Pu. «Socialisation as a Two-way Process: Emerging Powers and the Diffusion of International Norms». The Chinese Journal of International Politics, vol. 5, n.° 4 (2012), p. 341-367.
Notas:
1- En este artículo se considera la potencia por el alcance global del actor. En ese sentido, la UE y China son actores globales. En cambio, se toma distancia con los debates sobre la naturaleza del poder de esos dos actores. Sobre este punto, para la UE, pueden consultarse Frères (2000), Manners (2002) y Laïdi (2008). Sobre la naturaleza del poder de China, véanse Lampton (2008), Shambaugh (2013) y Shirk (2007).
2- Estos nuevos elementos quedan plasmados en dos comunicaciones de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo (Comisión Europea, 2005 y 2009).
3- En este artículo se hace referencia al carácter periférico del bloque para impulsar reglas en el sistema internacional. La referencia de periferia no se refiere aquí por ende a la teoría de la dependencia de Raúl Prebisch, ni busca ubicar al bloque en una categoría en términos de las capacidades de influencia política en el sistema internacional.
4- El presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, dejó sin efecto en su primer acto de gobierno la participación de Estados Unidos en el TPP. Actos como este no invalidan lo esencial de lo planteado en este artículo, que va más allá de la coyuntura o de definiciones políticas en vías de un reordenamiento del sistema internacional.
5. Conjunto de propuestas y medidas que constituyeron el credo del modelo neoliberal.
6- El nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo puede consultarse en: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-evelopment-20170602_en.pdf
7- Esta lógica consiste, para un número limitado de estados, en construir un proyecto regional que se basa en estrategias e instituciones comunes para poder actuar con una sola voz en una serie de cuestiones de política internacional.
8- Esta estrategia define el comercio como el motor principal del crecimiento y la creación de empleo, y reconoce la necesidad de un enfoque coordinado de las políticas internas y externas (Comisión Europea, 2015).
9- La «nueva izquierda latinoamericana» se caracteriza por una agenda relativamente similar en términos de cuestionamiento del neoliberalismo, de política económica con algunos rasgos ortodoxos, de intervención del Estado como factor de regulación económica y social, de preocupación por la justicia social o la prioridad que se le concede, de lucha contra la pobreza, o incluso de ambición regional y latinoamericanista (Cameron y Hershberg, 2010).
10- Brasil, Federación Rusa, India, China y Sudáfrica.
11- Brasil, Federación Rusa, India y China.
12- El PECR incluye, además de India y Japón, a los siguientes países: Australia, Brunei, Camboya, Corea del Sur, China, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia y Vietnam.
13- Mientras que, por otro lado, los productos primarios extractivos y los bienes industriales basados en los recursos naturales, por una parte, y los productos de mediana y alta tecnología, por otra, representan respectivamente el 34% y el 49% de las exportaciones de América Latina al resto del mundo (CEPAL, 2016).
14- La UE sigue siendo el principal inversor en los países de la CELAC: las inversiones directas europeas en América Latina y el Caribe representan alrededor del 35% de las inversiones directas extranjeras de la CELAC y el 10,3% del total de las inversiones directas europeas en el mundo (UE-CELAC, 2015).
15- Este déficit infraestructural se estima en 320.000 millones de dólares (Lardé, 2014).
16- Desde que Temer asumió la Presidencia de Brasil luego de la destitución de Dilma Rousseff, se plantearon otra agenda y prioridades en la política exterior. Sin embargo, la agenda externa no ha podido plasmarse en resultados concretos y el año 2018 es un año electoral en que prima la incertidumbre doméstica por la propia judicialización de la política.
Palabras clave: UE, China, Mercosur, (inter)regionalismo, competencia político-normativa
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2018.119.1.265