Reseña de libros | El Populismo a debate: ¿un subproducto de la democracia?
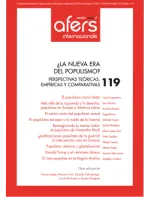
Reseña de libros: Paramio, Ludolfo (coord.). Desafección política y gobernabilidad: el reto político. Marcial Pons, 2016, 289 págs.
Fernández Liria, Carlos. En defensa del populismo. Catarata, 2016, 237 págs.
Introducción
El nexo principal que relaciona las obras de Carlos Fernández Liria y Ludolfo Paramio es, dicho de una manera genérica, la actualidad. Ambas analizan la coyuntura social, política y económica de los últimos años, tomando como punto de partida la crisis (económica) desatada en 2008.
A partir de ahí, observamos diferencias notables entre ellas, empezando por las de carácter formal, ya que Desafección política y gobernabilidad: el reto político es un libro coral, vertebrado en dos partes complementarias que combinan investigaciones generales con otras más particulares (los llamados casos de estudio), permeando el método científico por las casi 300 páginas de que consta. Además, aunque la ciencia política sobresale como disciplina protagonista, también hay espacio para la sociología, la economía y las técnicas estadísticas. La estructura de todos los capítulos es idéntica, con un epígrafe introductorio en el que los autores exponen los apartados que componen su trabajo, las preguntas de investigación e hipótesis, y la metodología que emplearán, lo que ordena el contenido.
Por su parte, la obra de Fernández Liria es un ensayo, mitad de denuncia social, mitad de reivindicación del populismo, en el cual la filosofía es la rama de conocimiento que monopoliza las reflexiones y las fuentes bibliográficas de las que bebe el autor. Este, asimismo, parte de una premisa innegociable: la defensa a ultranza de la Ilustración (y de sus ideales) y el rechazo de conceptos abstractos (algunos de ellos históricamente patrocinados por la izquierda, como el de «dictadura del proletariado»), que rebate por la nefasta influencia que han ejercido en el pensamiento y en la trayectoria de la izquierda. En íntima relación con la idea anterior, Fernández Liria realiza una crítica feroz al marxismo; crítica que se aprecia ya en el prólogo, cuando Luis Alegre afirma lo siguiente: «durante estos años, Carlos Fernández Liria (…) se ha dedicado a enseñarnos que hacemos un negocio ruinoso si renunciamos al cuerpo central de ideas de la Ilustración y tratamos de sustituirlo por “algo mejor” (defendiendo “la dictadura del proletariado” frente al “Estado de Derecho” o al “hombre nuevo” frente al “ciudadano”» (p. 20). En efecto, más adelante Fernández Liria sentencia que: «el marxismo se abocaba a inventar la pólvora, instituyendo algo mejor que la ciudadanía, algo más imaginativo que el parlamentarismo, algo más auténtico que la democracia, algo más creativo que el derecho. Al final, en lugar de una república de ciudadanos, teníamos siempre algo así como un régimen de camaradas, de supuestos “hombres nuevos”, atletas morales militantes del partido» (p. 99-100)
En consecuencia, la obra del profesor Fernández Liria es una reflexión personal cuya finalidad sería incitar a la acción, esto es, al cambio pero no en genérico, sino asociado a una reforma del Estado de Derecho y de las instituciones que lo integran, cuyo deterioro considera una realidad evidente, si bien acrecentada en los últimos años. Sobre esta cuestión, aún reconociendo ambos libros tal fenómeno, varían en la forma de exponerla. Así, mientras en la obra coordinada por Paramio se persigue medir la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas (ofreciendo un extenso listado de argumentos y de razonamientos), Fernández Liria lo afirma tajantemente y, a partir de ahí, ofrece no tanto explicaciones sino más bien culpables, susceptibles de simplificarse en lo que denomina «neoliberalismo revolucionario» –es decir, el capitalismo–, pues estima que ha interferido negativamente en el progreso y en la civilización.
La crisis económica como catalizador del populismo
La crisis económica ha tenido diferentes repercusiones y ha servido para poner sobre el tapete la corrupción, los modos en que esta se desarrolla y las implicaciones que tiene para el óptimo funcionamiento de la democracia y de sus instituciones. Al respecto, Francisco Herreros, en la obra coordinada por Ludolfo Paramio, realiza una afirmación de enorme calado: si la economía va bien, la confianza en el Gobierno, sus miembros y las instituciones suele crecer. Como paradigma de esta aseveración señala que la buena marcha de la economía de Estados Unidos en los años noventa del pasado siglo hizo que aumentase la confianza en el Gobierno, a pesar de los escándalos asociados a la figura de su entonces presidente Bill Clinton. Asimismo, enfatiza que «aquellos [países] donde las instituciones eran menos corruptas antes de la crisis parecen haber aguantado mejor la ola de desconfianza que otros cuya economía se ha deteriorado de manera similar pero cuyas instituciones eran considerablemente más corruptas con anterioridad a la crisis» (p. 145). Como complemento a este argumento, la doctora María Cecilia Güemes subraya lo complejo que resulta determinar el grado de desconfianza de los ciudadanos hacia las administraciones públicas: «es muy probable que la confianza y la desconfianza no sean partes de un continuo, sino constructos diferentes que responden a diversas causas y tienen efectos dispares (…) parece claro que la restauración o generación de confianza en el gobierno y en las administraciones públicas en particular es algo que no puede basarse en un plan de acción gerencial, pero sí requiere cierta ingeniería social» (p. 125)
En ambas obras, los autores ponen de manifiesto las diferentes caras de la crisis que se ha percibido desde 2008, si bien en la coordinada por Paramio los análisis alcanzan latitudes regionales no limitadas exclusivamente a países de la Unión Europea. En este sentido, América Latina –bien en su conjunto, bien de forma particular (Brasil)– constituye objeto de estudio privilegiado ya que allí se han observado elevados índices de desconfianza en las instituciones políticas, hacia las cuales la ciudadanía muestra una suerte de «escepticismo histórico», consecuencia de las prácticas clientelares que aquellas han privilegiado en su funcionamiento, lo que les ha restado eficacia y competitividad. Por su parte, En defensa del Populismo se limita casi en exclusiva al caso español, si bien con algunas alusiones a determinados países europeos como Grecia, donde el populismo ha resultado un éxito, en cuanto que ha alcanzado posiciones de Gobierno. Este último hecho quedó simbolizado en el partido político Syriza, liderado inicialmente por el binomio Alexis Tsipras-Yanis Varoufakis y cuyo programa, que Fernández Liria califica de socialdemócrata, «provocó una reacción agresiva y casi bélica, golpista, por parte de las instituciones europeas» (p. 101).
En España, la irrupción, mediática primero y política después, de Podemos debe interpretarse como una reacción a la crisis económica y a las consecuencias derivadas de la misma, algunas más cualitativas (como la corrupción que desacreditó el entramado institucional de los sistemas democráticos) y otras más cuantitativas o tangibles (aunque igual de negativas que las anteriores, en forma de incremento del paro, por ejemplo). Estas últimas se observaron con mayor contundencia en los países del sur de la Unión Europea que en los del norte, como puso de manifiesto la reaparición de una consideración negativa del proyecto de integración europea. Al respecto, a la hora de medir y evaluar la afirmación anterior, las euroelecciones de 2014 suponen un excelente indicador, ya que de ellas se derivó un notable éxito de las fuerzas euroescépticas (incluso eurófobas), que eran marginales en el Parlamento Europeo resultante de los comicios celebrados en 2009. Ese «euroescepticismo» de 2014 fue diferente en los países del norte con respecto a los del sur de la UE. En la obra coordinada por el profesor Paramio, José Fernández-Albertos profundiza en esta cuestión, aportando una conclusión de relevancia: en el norte se observó un euroescepticismo de derechas, xenófobo y que entendía la globalización como una amenaza. Además, sus principales representantes (en forma de partidos o de líderes carismáticos) rechazaban la solidaridad con los países del sur. En estos últimos el euroescepticismo adoptó la forma de un populismo de izquierdas, contrario a las políticas de ajuste exigidas por las instituciones comunitarias a cambio de rescates financieros (p. 148). Como en el caso de la corrupción, Fernández-Albertos hace una matización importante: el euroescepticismo y el euroentusiasmo siempre han estado influidos por el ciclo económico. Dicho con otras palabras, en épocas de bonanza económica, la ciudadanía ha ofrecido una valoración más positiva del proyecto que tuvo como arquitectos a Jean Monnet y Robert Schuman.
De lo general a lo particular: estudio de Podemos
En este tema las diferencias entre las dos obras resultan notables. En efecto, para Fernández Liria, Podemos es la piedra angular para llevar a cabo la regeneración de la democracia española. Sin embargo, a pesar de su sintonía con el pensamiento difundido por Podemos, el aludido autor no le brinda un apoyo acrítico. Por el contrario, se desmarca en algunos puntos de la estrategia, lenguaje y modus operandi de la formación liderada por Pablo Iglesias. Así, En defensa del Populismo muestra un rechazo visceral de la democracia con apellidos (deliberativa, radical, etc.). Por su parte, los autores que analizan el «fenómeno Podemos» en la obra de Paramio (por un lado Fernández-Albertos y por otro, Henar Criado Olmos y Patricia Pinta Sierra) no otorgan a la «formación morada» tal atributo balsámico e incluso mesiánico como sí hace Fernández Liria. Para este último, el hecho de que Podemos se haya integrado en las instituciones políticas supone un gran acierto del que todos nos beneficiaremos, además de evitar la irrupción de un populismo de derechas, al que califica de «fascista» pero en cuyos rasgos caracterizadores no profundiza en exceso, a pesar de que su aparición y consolidación en algunos casos es otra de las consecuencias de la crisis económica.
Fernández-Albertos y Henar Criado y Patricia Pinta, en sus diferentes capítulos, realizan una sobresaliente labor de análisis, llegando a conclusiones que topan con los deseos expresados por Fernández Liria de ver en Podemos una formación que trasciende la clásica dialéctica izquierda versus derecha. En este sentido se producen dos situaciones complementarias. Por un lado, es cierto que Podemos ha rechazado seguir las categorías o esquema clásico que alude a la citada división izquierda versus derecha, optando por promocionar otra de mayor amplitud y susceptible de adoptar varias contraposiciones: «ellos» versus «nosotros» o «casta» versus «pueblo». De hecho, esta estrategia ha resultado determinante en sus notables dividendos electorales. Sin embargo, más allá de este superávit conceptual, el elemento o meta fundamental sería otro: el intento de abarcar la centralidad del tablero político, algo diferente, como subraya el doctor Fernández Liria, a la habitual aspiración (deseo) de los partidos por ocupar el centro del espectro político con el fin de captar votantes situados a la derecha y a la izquierda del mismo.
En el caso de Podemos hablaríamos entonces de una transversalidad orientada a incrementar el número de seguidores/votantes, a los que uniría su fe en un nuevo proyecto político que mejoraría (reformaría) el actual Estado (de Derecho) y sus instituciones. Con todo ello, en función de sus resultados electorales, ¿ha logrado Podemos esa transversalidad? Para responder a este interrogante los capítulos de Fernández-Albertos y Criado Olmos y Pinta Sierra concluyen que no ha logrado esa meta –lo que no debe interpretarse como un fracaso rotundo–, como se deduce por ejemplo de las características de su electorado: joven, masculino, formado, con interés en la política y que suele proceder mayoritariamente de Izquierda Unida y del PSOE: «Asimismo, y por lo que respecta a su estructura de clase, se ha observado la relevancia del apoyo electoral a Podemos procedente de las clases trabajadoras, los profesionales de grado medio, los parados y los trabajadores precarios. Por el contrario, otros colectivos como las amas de casa, los jubilados, los empresarios, los profesionales liberales y los autónomos se muestran más distantes de esta formación política, brindándole un respaldo significativamente menor en las urnas» (p. 250).
En conclusión
Nos encontramos ante dos obras necesarias para estudiar el populismo y las razones por las que este ha cobrado protagonismo en los últimos tiempos, lo que no significa que sea un fenómeno nuevo. En el caso del libro de Fernández Liria la novedad descansaría en la valoración que realiza del populismo como algo positivo, si bien tiende asimilarlo más a reforma que a ruptura, lo que eliminaría una parte sustancial del adanismo que siempre ha caracterizado a la ideología populista y a quienes la han difundido, defendido y promovido. Por su parte, Paramio y el grupo de investigadores que participan en su obra coral indagan, a través del método científico, en las razones que provocan la desafección política, concepto complejo en sí mismo, pero cuyos significados y manifestaciones nos acercan con datos.
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2018.119.2.287