Populismo europeo contemporáneo y la vuelta de la historia
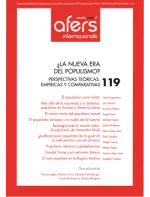
En este artículo se desarrolla un análisis relacional del populismo. Tras situar el auge del populismo europeo contemporáneo dentro del contexto de la posguerra fría, se expone la definición estática de populismo como una «ideología delgada» y restrictiva. Sin embargo, se apuesta por una definición de populismo en cuanto a proceso, contrastándola con la tendencia a usar definiciones estáticas; así, se presenta la figura de Pablo Iglesias como un caso ejemplar que demuestra las limitaciones del uso de dichas definiciones estáticas Además, se examina la UE como organismo que encabeza los procesos de despolitización que provocan la reacción populista –poniendo el foco en el «nuevo intergubernamentalismo » para interpretar los dilemas de la integración–, y se abordan las dicotomías populismo-tecnocracia y liberalismo-democracia como endosimbiosis históricas. Por último, se plantean algunas consideraciones sobre qué hacer respecto al impasse populista.
Populismo: el fin del «fin de la historia» o la vuelta de la historia
Si la historia ocurre dos veces, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa (Marx, 2017 [1852]: 14), la ola de políticas radicales que surgieron después de la Primera Guerra Mundial fue la tragedia y el populismo contemporáneo sería la farsa. El período de entreguerras vio un auge de movimientos fascistas que llegaron al poder específicamente para contener las ideas y posibilidades revolucionarias que habían triunfado en los territorios de los Romanov1, mientras que en la época actual vivimos una ascendencia del populismo como reacción frente al resultado del fracaso de estas ideas, simbolizado por la caída del decrépito edificio soviético y la concomitante pérdida de sus objetivos originarios. La despolitización de asuntos inherentemente contestables en economía política (facilitada por el triunfo histórico de la democracia liberal) ha dado lugar al populismo europeo contemporáneo, como paroxismo necesario ante una trayectoria continental que se aísla de cualquier perturbación o experimentación política, incluso tras una década de estancamiento económico iniciado con la crisis de 2008. Si el fascismo fue una reacción contra la amplitud de las ideas y posibilidades emancipadoras de su época, el populismo contemporáneo es una reacción contra la falta de ideas y posibilidades políticas que vive la época actual2.
Hace más de un siglo, las contradicciones internas del sistema económico vigente dieron lugar a una revolución anticapitalista en Rusia cuyas pretensiones globales fracasaron (véanse, por ejemplo, Cunliffe, 2017; Nixon y Khrushchev, 1959), culminando en el triunfo del bloque capitalista y el «fin de la historia» (Vattimo, 1987; Fukuyama, 1989 y 1992). Además de su función amplia y estructural (Jowitt, 1992), la existencia de los estados de tipo soviético contribuyó a una reducción de la desigualdad económica dentro del bloque capitalista durante su existencia (Kwame Sundaram y Popov, 2015; Albuquerque Sant’Anna y Weller, 2016), y facilitó (o por lo menos coincidió con) el establecimiento de los estados de bienestar modernos, unas tasas de crecimiento sistemáticamente elevadas hasta principios de los años setenta del siglo pasado y la puesta en marcha del proyecto europeo. Milward (2000) describió este proyecto europeo como «el rescate del Estado-nación». Esto plantea una pregunta nunca abordada en su obra: ¿rescatado de qué? La única alternativa clara al modelo occidental fue la encarnada por los estados anticapitalistas. Por ejemplo, en 1935, el fundador de Falange Española, Primo de Rivera, dijo: «el proletariado europeo (…) ve aquello de Rusia (…) como una posible remota liberación» (San Román, 2007: 201). Hace un siglo, lo políticamente posible para una gran parte de Europa parecía ser revolución y la reorganización completa de la vida nacional. El contraste histórico con la época actual es abismal. Hoy, frente a una indiscutida anarquía de la producción, se lucha con impotencia contra el desafío global medioambiental y la creciente desigualdad económica (Piketty, 2014; Elliott, 2017; Alvaredo et al., 2017a y 2017b; Savage, 2018). Estos fenómenos económicos, posibilitados por la cartelización de los partidos políticos tradicionales (Katz y Mair, 1995 y 2009), surgen como el resultado de la vuelta a una lógica capitalista presoviética sin oposición alguna.
Las ideologías no nacen de un vacío, y el populismo europeo contemporáneo tampoco. En este sentido, el propósito de este artículo es interpretar los hechos a través de un análisis relacional del populismo europeo contemporáneo basado en el trabajo de Bickerton e Invernizzi Accetti (2015 y 2017). Para ello, se ha presentado en esta introducción el «fin de la historia» –con la extinción de posibilidades políticas– como un marco contextual que explica el origen de la reacción populista. El artículo seguirá desarrollando este argumento a través de los siguientes pasos: en primer lugar se ofrece una definición «estática» del populismo como «ideología delgada» y restrictiva para presentar, más adelante, una perspectiva de proceso en el desarrollo de las definiciones. Como caso ejemplar de la nebulosidad clasificatoria del populismo en cuanto a estrategia, discurso o ideología, se observa el pensamiento de la figura de Pablo Iglesias. A continuación, se considera a la Unión Europea como el organismo que encabeza los procesos de despolitización que dan lugar al populismo y se pone el foco en la tesis de Bickerton e Invernizzi Accetti (2015 y 2017), de la que se adopta su idea de una simbiosis populista-tecnócrata. Después de haber dado un paso atrás , se posiciona el análisis relacional dentro de una tensión más amplia de la democracia liberal, y se presenta el auge del populismo como parte de unas crisis históricas recurrentes. Finalmente se proponen dos posibles soluciones.
Populismo estático: «ideología delgada» y restrictiva
Como explican Bickerton e Invernizzi Accetti (2017: 326), «generalmente, el populismo se ha tratado como un fenómeno independiente; es decir, aislado de otras características políticas en su contexto originario (…) lo cual ha marcado la literatura sobre el populismo con una cierta calidad taxonómica que a veces puede dar la impresión de abrumarse en disputas definitorias». Estos autores, en cambio, producen un análisis relacional que evita las restricciones de una definición fija y «taxonómica» (la llamaremos «estática»), y eluden así una gran parte de los debates actuales sobre el populismo. A continuación, se propone una definición estática, fija, de populismo, antes de explicar en las siguientes secciones cómo las definiciones sobre fenómenos políticos contestados se pueden ver más bien como parte de un proceso en su desarrollo relacional3.
Definimos el populismo como una «ideología delgada» (thin-centred ideology)4 (Freeden, 1998; Mudde, 2004; véase también Laclau, 1977) y restrictiva. La definición ideológica es ya la más popular en el ámbito académico (Hawkins y Rovira Kaltwasser, 2017; Rovira Kaltwasser et al., 2017b; Erdoğan y Uyan-Semerci, 2018). A efectos de este artículo, dos características ideológicas son claves en la clasificación del populismo:
Dualismo: el maniqueísmo que caracteriza y estructura su discurso político es el de un pueblo bueno contra unas élites malas.
Antipluralismo (y antiinstitucionalismo): su legitimación es prepolítica, o eterna. Por lo tanto, si coincide con un mandato electoral, se puede justificar que vaya en contra de los frenos institucionales y el respeto al pluralismo.
Un movimiento populista tiene que cumplir con ambos requisitos. El Gobierno conservador británico, por ejemplo, está muy lejos de ser antipluralista y antiinstitucionalista; sin embargo, desde el Brexit, ha tenido que adoptar parcialmente la lógica populista (dualista). Un buen ejemplo de cómo los populistas aceptan los procesos vigentes solamente si les benefician sería el comentario del presidente estadounidense, Donald Trump, durante su campaña electoral, cuando declaró que únicamente aceptaría los resultados si ganaba las elecciones (Diamond, 2016). Según Rummens (2017: 554), «el pueblo» se interpreta de forma particular chez los populistas, en cuanto a entidad homogénea (mientras que los liberales lo ven como pluralidad irreducible). Es decir, los populistas emplean al «pueblo» de forma dualista y antipluralista.
Los populistas toman prestados aspectos de otras ideologías más «amplias» debido a sus limitaciones congénitas en cuanto a «ideología delgada» (Freeden, 1998: 750; Mudde, 2004: 544). A modo de ejemplo, los populistas de derechas suelen presentar un dualismo del pueblo contra las élites y otros (por ejemplo, inmigrantes). Sin embargo, no adoptan otras ideologías de forma igualitaria. El núcleo populista prevalece en la medida en que la ideología en cuestión sea realmente populista (no así en los casos en los que solo existen tendencias populistas, como el de los conservadores ingleses desde el Brexit). Ostiguy y Casullo (2017: 13) describen muy bien las limitaciones provenientes del núcleo ideológico delgado del populismo: «En el marxismo, el nefario “otro” puede ser eliminado (…) El populismo, en marcado contraste, no busca la eliminación del nefario otro social (…) Lo requiere “eternamente” (…) El tercer paso en el pensamiento hegeliano nunca ocurre en el populismo, a diferencia del marxismo. Sus términos se mantienen en una tensión eterna». Más allá de meramente mezclarse con otras ideologías, el núcleo delgado del populismo las restringe al mínimo común denominador de su lógica central simplificadora. Por lo tanto, parece clave destacar adicionalmente que es una ideología restrictiva.
Como el análisis de cualquier fenómeno contestado requiere una definición fija («estática»), podemos definir aquí estáticamente al populismo como una ideología política delgada y restrictiva. Sin embargo, esta comprensión del populismo como fenómeno independiente no representa más que un esqueleto al que habría que añadirle la carne en un análisis relacional. Por supuesto, hace falta dicho esqueleto para identificar cualquier fenómeno en un primer momento; hay que maximizar la especificidad y la sensibilidad de cualquier definición para diferenciar claramente los conceptos; pero nuestro objetivo es producir un análisis relacional. Así, a continuación, se desarrollará una explicación de por qué habría que ver las definiciones de conceptos contestados como el populismo en términos de procesos.
Las definiciones de fenómenos políticos como procesos históricos
El Oxford Handbook of Populism explica que: «Los estudios sobre populismo (…) están ligados a la política práctica. El término se emplea para hacer avanzar o socavar causas políticas», con el resultado de que «los que estudian el populismo están, hasta cierto punto, obligados a comprometerse con el mundo político» (Rovira Kaltwasser et al., 2017: 2; véase también Laclau, 2005: 34). El desarrollo práctico de un concepto condiciona su tratamiento teórico. Así, el legado del fascismo hace que los defensores del populismo se anclen más en el maniqueísmo de Laclau que en Carl Schmitt (1996), por ejemplo. Sin embargo, a diferencia del fascismo, aún no sabemos hacia dónde nos lleva el populismo actual. Políticamente hay mucho en juego y, por ello, es un tema tan controvertido. Cuando el citado Handbook empieza enunciando «Por fin, todo el mundo entiende que el populismo importa» (Rovira Kaltwasser et al., 2017: 1), podría igualmente haber declarado: «Por fin, el populismo importa».
En situaciones tan fluidas como en el presente, no se puede esperar que la realidad se restrinja a unas jaulas definitorias. Giandomenico Majone (2005: 24-25), por ejemplo, empleó unas definiciones rígidas del federalismo para establecer que la Unión Europea no tenía ningún «déficit democrático» y que argumentar lo contrario revelaba un «error de categoría». Sin embargo, sus definiciones estáticas se aislaron demasiado de su contexto histórico en evolución. A Tocqueville (1986: 163), por su parte, le parecía «evidente» en 1835 que el sistema estadounidense no era federal, de acuerdo al significado contemporáneo, y que por lo tanto hacía falta un neologismo para expresarlo. Sin embargo, a posteriori sabemos que esa palabra ya existía (federalismo) y simplemente tenía que adaptarse a la nueva práctica del sistema estadounidense5. Otro ejemplo serían las definiciones legalistas sobre la categoría de Estado (por ejemplo, las teorías constitutivas y declarativas) que alegan de forma circular que un Estado requiere el reconocimiento de otros para existir como tal. Sin embargo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) solo fue reconocida por Estados Unidos en 1933, a pesar de haber transformado ya la política internacional con el peso de su existencia práctica. Además, están los casos de etiquetas políticas reivindicadas con orgullo después de haber sido introducidas como meros insultos; por ejemplo, los nombres de los partidos políticos que compusieron la primera rivalidad política en una democracia liberal: los Whigs y los Tories en el Reino Unido6. Las definiciones no anteceden a la práctica, siempre proceden de ella, y el populismo es práctica política viviente.
A continuación, mediante el ejemplo de Pablo Iglesias, se considerará el empleo ahora, a menudo nebuloso (no simplemente «ideológico»), del populismo. Esto ayudará a subrayar que una forma útil de entender el populismo (sin abrumarse en debates taxonómicos) es a partir de un análisis relacional.
Pablo Iglesias y la ideología populista
La ideología populista se puede aplicar con sinceridad; es decir, un actor político la puede tomar como su forma de interpretar el mundo. Sin embargo, al ser una ideología delgada, el populismo se presta a ser empleado como mera herramienta estratégica (Weyland, 2017) comunicada a través de un marco discursivo concreto (Laclau, 1977 y 2005; Aslanidis, 2016). Aunque se emplee como mera herramienta electoral (estratégica y/o discursiva) para convencer a otros ciudadanos, de todos modos mantiene como objetivo el convencerles de adoptar la ideología populista –por ejemplo, de interpretar el mundo en términos de «pueblo» contra «casta»–. Determinar el carácter ideológico de sus promotores es, por lo tanto, juzgar sus motivaciones e intenciones personales. Visto de este modo, el populismo puede ser ideología, marco discursivo y estrategia electoral a la vez. Solamente importa la diferenciación en función de lo que uno quiera medir y analizar concretamente. Entrar en debates sobre qué interpretación es la universalmente correcta pierde su sentido.
Dentro de este contexto, la figura de Pablo Iglesias en la política española sirve como caso ejemplar (tal y como emplean la palabra Bickerton e Invernizzi Accetti, 2015), ya que explica muy francamente sus intenciones respecto al populismo. Su empleo personal del término en cuanto a mera estrategia o discurso también se podría aplicar a muchos populismos de derechas (Eatwell, 2017). Sin embargo, suele ser más problemático resaltarlo en el caso de los políticos populistas de derechas, ya que el populismo se suele emplear como táctica de «desdiabolización»7, lo cual hace que no sean francos con su empleo táctico. De este modo, Iglesias, en cuanto a rareza (al ser un populista europeo contemporáneo a menudo franco respecto a su empleo del populismo), sirve como un caso ejemplar que permite resaltar el posible uso estratégico o discursivo del término. Lo importante es que, visto de esta manera, deja de importar tanto la definición estática del populismo y se empieza a hacer más evidente la centralidad de su desarrollo relacional8.
Las propias palabras de Iglesias dejan claro que emplea el populismo como una estrategia o discurso, a pesar de mantener una ideología marxisant subyacente. El político nos explica que: «la derrota histórica de la izquierda en el siglo xx (…) nos ha dado la oportunidad de construir [políticas] con objetivos muy similares a los que tuvo la izquierda en el siglo xx, pero con un estilo (…) diferente», lo cual estima necesario ya que el cambio «nunca se va a poder construir como una suerte de revancha de los perdedores del siglo xx» (Iglesias, 2017: minutos 37:06-39:30). Y añade: «la paradoja es que nuestros (…) adversarios (…) nos conocen (…) Pero cuando tratan de (…) acusarnos de comunistas (…) se encuentran con una sociedad que considera ajeno (…) todo ese lenguaje» (ibídem). Iglesias y todos «aquellos que [quieren] hacer entrar la ilustración por la puerta de atrás» (Iglesias, 2016b: minutos 35:10–35:19) ven en el populismo una estrategia útil. Sin embargo, si los ciudadanos a los que el político convence no se ponen a leer Das Kapital, si no empiezan a pensar de forma populista (en términos de «la casta» y «el pueblo»), el populismo sigue siendo una ideología para ellos (aunque sea más bien una estrategia para Iglesias).
Iglesias expresa que «el debate que tenemos (…) es si Podemos tiene que seguir siendo populista o no» (Iglesias, 2016a: minutos 14:27-14:45); «si nosotros gobernáramos, sería partidario de buscar el compromiso, buscar la dinámica consensual y decir: “Se acabó el populismo. Nos valió durante unas cuantas batallas electorales…”» (ibídem: minutos 20:47-20:57). Este político, al tener objetivos de izquierdas subyacentes, si quisiera hacerlos prefigurar en un futuro Gobierno hipotético, tendría que abandonar el populismo en cuanto a ideología restrictiva (aunque se mantuvieran algunos rasgos estilísticos secundarios). Así, explica inequívocamente que su empleo del populismo: «es una táctica. Eso después, si ganas las elecciones, claro que se cambia» (ibídem: minutos 22:58-23:13). Este problema de promover políticas e ideas cínicamente no es exclusivamente populista, siendo –por ejemplo– lo equivalente a las acusaciones a Hillary Clinton de mantener opiniones políticas públicas y privadas divergentes (Wolfgang, 2016; Engel, 2016). Sin embargo, el populismo sufre particularmente con esta dificultad, ya que su estatus de ideología delgada se presta precisamente a un uso meramente estratégico o discursivo. Es decir, por ser una ideología delgada, los actores políticos frecuentemente lo emplean de tales formas que se oscurece su propia clasificación en cuanto a ideología.
Aprovechamos este enfoque para resaltar la perspectiva normativa de Iglesias sobre la utilidad del populismo. Según sus palabras (basándose en Laclau), el papel político del populismo es noble y necesario. Así: «El populismo termina cuando la política se convierte en administración» (Iglesias, 2016a: minutos 13:18-13:25). Sin embargo, y según el propio Laclau (1977: 143), «sabemos intuitivamente a qué nos referimos cuando llamamos populista a (…) una ideología». Intuitivamente, no pensamos en populismo como descripción del funcionamiento normal de la política en las democracias liberales. La teoría marxista de la extinción del Estado (véase Marx y Engels [Collected Works], 1987: 268) alega que con el fin de unas clases antagónicas, la tarea del Estado (y por lo tanto de la política) pasaría a la administración rutinaria bajo una especie de tecnocracia pura. Sin embargo, tal como nos recuerdan los libros publicados con motivo del centenario de la Revolución Rusa (por ejemplo, Cunliffe, 2017), el intento de Lenin fracasó. Se mantiene que lo que hemos vivido desde el colapso de la URSS ha sido una suerte de extinción de la política (en cuanto a posibilidades políticas alternativas) sin la concomitante extinción del Estado. No obstante, la política es inevitable mientras haya estados efectuando la distribución de bienes escasos. Esto implica que ha habido un fin artificial de la política; ello ha ocurrido mediante la tecnocracia y la despolitización, lo que ha engendrado el populismo.El populismo no es el alma antagónica de la política: es una reacción contra una política disfuncional que forma parte de la misma espiral desintegradora que le dio lugar. Para entender este fenómeno, un buen ejemplo es la Unión Europea, que encabeza las tendencias despolitizadoras que estructuran el desarrollo relacional del populismo europeo contemporáneo.
La Unión Europea, a la cabeza de la despolitización
En su conocido artículo «Why is There a Democratic Deficit in the EU? A Response to Majone and Moravcsik»9, Follesdal y Hix (2006)10 sostienen que la falta de posibilidades de cambiar democráticamente la dirección general de las políticas de la UE revela un «déficit democrático» en su composición. Esta limitación se revela, por ejemplo, en el carácter del Parlamento Europeo –no mayoritario–, que opera a través de coaliciones ad hoc y carece de iniciativa legislativa. Además, la teoría del «nuevo intergubernamentalismo» (Bickerton et al., 2015a y 2015b) se basa en la presentación de una cartelización de los partidos políticos de oposición tradicionales (Katz y Mair, 1995 y 2009), que se traduce según Bickerton (2012) y Bickerton et al., (2015a y 2015b) en procesos de despolitización a escala europea, con los estados miembros esencialmente utilizando la UE como un mecanismo clave en la aprobación de políticas impopulares a escala nacional. De esta manera, los políticos nacionales pueden fingir que lamentan y son reacios a la implementación de políticas provenientes de ordenamientos superiores desde «Bruselas» –que es presentada como un lugar por encima del Gobierno–, cuando en la concepción intergubernamental la UE representa la suma de las voluntades gubernamentales, generalmente operando por consenso11.
Por definición, las teorías intergubernamentales menosprecian la influencia del federalismo y del supranacionalismo en sus análisis, a pesar del papel histórico tan importante de estos dos (véase Burgess, 2000). En este sentido, al desarrollar su teoría del «nuevo intergubernamentalismo»12, Bickerton et al. (2015b: 717) destacan que su análisis se centra sobre todo en una nueva fase de integración europea desde Maastricht «que es el producto de su propia época y no el de una historia más amplia de integración europea desencadenada en los años cincuenta». Es decir, el papel del federalismo se puede considerar un mero «monumento arqueológico» (Burgess, 2000: 76). Como argumenta Burgess (ibídem), «para aquellos que continúan oponiéndose a la construcción de una Europa federal, el federalismo se ve convenientemente relegado a la historia pasada. Según ellos, ha devenido irrelevante en la integración europea». Además de ignorar el papel histórico del supranacionalismo, ignoran su papel actual. Pero la perspectiva del «nuevo intergubernamentalismo» no explica varios acontecimientos claves que están ocurriendo, como la creciente oposición ideológica en el Parlamento Europeo (Cherepnalkoski et al., 2016) o las luchas de poder del mismo contra los estados miembros (Teffer, 2017). Y, si asumimos que la UE funciona por consenso intergubernamental despolitizado, el paradigma del nuevo intergubernamentalismo tampoco explicaría el trato dispensado al Gobierno griego (que claramente se opuso a estas políticas). Aun así, la vista panorámica que ofrece el nuevo intergubernamentalismo es imprescindible para entender la despolitización actual de la cual surge el populismo en el contexto europeo. Los análisis acríticos que ignoran este tipo de argumentos se sorprenden, por ejemplo, con la «paradoja» de una falta de interés por y de comprensión de la UE que viene acompañada por el incremento de su poder (Brinkhorst, 2016: 227-229). El nuevo intergubernamentalismo esclarece tales «paradojas» y el funcionamiento de las instituciones europeas, y lo seguirá haciendo mientras el federalismo se mantenga relegado a un plano secundario en el proyecto europeo.
El nuevo intergubernamentalismo describe un impasse o «desequilibrio» que pone en duda la «durabilidad» de la UE tal y como existe hoy en día (Bickerton et al., 2015b: 716-717). Las opciones resultantes se podrían conceptualizar a través del «trilema» de la globalización de Rodrik (2011), donde solamente pueden coexistir en equilibrio dos de los siguientes elementos a la vez: 1) la integración económica transnacional, 2) el Estado-nación y 3) la soberanía democrática. Adaptando este trilema a la eurozona, Crum (2013: 625-626) presenta las tres opciones como 1) Unión Económica y Monetaria (UEM), 2) el Estado-nación y 3) la soberanía democrática nacional. Y los tres posibles «modelos de gobernanza» que resultan serían: 1) el «federalismo ejecutivo» o nuevo intergubernamentalismo, 2) el «federalismo democrático» o una democracia nacional a la escala de la UE y 3) la «disolución de la UEM» o el fin del euro. Frente a la decisión histórica de mover la escala de la democracia (Hameiri y Jones, 2017) hacia el nivel supranacional o de nuevo al nivel nacional, la UE ha apostado por el «federalismo ejecutivo», es decir, por el nuevo intergubernamentalismo. Aunque nominalmente pueda parecer que hay una contradicción entre este último y el federalismo ejecutivo, el primero realmente capta muy bien el funcionamiento y las implicaciones del segundo en términos de despolitización.
Las despolitizaciones propias del modelo de federalismo ejecutivo o nuevo intergubernamentalismo chocaron, desde la crisis financiera iniciada en 2018, con una necesidad de alternativas políticas. La confluencia artificial en las tasas de interés para los bonos de Estado en la eurozona duró desde principios del nuevo milenio hasta detonar la crisis, representando el período en el que los gobiernos europeos aún no se tenían que enfrentar a las repercusiones políticas de la eurozona tal y como fue construida. Mientras tanto, el marco de políticas posibles se había limitado extremadamente, como quedó evidenciado en las negociaciones del Gobierno griego con la «troika» y la fracasada «modesta proposición» de Varoufakis y Holland (2012). Si se institucionaliza la despolitización mediante la tecnocratización, la única oposición política posible se convierte en la política antiinstitucional, por simple incomparecencia de alternativa alguna. La UE apostó por el «federalismo ejecutivo» o la tecnocracia, frente al federalismo democrático y la disolución de la UEM. Así, el populismo se ha convertido en «la nueva condición política en Europa» (Krastev, 2007: 63).
La endosimbiosis populista-tecnócrata
Las concepciones del populismo como reacción contra la tecnocracia abundan (véanse por ejemplo Schmidt, 2006; Krastev, 2007; Leonard, 2011; Müller, 2016) e incluso se ha escrito sobre el populismo y la tecnocracia manifestándose a la vez (Kenneally, 2009; de la Torre, 2013). Sin embargo, Bickerton e Invernizzi Accetti (2015 y 2017) los presentan como dos conceptos separados y «complementarios» (aquí los llamaremos «simbióticos»). Estos autores estructuran su pensamiento alrededor de la democracia de partidos políticos como el mecanismo clave en la mediación de la política entre grupos sociales estructurales divergentes13. Establecen una correspondencia entre el populismo y la tecnocracia a partir de esta base: «El populismo y la tecnocracia se basan mutuamente en una crítica de la democracia de partidos políticos» (2017: 327). De aquí proviene su análisis «relacional» centrado en el populismo, la tecnocracia y la democracia de partidos políticos conjuntamente. No obstante, añaden que: «Este razonamiento sigue dependiendo de la idea de que el populismo es una reacción [énfasis original] contra la creciente tecnocratización de la política contemporánea –y que por lo tanto estos dos siguen siendo en cierta medida opuestos–; sin embargo, esta conceptualización tiene el mérito de hacer relucir por qué el populismo y la tecnocracia surgieron simultáneamente y en conjunción a lo largo de las últimas décadas» (ibídem: 335-336).
Bickerton e Invenizzi (2017: 336, 337) concluyen que el populismo y la tecnocracia se deberían ver «como dos lados de la misma moneda». Esta cita revela el problema fundamental con su esquematización teórica: si el populismo surge como «reacción» contra la tecnocratización, simplemente es imposible que los dos surgieran «simultánea» o «conjuntamente». Es decir, identifican una cronología histórica clara y en la misma frase la descartan para erigir sus abstracciones preferidas (en un acto clásico de poner las definiciones preferidas por delante de la realidad práctica, como se ha observado con anterioridad en las definiciones de los fenómenos políticos como procesos)14. Este artículo sostiene que el populismo y la tecnocracia son conceptos relacionados, aunque no paralelos. Así, en vez de existir en simbiosis, el populismo y la tecnocracia existirían en una endosimbiosis15; es decir, el populismo interacciona recíprocamente con la tecnocracia, dentro de un marco político que antecede al populismo, ya establecido por la tecnocracia.
La teorización original, meramente simbiótica revela un análisis demasiado alejado de su contexto histórico sustantivo, es decir, de su cronología; no explica por qué ahora surgieron estos ataques contra la democracia de partidos políticos (a diferencia de, por ejemplo, Bickerton, 2012 y Bickerton et al., 2015a y 2015b). Este contexto es crucial, ya que la propia democracia de partidos políticos dirigió la tecnocratización –frecuentemente a través de la UE– y esta elección (recordemos los trilemas de Rodrik y Crum de la sección anterior) provocó la reacción populista. Por consiguiente, la presentación del populismo y la tecnocracia como dos lados de la misma moneda oscurece más de lo que aclara. La cronología es clara: 1) democracia de partidos políticos, 2) tecnocratización/despolitización y 3) reacción populista contra la tecnocracia y la democracia de partidos políticos –tal y como lo describen Bickerton e Invernizzi (2017: 335-336)–. Es decir, el populismo socava una democracia de partidos políticos que ya se socavó a sí misma mediante la tecnocratización de la política. Es un círculo vicioso con un punto de inicio. En la esquematización de Bickerton e Invernizzi Accetti (2015 y 2017) la causa y el efecto se pierden. Esto es comparable con los argumentos que alegan que el fascismo y el comunismo fueron fenómenos colectivistas simbióticos contra el capitalismo individualista (véanse, Long, 2005; Payne, 2007; Goldberg, 2008; Salter, 2009; Binswanger, 2013; Smith, 2016). En realidad, las contradicciones internas del capitalismo dieron lugar a unos intentos de comunismo, y el fascismo surgió posteriormente como una reacción contra aquellos intentos, con la idea de forjar una «tercera vía» anticomunista de carácter «corporativista» (Eatwell, 2017: 365). Los esquemas abstractos no corresponden con la cronología histórica en este caso como tampoco en el de Bickerton e Invernizzi Accetti (2015 y 2017). En conclusión, el contexto histórico (de contradicciones internas dando lugar a procesos sucesivos) es imprescindible en la esquematización teórica y relacional del populismo.
La democracia de partidos políticos es el eje de los análisis de Bickerton e Invernizzi Accetti (2015 y 2017), quienes visualizan un ataque combinado en su contra desde la tecnocracia y el populismo. Para estos autores, la democracia de partidos políticos no se debería concebir «como una entidad media, ocupando un espacio en el centro de una gama que se extiende desde el populismo de un lado hasta la tecnocracia del otro lado» (ibídem, 2015: 3), sino como algo que existe por separado. Del mismo modo, Rummens (2017) insiste en que la tecnocracia y el populismo no representan una manifestación de dos contradicciones internas de la democracia liberal, sino dos amenazas paralelas y externas en su contra en cuanto a sistema equilibrado y holísticamente autosuficiente. El argumento de Rummens es más amplio al abordar la democracia liberal, abriendo la posibilidad de extrapolar este análisis relacional más allá de las fronteras de la UE, tanto en el tiempo como en el espacio.
Liberalismo y democracia: opuestos y complementarios
Rummens (2017) describe cómo Mouffe (2000) esquematizó dos «pilares» contradictorios de la democracia liberal: un pilar democrático (caracterizado por el mayoritarianismo) y otro liberal (caracterizado por el pluralismo). A partir de este trabajo, la literatura académica se ha centrado en representar el populismo como un posible movimiento correctivo, que lucha del lado del pilar democrático en un intento de reequilibrar las incursiones excesivas del pilar liberal (Canovan, 1999; Mény y Surel, 2002; Mouffe, 2005; Mudde y Rovira Kaltwasser, 2012a y 2012b). Rummens informa de que estos análisis del populismo (que siguen a Mouffe) van con una unanimidad curiosa directamente en contra de la filosofía política establecida por los argumentos de Rawls (1996), Habermas (1996 y 1998) y Lefort (1988), los cuales arguyen precisamente que no se debería interpretar la democracia liberal como una mezcla paradójica. En lugar de dos pilares contradictorios, Rummens describe dos corrientes «co-originales» e «inseparables» de liberalismo y democracia. Esta aserción, explica Rummens (2007: 556), «no debería ser entendida como una afirmación empírica o histórica», ya que «las historias de las tradiciones liberales y democráticas son en gran medida distintas, de tal forma que en tiempos modernos el liberalismo posiblemente antecede a la democracia». La afirmación de este autor no es historicista, sino «conceptual». Desde su concepción, el «liberalismo puro» (esto es, la tecnocracia) y la «democracia pura» (populismo) están fuera y en contra de su concepción íntegra de democracia liberal. Basándose en el «modelo deliberativo» de Habermas (1996 y 1998), Rummens explica que el populismo va en contra no solo del lado liberal de la democracia liberal (como se suele argumentar), sino también de su lado democrático. Es decir, la concepción populista de una democracia mayoritaria dirigida por una «voluntad general» à la Rousseau es incompatible con el modelo de la democracia liberal de una comunidad irreduciblemente pluralista (Rummens, 2017: 558). Para Rummens, el populismo va en contra del sincretismo de la democracia liberal en su integridad.
En su concepción de «co-originalidad», Rummens se basa en Habermas (1996 y 1998); sin embargo, la lógica historicista de Habermas se revela muy claramente en su obra sobre la democracia constitucional (2001), en la que el constitucionalismo es un concepto muy relacionado con el liberalismo tal y como lo hemos estado empleando. Habermas detecta una evolución equilibrada que le lleva a afirmar, sobre el constitucionalismo liberal y la democracia popular, que «uno no es posible sin el otro, pero ninguno impone limitaciones sobre el otro» (ibídem: 767) y que este equilibrio cuenta con «la dimensión del tiempo como proceso histórico autocorrector» (ibídem: 768). La perspectiva de Habermas es de una evolución simbiótica entre el liberalismo y la democracia establecida por «razones pragmáticas y circunstancias históricas» (ibídem: 770), y ve complementariedades, equilibrios y procesos «autocorrectores» como el resultado de la historia. En este sentido, nosotros veríamos tensiones, desequilibrios y contradicciones internas, tal y como lo demuestra la última ola de populismo europeo.
Nuestras críticas de la perspectiva de Rummens (quien se basa a su vez en Habermas) son iguales a las mencionadas antes respecto a la tecnocracia y al populismo según Bickerton e Invernizzi Accetti (2015 y 2017). Estos autores presentaron su argumento sobre el populismo y la tecnocracia con una pregunta clave: «Populismo y tecnocracia: ¿opuestos o complementarios?» (ibídem, 2015). En realidad, se podrían ver como opuestos y complementarios, ya que los conceptos presentados no son mutuamente exclusivos –como parece insinuar también Rummens (2017: 567)–. Del mismo modo, el liberalismo y la democracia son opuestos y complementos. Es verdad que su co-originalidad histórica (o desarrollo simbiótico) hace que la democracia moderna presuponga unas reglas liberales tanto como el liberalismo moderno presupone la democracia en una suerte de equilibrio. Al nivel más básico, por ejemplo, la democracia requiere unas reglas que imposibiliten la abolición de las elecciones; además, requiere un respeto a los derechos individuales. Sería totalmente arbitrario otorgar un voto por persona si no lo entendiéramos, en cuanto a la democracia, como una rendición de cuentas con el liberalismo respecto a sus pretensiones universalistas (Rummens, 2017: 557). Una larga simbiosis histórica hace que el liberalismo y la democracia se presupongan mutuamente; no obstante, se contradicen en cuanto a complementarios y opuestos.
La contradicción proviene de una cronología simple, que anticipa e insinúa Rummens (2017: 556) en su propio argumento, quien en este caso admite que el liberalismo «posiblemente» antecede históricamente a la democracia. El liberalismo, en cuanto a custodio histórico del desarrollo capitalista, se vio obligado a incorporar gradualmente las ideas democráticas (nacidas independientemente) para legitimar su propia existencia. Sin esta dimensión democrática, el sistema liberal capitalista actual no tendría legitimidad. De este modo, se mantienen en una relación endosimbiótica. Es decir, el liberalismo moderno requiere de la democracia y viceversa, pero la democracia moderna opera dentro de un marco antecedente establecido por el desarrollo histórico del liberalismo. Por ello, el liberalismo suele predominar, lo cual explica la tendencia cronológica concreta de incursiones liberales (es decir, de tecnocratización) seguidas por reacciónes populista. Cuando los votantes sienten que no se pueden cambiar las políticas concretas vigentes (Krastev, 2012 y 2013; Schmidt, 2013) ni su dirección general (Follesdal y Hix, 2006; Krastev 2013) y este impasse se enfrenta con una necesidad de cambio (por ejemplo, tras la crisis financiera), surge el populismo como la única posibilidad de oposición, como reacción contra la falta de posibilidades políticas, a su vez engendrada por el liberalismo tecnocratizado. El liberalismo desencadena este proceso porque representa el marco dentro del cual se ha adoptado la democracia como método de legitimización, por «razones pragmáticas y circunstancias históricas» (Habermas, 2001: 770). Historizar los esquemas teóricos del populismo permite identificar la trayectoria de las relaciones subyacentes y proponer las soluciones correspondientes.
A modo de conclusión
La revancha de la política: ¿qué hacer?
La aportación central de este análisis radica en el desarrollo del método relacional de Bickerton e Invernizzi Accetti (2017) en el estudio del populismo. Otras aportaciones claves han sido las siguientes: 1) el posicionamiento preciso de los orígenes del populismo en procesos históricos concretos; 2) la definición del populismo en cuanto a «ideología delgada» y restrictiva; 3) la historización tentativa de las definiciones políticamente contestadas como procesos; 4) el desarrollo de una justificación concreta contra las definiciones estáticas y a favor de un análisis relacional, mediante el ejemplo de la figura política de Pablo Iglesias; 5) la identificación del desafío populista europeo en los trilemas de Rodrik y Crum entendidos mediante el «nuevo intergubernamentalismo» en el marco de la UE; 6) el avance del argumento de Bickerton e Invernizzi Accetti (2015; 2017) mediante el descubrimiento de una relación endosimbiótica proveniente de una cronología histórica concreta; 7) el desarrollo del argumento de Rummens (2017) también mediante el descubrimiento de una relación endosimbiótica, y 8) el posicionamiento preciso de la crisis populista dentro de unas recurrentes crisis históricas, así como la propuesta de dos soluciones concretas. Así, solo falta elaborar esta última aportación a modo de conclusión.
A diferencia de lo que (por lo menos teóricamente) habría supuesto el triunfo del comunismo, la victoria histórica de la democracia liberal no implicó embarcarse en un nuevo proyecto colectivo para transformar a la sociedad y la historia. Por lo que no podía más que desarrollarse un gran proyecto conservador de preservación del sistema social ya logrado hasta el momento (Krastev, 2017: 35-36), o «el fin de la historia» liberal, según Fukuyama (1989 y 1992). El proyecto de tipo soviético trató de desencadenar un movimiento mundial cuyo triunfo supondría empezar con la verdadera historia, acabando con «la prehistoria de la sociedad humana» (Marx, 1958: 14). Con la caída de la URSS, sin embargo, también desapareció «la más grande de las grandes narrativas» y 100 años después uno se podría plantear «si algo más fue vencido con el fracaso de la Revolución Rusa» (Cunliffe, 2017: 2 y 23; véase también Jowitt, 1992). El panorama de ideas y posibilidades políticas vigentes se encogió con su fracaso. En la actualidad –desde los bancos centrales independientes hasta las medidas de austeridad–, cada vez parecen menos las posibilidades de efectuar algún cambio político significativo mediante un voto por un partido político dentro del marco institucional de las democracias liberales. A pesar de la despolitización, las tensiones sociales que dan lugar a la política no han desaparecido, simplemente han perdido su forma tradicional de expresarse y han tenido que encontrar nuevas formas de manifestación, necesariamente más limitadas y menos transformativas: han encontrado el populismo. La reacción ha sido tan agresiva que hasta un ultraliberal como el teórico Robert O. Keohane se vio obligado a escribir un artículo titulado: «El orden liberal está amañado: hay que repararlo antes de que languidezca» (Colgan y Keohane, 2017).
No son pocos los líderes políticos cuya inexistencia ayudarían a hacer desaparecer el populismo europeo contemporáneo. Sin embargo, si no estuvieran los Di Maio, Farage, Grillo, Kaczynski, Kurz, Iglesias, Le Pen, Orbán, Salvini, Strache, Vučić, Wilders, Zeman, entre otros, sus países respectivos probablemente tendrían otro movimiento o líder populista en su lugar. No hay figuras indispensables obvias. Prueba de ello es la reproducción tan generalizada del populismo (Eiermann et al., 2017), lo que indica que el fenómeno populista europeo contemporáneo representa el desarrollo de una lógica interna procedente de la despolitización liberal. Esto se puede contrastar, por ejemplo, con el papel histórico de Lenin 16. Pocos historiadores dudarían de que sin su aparición en la estación Finlyandsky, la Revolución de Octubre no habría ocurrido.
Con el fracaso del marxismo-leninismo, se entró en una época posmoderna del fin de los métarécits y del concomitante «fin de la historia» (Vattimo, 1987). Las élites económicas, hasta la orilla del precipicio que supuso la crisis iniciada en 2008, pensaron que habían triunfado contra el estancamiento económico y el ciclo de altibajos (Greenspan, 2008; Summers, 2008). Pero, los acontecimientos posteriores nos recordaron la continuidad de unas contradicciones internas con recurrentes consecuencias sísmicas. La democracia liberal es el sistema político que ha acompañado el desarrollo histórico del capitalismo a lo largo de su existencia. Durante este proceso, el liberalismo fue incorporando paulatinamente la democracia de forma endosimbiótica como un mecanismo clave para su autolegitimación. Más adelante, en pleno siglo xx, el surgimiento de la URSS contribuyó a una disminución de las desigualdades –durante una anomalía en la historia capitalista (Albuquerque Sant’Anna y Weller, 2016)–, y hasta la actualidad, donde estamos viendo la vuelta inconfundible a unas tendencias anteriores de desigualdad (Alvaredo et al., 2017b). Solamente ahora, durante el fin del «fin de la historia», la lechuza de Minerva extiende sus alas (Hegel, 2001: 20).
¿Qué se debería hacer respecto al populismo? Al fin y al cabo, «los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen libremente, bajo las circunstancias que ellos eligieron; las circunstancias se heredan y estructuran las posibilidades actuales» (Marx, 2017 [1852]: 7). La cuestión es cuándo y cómo estas posibilidades de cambio se presentarán. Si volvemos a los trilemas de Rodrik y Crum, cabe recordar que, en la UE, se tomó la decisión de apostar por un modelo de «federalismo ejecutivo». Se puede interpretar este modelo a través del nuevo intergubernamentalismo (Bickerton et al., 2015a y 2015b), a pesar de la aparente contradicción nominal entre ambos. Lo fundamental es resaltar que el contexto que da lugar al populismo europeo contemporáneo proviene de una elección o tendencia automática liberal de despolitización, en un momento que esta ideología se encuentra sin oposición existencial. En este marco, el «federalismo ejecutivo» nos deja con dos opciones a largo plazo: a) mover la escala de la democracia (Hameiri y Jones, 2017) hacia el nivel supranacional («federalismo democrático») o, de nuevo, b) moverla al nivel nacional («disolución de la Unión Económica y Monetaria»). No es casualidad que en el Reino Unido el populismo desapareciera después del voto del Brexit, mientras que estos movimientos se siguen expandiendo por el continente. La idea de construir una democracia a una escala geográfica más alta suele provocar dudas sobre su viabilidad; sin embargo, ¿por qué habría que aceptar que este es el fin de la historia en la construcción de las naciones y de sus demos? Si los estados-nación no son más que «comunidades imaginadas» (Anderson, 2006), habría que imaginarse algo nuevo. La Unión Europea debería federalizarse y democratizarse, o debería morir en el intento.
Referencias bibliográficas
Albuquerque Sant’Anna, Andre y Weller, Leonardo. «Was Cold War a Constraint to Income Inequality?». Anais do xliv Encontro Nacional de Economia, 13 a 16 de diciembre de 2016 (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2018] https://ideas.repec.org/p/anp/en2016/94.html
Alvaredo, Facundo; Chancel, Lucas; Piketty, Thomas; Saez, Emmanuel y Zucman, Gabriel. «Global Inequality Dynamics: New Findings from WID.world». American Economic Review, vol. 107, n.º 5 (2017a), p. 404-409.
Alvaredo, Facundo; Chancel, Lucas; Piketty, Thomas; Saez, Emmanuel y Zucman, Gabriel. «World Inequality Report: 2018». World Inequality Lab, 2017b (en línea) [Fecha de consulta: 21.04.2018] http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf
Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Londres: Verso, 2006.
Aslanidis, Paris. «Is Populism an Ideology? A Refutation and a New Perspective». Political Studies, vol. 64, n.º 1 (2016), p. 88-104.
Bickerton, Christopher. European Integration: From Nation-States to Member States. Oxford: Oxford University Press, 2012.
Bickerton, Christopher e Invernizzi Accetti, Carlo. «Populism and technocracy: opposites or complements?». Critical Review of International Social and Political Philosophy, vol. 20, n.º 2 (2015), p. 186-206.
Bickerton, Christopher e Invernizzi Accetti, Carlo. «Populism and Technocracy». En: Rovira Kaltwasser, Cristóbal; Taggart, Paul; Ochoa Espejo, Paulina y Ostiguy, Pierre (eds.). The Oxford Handbook of Populism. Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 326-341.
Bickerton, Christopher; Cunliffe, Philip; Gourevitch, Alexander. Politics Without Sovereignty: A Critique of Contemporary International Relations. Londres: Routledge, 2006.
Bickerton, Christopher; Hodson, Dermot y Puetter, Uwe (eds.). The New Intergovernmentalism: European Integration in the Post-Maastricht Era. Oxford: Oxford University Press, 2015a.
Bickerton, Christopher; Hodson, Dermot y Puetter, Uwe. «The New Intergovernmentalism: European Integration in the Post-Maastricht Era». Journal of Common Market Studies, vol. 53, n.º 4 (2015b), p. 703-722.
Binswanger, Harry. «Statism: Whether Fascist or Communist, It's The Deadly Opposite of Capitalism». Forbes, 13 de noviembre de 2013 (en línea) [Fecha de consulta: 20.04.2018] https://www.forbes.com/sites/harrybinswanger/2013/11/13/statism/#3fd716d85f5c
Brinkhorst, Laurens Jan. «Annex: Rule of Law and Democracy in Perspective». En: Goudappel, Flora y Hirsch Ballin, Ernst M. H. (eds.). Democracy and Rule of Law in the European Union: Essays in Honour of Jaap W. de Zwaan. La Haya: TMC Asser Press, 2016, p. 225-232.
Burgess, Michael. Federalism and European Union: the Building of Europe 1950-2000. Londres: Routledge, 2000.
Canovan, Margaret. «Trust the people! Populism and the two faces of democracy». Political Studies, vol. 47, n.º 1 (1999), p. 2-16.
Cherepnalkoski, Darko; Karpf, Andreas; Mozetič, Igor y Grčar, Mihar. «Cohesion and Coalition Formation in the European Parliament: Roll-Call Votes and Twitter Activities». PLoS ONE, vol. 11, n.º 11 (2016) (en línea) https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166586
Colgan, Jeff D. y Keohane, Robert O. «The Liberal Order is Rigged: Fix it Now or Watch it Wither». Foreign Affairs, 17 de abril de 2017 (en línea) https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2017-04-17/liberal-order-rigged
Crum, Ben. «Saving the Euro at the Cost of Democracy?». Journal of Common Market Studies, vol. 51, n.º 4 (2013), p. 614-630.
Cunliffe, Philip. Lenin Lives!: Reimagining the Russian Revolution 1917-2017. Alresford: Zero Book, 2017.
De la Torre, Carlos. «Latin America’s Authoritarian Drift: Technocratic Populism in Ecuador». Journal of Democracy, vol. 24, n.º 3 (2013), p. 33-46.
De la Torre, Carlos. «Populism in Latin America». En: Rovira Kaltwasser, Cristóbal; Taggart, Paul; Ochoa Espejo, Paulina y Ostiguy, Pierre (eds.). The Oxford Handbook of Populism. Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 195-213.
Diamond, Jeremy. «Donald Trump: “I will totally accept election results ‘if I win’”». CNN Politics, 20 de octubre de 2016 (en línea) [Fecha de consulta: 14.04.2018] https://edition.cnn.com/2016/10/20/politics/donald-trump-i-will-totally-accept-election-results-if-i-win/index.html
Eatwell, Roger. «Populism and Fascism». En: Rovira Kaltwasser, Cristóbal; Taggart, Paul; Ochoa Espejo, Paulina y Ostiguy, Pierre (eds.). The Oxford Handbook of Populism. Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 363-383.
Eiermann, Martin; Mounk, Yascha y Gultchin, Limor. «European Populism: Trends, Threats and Future Prospects». Tony Blair Institute for Global Change, 29 de diciembre de 2017 (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2018] https://institute.global/insight/renewing-%20centre/european-populism-trends-threats-and-future-prospects
Elliott, Larry. «Slow economic growth is not the new normal, it’s the old norm». The Guardian, 30 de julio de 2017 (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2018] https://www.theguardian.com/business/2017/jul/30/slow-economic-growth-gdp-old-norm
Engel, Pamela. «Hillary Clinton answers for saying politicians need “a public and a private position” on issues». Business Insider, 9 de octubre de 2016 (en línea) [Fecha de consulta: 16.04.2018] http://www.businessinsider.com/hillary-clinton-public-and-private-positions-2016-10?IR=T
Erdoğan, Emre y Uyan-Semerci, Pınar. «Populism/s: singular or plural». Workshop: Defining populism: concepts, contexts, genealogies, 24 de marzo de 2018, Universidad de Bath.
Ferkiss, Victor C. «Populism: Myth, Reality, Current Danger». The Western Political Quarterly, vol. 14, n.º 3 (1961), p. 737-740.
Fischer, Conan. The German Communists and the Rise of Nazism. Londres: Palgrave Macmillan. 1991.
Follesdal, Andreas y Hix, Simon. «Why is There a Democratic Deficit in the EU? A Response to Majone and Moravcsik». Journal of Common Market Studies, vol. 44, n.º 3 (2006), p. 533-562.
Freeden, Michael. «Is Nationalism a Distinct Ideology?». Political Studies, vol. 46, n.º 4 (1998), p. 748–765.
Fukuyama, Francis. «The End of History?». The National Interest, n.º 6 (1989), p. 3-18.
Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man. Londres: Penguin. 1992.
Goldberg, Jonah. Liberal Fascism: The Secret History of the American Left, From Mussolini to the Politics of Meaning. Nueva York: Dobleday, 2008.
Greenspan, Alan. The Age of Turbulence: Adventures in a New World. Nueva York: Penguin, 2008.
Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge: MIT Press, 1996.
Habermas, Jürgen. The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory. Cambridge: MIT Press, 1998.
Habermas, Jürgen. «Consitutional democracy: A Paradoxical Union of Contradictory Principles». Political Theory, vol. 29, n.º 6 (2001), p. 766-781.
Hameiri, Shahar y Jones, Lee. Governing Borderless Threats. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
Hawkins, Kirk A. y Rovira Kaltwasser, Cristóbal. «The Ideational Approach to Populism». Latin American Research Review, vol. 52, n.º 4 (2017), p. 513-528.
Hegel, Georg W. F. Philosophy of Right. Ontario: Batoche Books, 2001.
Iglesias, Pablo. «Pablo Iglesias en la presentación del nuevo libro de Jorge Alemán». Unidos Podemos [Youtube], 6 de octubre de 2016a (en línea) [Fecha de consulta: 11.12.2017] https://www.youtube.com/watch?v=_gEh9p-C1Ls
Iglesias, Pablo. «Fort Apache - Populismo de izquierdas». HispanTV [Youtube], 14 de mayo de 2016b (en línea) [Fecha de consulta: 11.12.2017] https://www.youtube.com/watch?v=cTCU6ADgcJM&t=2s
Iglesias, Pablo. «Otra Vuelta de Tuerka - Pablo Iglesias conversa con Perry Anderson (programa completo)». LaTuerka [Youtube], 5 de junio de 2017 (en línea) [Fecha de consulta: 11.12.2017] https://www.youtube.com/watch?v=McORSvb7XU4
Jowitt, Ken. New World Order: The Leninist Extinction. Berkeley: University of California Press, 1992.
Katz, Richard y Mair, Peter. «Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party». Party Politics, vol. 1, n.º 1 (1995), p. 5-28.
Katz, Richard y Mair, Peter. «The Cartel Party Thesis: A Restatement». Perspectives on Politics, vol. 7, n.º 4 (2009), p. 753-766.
Kenneally, Ivan. «Technocracy and Populism». The New Atlantis, n.º 24 (2009), p. 46-60.
Krastev, Iván. «Is East-Central Europe Backsliding?». Journal of Democracy, vol. 18, n.º 4 (2007), p. 5-6.
Krastev, Iván. «Europe’s democracy paradox». The American Interest, vol. 7, n.º 4. 2012 (en línea) https://www.the-american-interest.com/2012/02/01/europes-democracy-paradox/
Krastev, Iván. «When Voters Can’t Change Policies: The Case of Bulgaria». Transatlantic Academy, 8 de marzo de 2013 (en línea) [Fecha de consulta: 19.04.2018] http://www.transatlanticacademy.org/blogs/ivan-krastev/when-voters-can%E2%80%99t-change-policies-case-bulgaria
Krastev, Iván. After Europe. Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 2017.
Kwame Sundaram, Jomo y Popov, Vladimir. «Income Inequalities in Perspective». ILO, ESS Paper Series (SECSOC), n.º 46 (2015) (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2018] http://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Workingpapers/WCMS_383878/lang--en/index.htm
Laclau, Ernesto. Politics and Ideology in Marxist Theory. Londres: NLB, 1977.
Laclau, Ernesto. La razón populista. México: Fondo de Cultura Económica, 2005.
Lenin, Vladimir. «The Development of Capitalism in Russia». En: Lenin, Vladimir. Lenin: Collected Works [vol. 3]. Moscú: Progress Publishers. 1977 [1899].
Lefort, Claude. Democracy and Political Theory. Cambridge: Polity Press, 1988.
Leonard, Mark. «Four Scenarios for the Reinvention of Europe». EFCR, 23 de noviembre de 2011 (en línea) [Fecha de consulta: 11.12.2017] http://www.ecfr.eu/publications/summary/four_scenarios_for_the_reinvention_of_europe36149
Löffelhardt, Wolfgang (ed.). Endosymbiosis. Viena: Springer, 2014.
Long, Roderick T. «Liberalism vs. Fascism». Mises Daily Articles, 25 de noviembre de 2005 (en línea) [Fecha de consulta 20.04.2018] https://mises.org/library/liberalism-vs-fascism
Mair, Peter. «Political Opposition and the European Union». Government and Opposition, vol. 42, n.º 1 (2007), p. 1-17.
Majone, Giandomenico. Dilemmas of European Integration: The Ambiguities and Pitfalls of Integration by Stealth. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Martin, William F.; Garg, Sriram y Zimorski, Verena. «Endosymbiotic theories for eukaryote origin». Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, vol. 370, n.º 1.678 (2015) (en línea) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4571569/
Marx, Karl. Contribution to the Critique of Political Economy. Chicago: Charles H Kerr & Company, 1904.
Marx, Karl. Zur Kritik der politischen Ökonomie. Berlín: Dietz, 1958.
Marx, Karl. Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. París : Nouveau Monde, 2017 [1852].
Marx, Karl y Engels, Friedrich. Marx y Engels: Collected Works, Volume 25: Dialectics of Nature. Londres: Lawrence & Wishart, 1987.
Mény, Yves y Surel, Yves. «The constitutive ambiguity of populism». En: Mény, Yves y Surel, Yves (eds.). Democracies and the Populist Challenge. Nueva York: Palgrave Macmillan. 2002, p. 1-21.
Milward, Alan. The European Rescue of the Nation-State. Londres: Routledge, 2000.
Mouffe, Chantal. The Democratic Paradox. Londres: Verso, 2000.
Mouffe, Chantal. «The “end of politics” and the challenge of right-wing populism». En: Panizza, Francisco (ed.). Populism and the Mirror of Democracy. Londres: Verso, 2005, p. 50-71.
Mudde, Cas. «The Populist Zeitgeist». Government and Opposition, vol. 39, n.º 4 (2004), p. 527-650.
Mudde, Cas y Rovira Kaltwasser, Cristóbal. Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective for Democracy? Cambridge: Cambridge University Press. 2012a.
Mudde, Cas, y Rovira Kaltwasser, Cristobal. «Populism and (liberal) democracy: a framework for analysis». En: Mudde, Cas y Rovira Kaltwasser, Cristobal (eds.). Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective for Democracy? Cambridge: Cambridge University Press, 2012b, p. 1-26.
Mudde, Cas y Rovira Kaltwasser, Cristóbal. Populism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2017.
Müller, Jan-Werner. What is Populism? Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 2016.
Nixon, Richard y Khrushchev, Nikita. «The Kitchen Debate – Transcript». CIA Library, 24 de julio de 1959 (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2017] https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/1959-07-24.pdf
Ostiguy, Pierre y Casullo, María Esperanza. «Left versus Right Populism: Antagonism and the Social Other». 67th PSA Annual International Conference, 10 -12 de abril de 2017 (en línea) [Fecha de consulta: 11.12.2017] https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2017/Ostiguy%20and%20Casullo_0.pdf
Payne, Stanley G. «Fascism and Communism». Totalitarian Movements and Political Religions, vol. 1, n.º 3 (2007), p. 1-15.
Piketty, Thomas. Capital in the Twenty-first Century. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014.
Rawls, John. Political Liberalism, with a New Introduction and the “Reply to Habermas”. Nueva York: Columbia University Press, 1996.
Rodrik, Dani. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. Nueva York: W.W. Norton, 2011.
Rovira Kaltwasser, Cristóbal; Taggart, Paul; Ochoa Espejo, Paulina y Ostiguy, Pierre (eds.). The Oxford Handbook of Populism. Oxford: Oxford University Press, 2017a.
Rovira Kaltwasser, Cristóbal; Taggart, Paul; Ochoa Espejo, Paulina; and Ostiguy, Pierre. «Populism: An Overview of the Concept and the State of the Art». En: Rovira Kaltwasser, Cristóbal; Taggart, Paul; Ochoa Espejo, Paulina y Ostiguy, Pierre (eds.). The Oxford Handbook of Populism. Oxford: Oxford University Press, 2017b, p. 1-25.
Rummens, Stefan. «Populism as a Threat to Liberal Democracy». En: Rovira Kaltwasser, Cristóbal; Taggart, Paul; Ochoa Espejo, Paulina y Ostiguy, Pierre (eds.). The Oxford Handbook of Populism. Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 554-569.
Salter, Philip. «Fascism and communism: Two sides of the same coin». Adam Smith Institute, 25 de agosto de 2009 (en línea) [Fecha de consulta: 20.04.2018] https://www.adamsmith.org/blog/politics-government/fascism-and-communism-two-sides-of-the-same-coin
San Román, Jorge Garrido. Manifiesto Sindicalista. Madrid: Vision Net, 2007.
Savage, Michael. «Richest 1% on target to own two-thirds of all wealth by 2030». The Guardian, 7 de abril de 2018 (en línea) [Fecha de consulta: 16.04.2018] https://www.theguardian.com/business/2018/apr/07/global-inequality-tipping-point-2030
Schmitt, Carl. The Concept of the Political. Chicago: University of Chicago Press, 1996.
Schmidt, Viviane. Democracy in Europe: The EU and National Polities. Oxford: Oxford University Press. 2006.
Schmidt, Vivianne. «Democracy and legitimacy in the European Union revisited: input, output and “throughput”». Political Studies, vol. 61, n.º 1 (2013), p. 2-22.
Smith, George H. «Ayn Rand on Fascism». Libertarianism.org, 8 de enero de 2016 (en línea) [Fecha de consulta: 20.04.2018] https://www.libertarianism.org/columns/ayn-rand-fascism
Stiglitz, Joseph E. The Euro. Reino Unido: Penguin, 2016.
Summers, Deborah. «No return to boom and bust: what Brown said when he was chancellor». The Guardian, 11 de septiembre de 2008 (en línea) https://www.theguardian.com/politics/2008/sep/11/gordonbrown.economy
Teffer, Peter. «EU states ready for tussle with MEPs on lawmaking». EUobserver, 6 de diciembre de 2017 (en línea) [Fecha de consulta: 16.04.2018] https://euobserver.com/institutional/140179
Tocqueville, Alexis de. De La Démocratie en Amerique. París: Lafont, 1986 [1835].
Varoufakis, Yanis y Holland, Stuart. «A Modest Proposal for Resolving the Eurozone Crisis». Intereconomics, vol. 47, n.º 4 (2012), p. 240-247.
Vattimo, Gianni. «The End of (Hi)story». Chicago Review, vol. 35, n.º 4 (1987), p. 20-30.
Venturi, Franco. Les intellectuel, le peuple et la révolution: Historie du populisme russe au xixe siècle. París: Gallimard, 1972.
Weyland, Kurt. «Populism: A Political-Strategic Approach». En: Rovira Kaltwasser, Cristóbal; Taggart, Paul; Ochoa Espejo, Paulina y Ostiguy, Pierre (eds.). The Oxford Handbook of Populism. Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 48-72.
Wolfgang, Ben. «Clinton says she has “both a public and a private position” on Wall Street: WikiLeaks release». Washington Times, 8 de octubre de 2016 (en línea) [Fecha de consulta: 16.04.2018] https://www.washingtontimes.com/news/2016/oct/8/hillary-clinton-says-she-has-both-public-and-priva/
Notas:
1- La dinastía imperial rusa desde el siglo XVII hasta la revolución de febrero 1917.
2- El historiador Fischer (1991), por ejemplo, deja claro la cronología entre el comunismo y el fascismo. Ya en marzo 1919, Lenin pudo hasta predecir el papel del fascismo como reacción petit bourgeois contra el combate cada vez más claro entre el capital y el trabajo (ibídem: 20). Por su parte, el trabajo de Stiglitz (2016) demuestra bien en qué medida las posibilidades políticas actuales se han anquilosado desde el fin de la historia, con sus esfuerzos impotentes de promover políticas básicas keynesianas para la eurozona.
3- El análisis relacional propuesto es eurocéntrico. Sin embargo, «aunque [nuestro marco de investigación relacional] se asocie a menudo con acontecimientos políticos en Europa Occidental, afirmamos que estos [marcos] están estructurando cada vez más nuestra forma de pensar la política en todo el mundo occidental» (Bickerton e Invernizzi Accetti, 2015: 19-20). En Europa, el furor populista se está cristalizando en ataques concentrados contra la UE (véase más adelante), pero en América Latina –por ejemplo– también se centran cada vez más en las rigideces de las instituciones supranacionales neoliberales (Rummens, 2017: 567; De la Torre, 2017).
4- El concepto del populismo en cuanto a «ideología delgada » reconoce que el populismo no es equivalente a una ideología como otras del pasado con visiones sociales más amplias. Por ejemplo, el populismo en sí no tiene nada que decir sobre el sistema económico vigente o la inmigración y, por tanto, requiere aportaciones de ideologías más amplias para llenar estos vacíos. Un populismo de izquierdas tiene una visión sobre su modelo económico gracias a importaciones de ideologías izquierdistas; un populismo de derechas tiene una visión sobre las políticas de inmigración y las minorías sociales gracias a sus importaciones de ideologías derechistas.
5- De este mismo modo, si la UE lograse en el futuro incrementar su presupuesto actual del 1% del PIB de sus estados miembros a un 5%-10%, por ejemplo, esta nueva federación de facto obligaría a diluir (por así decirlo, ya que en EEUU la proporción es un 20% aprox.) la definición de federalismo de nuevo, de acuerdo a esta nueva práctica.
6- Del gaélico escocés «cuatrero» y del irlandés «bandolero», respectivamente.
7- Se aplica este término en principio al caso del Frente Nacional francés. El partido fue asociado con las políticas de su líder fundador Jean-Marie Le Pen. Posteriormente, su hija Marine Le Pen hizo el intento de alejar el partido de su imagen anterior (extrema derecha, al margen de la política nacional). Este término se puede aplicar más ampliamente: representar los intentos generalizados de renovar la imagen de los partidos con antecedentes de extrema derecha, hacerlos parecer más «aceptables» con el objetivo de atraer más votos.
8- Este matiz hace que a veces nos refiramos al populismo como concepto (la palabra de Bickerton e Invernizzi Accetti [2017] en su análisis relacional) y otras veces como ideología.
9- N. del Ed.: «¿Por qué hay un déficit democrático en la UE? Una respuesta a Majone y Moravcsik».
10- Para la descripción de la Unión Europea, se tomará como base los trabajos de Follesdal y Hix (2006), Krastev (2012 y 2013), Schmidt (2013), Bickerton (2012) y Bickerton et al. (2006, 2015a y 2015b) junto con Mair (2007) y Katz y Mair (1995 y 2009).
11- El resultado en la UE –«democracia dirigida» (managed democracy)– se puede comparar al sistema ruso: en Rusia encontramos soberanía sin democracia, en Europa, democracia sin soberanía.
12- La teoría del intergubernalismo expone que los estados miembros de la UE dominan sus políticas al maximizar sus intereses a través de la Unión. El «nuevo intergubernamentalismo» discrepa con esta interpretación, y pone el foco en el consenso entre los estados miembros a la hora de decidir la dirección de las políticas de la Unión. Según esta nueva interpretación, la UE giró hacia el consenso a partir del Tratado de Maastricht. Ambas perspectivas tienen en común el papel preeminente de los estados miembros a la hora de decidir las políticas de la UE y, por lo tanto, menosprecian la influencia del federalismo.
13- La «democracia de partidos políticos» está compuesta por dos elementos: la mediación política y la legitimidad de los procedimientos (Bickerton e Invernizzi, 2017: 327); es decir, aceptan una pluralidad democrática (a la que se opone el populismo).
14- Un ejemplo relacionado sería el error de los esquemas abstractos, típicamente estadounidenses, que presentan al fascismo y el comunismo como fenómenos gemelos en contra del liberalismo, sin reconocer la cronología básica de estos fenómenos (con el fascismo actuando como reacción contra el comunismo).
15- Término prestado de la biología. Véanse, por ejemplo, Löffelhardt (2014) y Martin et al. (2015).
16- Es de destacar que Lenin se autodefinió muy explícitamente en contra de los populistas rusos de su entorno, los Narodniks (Venturi, 1972; Lenin, 1977), al desarrollar sus propias ideas y posiciones. Es decir, el populismo en cuanto a ideología delgada puede indirectamente dar lugar al empleo de ideologías más amplias, sirviendo de fase transitoria en cuanto a ideología «delgada» o incompleta. En este sentido, el populismo representa el fin del «fin de la historia», y cualquier ideología más amplia que surja posteriormente de sus cenizas representaría la vuelta de la historia (como una verdadera alternativa universalista al proyecto liberal, que actualmente constituye un monopolio ideológico).
Palabras clave: análisis relacional, populismo, ideología, democracia, liberalismo, historia, Europa
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2018.119.2.85